Los caníbales de Maarat – Otra visión de las cruzadas
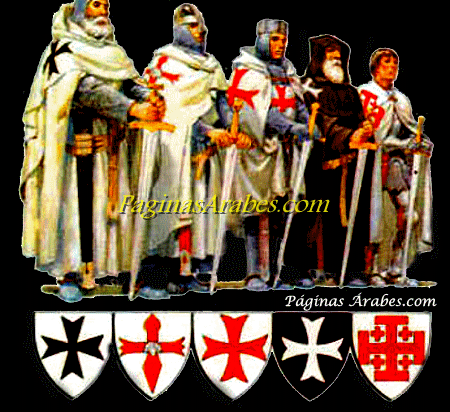 En el libro Las cruzadas vistas por los árabes, Amin Maalouf demuestra su profundo conocimiento de la historia del Medio Oriente, donde no hay fantasía sino el exquisito y complejo resumen de los datos fundamentales para comprender lo que sucedió en el periodo abarcado entre la llegada de los primeros cruzados a Tierra Santa en 1096 y la toma de Acre por el sultán Jalil en 1291, dos agitados siglos que dieron forma a Occidente y al mundo árabe .
En el libro Las cruzadas vistas por los árabes, Amin Maalouf demuestra su profundo conocimiento de la historia del Medio Oriente, donde no hay fantasía sino el exquisito y complejo resumen de los datos fundamentales para comprender lo que sucedió en el periodo abarcado entre la llegada de los primeros cruzados a Tierra Santa en 1096 y la toma de Acre por el sultán Jalil en 1291, dos agitados siglos que dieron forma a Occidente y al mundo árabe .
Amin Maalouf, libanés, nacido en el seno de una familia cristiana, no vacila a la hora de describir, con un estilo sereno y algo sardónico, la superstición, codicia y violencia que reinaban en los ejércitos cristianos que invadieron los países árabes en el siglo XI con el fin de “rescatar” el Santo Sepulcro.
En la ruta acabaron con poblaciones enteras no sólo de musulmanes, que nada les habían hecho. Fanatizados, locos de odio, también mataron a cristianos ortodoxos, cristianos coptos, judíos y templarios.
Aquí un fragmento de la novela en la que describe el fanatismo y la crueldad con que actuaban los guerreros cristianos occidentales en Tierra Santa.
«Los jefes francos, desgraciadamente, no son magnánimos. Celebran su triunfo con una matanza indescriptible y luego saquean salvajemente Jerusalén, la ciudad que dicen venerar. No se salvan ni sus propios correligionarios: una de las primeras medidas que toman los frany [los cristianos de occidente] es la de expulsar de la iglesia del Santo Sepulcro a todos los sacerdotes de los ritos orientales, que oficiaban en ella conjuntamente, en virtud de una antigua tradición que habían respetado hasta entonces todos los conquistadores. Estupefactos ante tanto fanatismo, los dignatarios de las comunidades cristianas orientales deciden resistir. Se niegan a revelar al ocupante el lugar en el que han ocultado la verdadera cruz en que murió Cristo. En estos hombres, la devoción religiosa por la reliquia va acompañada de orgullo patriótico. ¿Acaso no son los conciudadanos del Nazareno? Pero los invasores no se dejan impresionar en absoluto. Deteniendo a los sacerdotes que tienen la custodia de la cruz y sometiéndolos a tortura para arrebatarles el secreto, consiguen quitarles por la fuerza a los cristianos de la Ciudad Santa la más valiosa de sus reliquias «.
Y cómo olvidar el estúpido desliz de George W. Bush y sus consecuencias sanguinarias cuando llamó así, «cruzada contra el terrorismo», a su despliegue belicista en la guerra de Irak ,bombardeando de manera inmisericorde a la indefensa población . Los cruzados han sido sometidos al escrutinio crítico de los historiadores y el resultado del examen no resulta nada favorable para ellos, pintados como románticos paladines de la Cristiandad en las historias edulcoradas de cierta literatura popular.
Es de destacar que en el mundo musulmán, desde España hasta Irak, es aún, intelectualmente y materialmente, el depositario de la civilización más avanzada del Planeta.
Un hecho célebre, recordado por los historiadores de Occidente, incluido en el libro de Maalouf y aceptado como verdadero por la mayoría de las autoridades es éste, relatado por Raoul de Caen: “En Maarat, los nuestros cocían a paganos adultos en las cazuelas, ensartaban a niños en los espetones y se los comían asados.” Imagínese el lector el espanto, el horror de los musulmanes que veían el macabro espectáculo desde las murallas.
Para Occidente, las cruzadas fueron los brillantes caballeros con la misión de salvar los lugares santos de los bárbaros y asegurar estos lugares para la peregrinación de los cristianos. Pero, a los ojos de los árabes, fue una invasión del gigante Occidente, pálida, bárbara, salvaje, que les mataban, destruían sus hogares y violaban a sus mujeres.
El lector occidental conoce muy poco la versión árabe. Maalouf nos abre visión a las fuerzas históricas que hasta hoy continúan formando la conciencia islámica y de los árabes en general.
A continuación les ofrecemos el capítulo III del libro «Las cruzadas vistas por los árabes » de Amin Maaluf
Los caníbales de Maarat
» ¡No sé si es un pastizal para animales salvajes o mi casa, mi morada natal!
Este grito de aflicción de un poeta anónimo de Maarat no es una simple figura retórica. Desgraciadamente, tenemos que tomar sus palabras al pie de la letra y preguntarnos con él:¿qué monstruosidad ha ocurrido en la ciudad siria de Maarat a finales de este año de 1098?
Hasta la llegada de los frany, los habitantes vivían apaciblemente al abrigo de su muralla circular. Sus viñedos, al igual que sus olivares y sus campos de higueras, les procuraban una modesta prosperidad. En cuanto a los asuntos de la ciudad, los gestionaban unos honrados notables locales sin gran ambición, cuyo señor nominal era Ridwan de Alepo. El orgullo de Maarat era ser la patria de una de las mayores figuras de la literatura árabe, Abul-Ala al-Maari, fallecido en 1057. Este poeta ciego, librepensador, había osado criticar las costumbres de su época, haciendo caso omiso de las prohibiciones. Hacía falta atrevimiento para escribir:
Los habitantes de la tierra se dividen en dos,
Los que tienen cerebro pero no religión,
los que tienen religión pero no cerebro.
Cuarenta años después de su muerte, un fanatismo llegado de lejos iba a darle aparentemente la razón al hijo de Maarat, tanto en su falta de religiosidad como en su legendario pesimismo:
El destino nos destroza como si fuéramos de cristal,
Y nuestros pedazos nunca más vuelven a unirse.
En efecto, la ciudad quedará reducida a un montón de ruinas, y esa desconfianza, que tan a menudo había expresado el poeta respecto a sus semejantes, encontrará en ellos su más cruel ilustración.
En los primeros meses de 1098, los habitantes de Maarat han seguido con preocupación la batalla de Antioquía que se desarrollaba a tres días de marcha al noroeste de su ciudad. Posteriormente, tras su victoria, los frany han realizado razzias en unas cuantas aldeas vecinas y Maarat no ha sufrido daños, pero algunas de sus familias han preferido abandonarla para dirigirse a lugares más seguros, Alepo, Homs o Hama. Sus temores resultan justificados cuando, a finales de noviembre, miles de guerreros francos vienen a poner cerco a la ciudad. Algunos ciudadanos todavía logran huir, pero la mayoría quedan atrapados. Maarat no tiene ejército, sino una simple milicia urbana a la que se incorporan rápidamente algunos cientos de jóvenes sin experiencia militar. Durante dos semanas, resisten valerosamente a los temibles caballeros, llegando incluso a arrojar sobre los sitiadores, desde lo alto de las murallas, colmenas repletas de abejas.
Al verlos tan tenaces —contará Ibn al-Atir—, los frany construyeron una torre de madera que llegaba a la altura de las murallas. Algunos musulmanes, presas del pánico y desmoralizados, pensaron que podrían defenderse mejor fortificándose en los edificios más elevados de la ciudad. Abandonaron, pues, los muros, desguarneciendo así los puestos que ocupaban. Otros siguieron su ejemplo y quedó abandonado otro punto de la muralla. Pronto quedó toda ella sin defensores. Los frany treparon con escalas y, cuando los musulmanes los vieron en lo alto de la muralla, perdieron el valor.
Llega la noche del 11 de diciembre; está muy oscuro y los frany aún no se atreven a penetrar en la ciudad; los notables de Maarat se ponen en contacto con Bohemundo, el nuevo señor de Antioquía, que está a la cabeza de los asaltantes. El jefe franco promete a los habitantes perdonarles la vida si detienen la lucha y se retiran de ciertos edificios. Aferrándose desesperadamente a su palabra, las familias se agrupan en las casas y en los sótanos de la ciudad y esperan temblando durante toda la noche.
Al alba llegan los frany: es una carnicería. Durante tres días pasaron a la gente a cuchillo, matando a más de cien mil personas y cogiendo muchos prisioneros. Está claro que las cifras de Ibn al-Atir son fantasiosas, pues la población de la ciudad en vísperas de su caída era probablemente inferior a diez mil habitantes. Pero el horror en este caso no reside tanto en el número de víctimas como en la suerte casi inconcebible que les estaba reservada.
En Maarat, los nuestros cocían a paganos adultos en las cazuelas, ensartaban a los niños en espetones y se los comían asados. Esta confesión del cronista franco Raúl de Caen no la leerán los habitantes de las ciudades próximas a Maarat, pero se acordarán mientras vivan de lo que han visto y oído. Pues el recuerdo de estas atrocidades, difundido por los poetas locales así como por la tradición oral, fijará en las mentes una imagen de los frany difícil de borrar. El cronista Usama Ibn Munqidh, nacido tres años antes de estos acontecimientos en la vecina ciudad de Shayzar, había de escribir un día:
Cuantos se han informado sobre los frany han visto en ellos a alimañas, que tienen la superioridad del valor y del ardor en el combate, pero ninguna otra, lo mismo que los animales tienen la superioridad de la fuerza y de la agresión.
Un juicio claro y rotundo que resume perfectamente la impresión que causaron los frany al llegar a Siria: una mezcla de temor y de desprecio, muy comprensible, por parte de una nación árabe muy superior en cultura, pero que ha perdido toda su combatividad. Los turcos no olvidarán jamás el canibalismo de los occidentales. A lo largo de toda su literatura épica, describirán invariablemente a los frany como antropófagos.
¿Es injusta esta visión de los frany? ¿Se comieron los invasores occidentales a los habitantes de la ciudad mártir con el solo fin de sobrevivir? Así lo afirmarán sus jefes al año siguiente en una carta oficial al Papa: Un hambre terrible asaltó al ejército en Maarat y lo puso en la cruel necesidad de alimentarse de los cadáveres de los sarracenos. Pero tales afirmaciones parecen hechas a la ligera, pues los habitantes de la región de Maarat asisten, durante este siniestro invierno, a comportamientos que no se explican sólo por el hambre. Ven, en efecto, bandas de frany fanatizados, los tafurs, que se diseminan por la campiña clamando a voz en cuello que quieren comer la carne de los sarracenos, y que se reúnen por la noche alrededor del fuego para devorar a sus presas. ¿Caníbales por necesidad? ¿Caníbales por fanatismo?
Todo esto parece irreal y, sin embargo, los testimonios son abrumadores, tanto por los hechos que describen como por la atmósfera mórbida que trasciende de ellos. A este respecto, sigue siendo de un horror sin par una frase del cronista franco Alberto de Aquisgrán, que participó personalmente en la batalla de Maarat: ¡A los nuestros no les repugnaba comerse no sólo a los turcos y a los sarracenos que habían matado sino tampoco a los perros!
El suplicio de la ciudad de Abul-Ala no acabará hasta el 13 de enero de 1099, cuando cientos de frany armados con hachones recorren las callejuelas, prendiendo fuego a todas las casas una por una. Para entonces ya habían demolido las murallas piedra a piedra.
El episodio de Maarat va a contribuir a abrir entre los árabes y los frany un foso que no podrá cerrarse durante varios siglos. Por el momento, sin embargo, las poblaciones, paralizadas por el terror, no ofrecen ya resistencia, a menos que se vean obligadas a ello. Y, cuando los invasores, no dejando tras de sí más que ruinas humeantes, reanudan su marcha hacia el sur, los emires sirios se apresuran a enviarles emisarios cargados de regalos para dar fe de su buena voluntad, y proponerles cualquier ayuda que pudieran necesitar.
El primero es sultán Ibn Munqidh, tío del cronista Usama, que reina en el pequeño emirato de Shayzar. Los frany llegan a su territorio al día siguiente de su partida de Maarat. Llevan a la cabeza a Saint-Gilles, uno de sus jefes que con mayor frecuencia citan los cronistas árabes; como el emir le ha enviado una embajada, en seguida se llega a un acuerdo: Sultán se compromete no sólo a aprovisionar a los frany sino que, además, los autoriza a ir a comprar caballos al mercado de Shayzar y va a proporcionarles guías para permitirles cruzar sin tropiezos el resto de Siria.
En esa región están todos enterados del avance de los frany; ya se conoce su itinerario. ¿No proclaman acaso a voz en cuello que su objetivo último es Jerusalén, donde quieren tomar posesión de la tumba de Jesús? Cuantos se hallan en la ruta de la Ciudad Santa intentan precaverse contra el azote que representan. Los más pobres se ocultan en los bosques próximos, a pesar de que están poblados de fieras, leones, lobos, osos y hienas. Quienes disponen de medios emigran hacia el interior del país. Otros se refugian en la fortaleza más cercana. Esta última solución es la que han elegido los campesinos de la fértil llanura del Bukaya cuando, durante la última semana de enero de 1099, les anuncian la presencia en las cercanías de tropas francas. Reuniendo su ganado y sus reservas de aceite y de trigo, suben hacia Hosn-el-Akrad, «la alcazaba de los kurdos», que, desde lo alto de un pico de difícil acceso, domina toda la llanura hasta el Mediterráneo.
Aunque la fortaleza está abandonada desde hace mucho, tiene los muros sólidos, y en ella esperan los campesinos estar al abrigo. Pero los frany, siempre escasos de provisiones, van a sitiarlos. El 28 de enero sus guerreros empiezan a escalar los muros de Hosn-el-Akrad. Viéndose perdidos, a los campesinos se les ocurre una estratagema. Abren súbitamente las puertas de la alcazaba y dejan escapar una parte de sus rebaños. Olvidando el combate, todos los frany se abalanzan sobre los animales para apoderarse de ellos. Es tal el desorden en sus filas que los defensores, enardecidos, efectúan una salida y llegan hasta la tienda de Saint-Gilles, donde el jefe franco, abandonado por sus guardias, que también quieren su parte de ganado, se libra por poco de que lo capturen.
Nuestros campesinos están muy satisfechos de su hazaña, pero saben que los sitiadores van a regresar para vengarse. Al día siguiente, cuando Saint-Gilles lanza a sus hombres al asalto de las murallas, no se dejan ver. Los atacantes se preguntan qué nueva artimaña han ideado los campesinos; es la más sabia de todas: han aprovechado la noche para salir sin ruido y desaparecer a lo lejos. En el emplazamiento de Hosn-el-Akrad es donde, cuarenta años después, los frany construirán una de sus más temibles fortalezas. El nombre no cambiará mucho: «Akrad» se deformará en «Krat» y después en «Krac». El «Krac de los caballeros», con su imponente silueta, sigue dominando en el siglo XX la llanura del Bukaya.
En febrero de 1099, la alcazaba se convierte, por unos cuantos días, en el cuartel general de los frany. Se asiste en ella a un espectáculo desconcertante; de todas las ciudades vecinas, e incluso de algunas aldeas, llegan delegaciones, arrastrando tras de sí mulos cargados de oro, de paños y de provisiones. La fragmentación política de Siria es tal que el menor villorrio se comporta como un emirato independiente. Todo el mundo sabe que sólo puede contar con sus propias fuerzas para defenderse y tratar con los invasores. Ningún príncipe, ningún cadí, ningún notable puede realizar el menor gesto de resistencia sin poner en peligro al conjunto de la comunidad. Así pues, se dejan a un lado los sentimientos patrióticos para ir, con sonrisa forzada, a presentar regalos y respetos. Besa el brazo que no puedes romper y ruega a Dios que lo rompa El, dice un proverbio local.
Esta sabiduría de la resignación es la que va a dictarle su conducta al emir Yanah ad-Dawla, señor de la ciudad de Homs. Este guerrero reputado por su bravura era, apenas siete meses antes, el más fiel aliado del atabeg Karbuka. Ibn al-Atir especifica que Yanah ad-Dawla fue el último en huir de Antioquía. Sin embargo, ya no es momento de celo guerrero o religioso, y el emir se muestra especialmente solícito con Saint-Gilles, ofreciéndole, además de los regalos habituales, gran número de caballos, pues, especifican los embajadores de Homs en tono almibarado, Yanah ad-Dawla se ha enterado de que los caballeros estaban faltos de ellos.
De todas las delegaciones que desfilan por las inmensas estancias sin muebles de Hosn-el-Akrad, la más generosa es la de Trípoli. Mientras sacan una por una las espléndidas alhajas fabricadas por los artesanos judíos de la ciudad, sus embajadores dan a los frany la bienvenida en nombre del príncipe más respetado de la costa siria, el cadí Yalal el-Mulk. Éste pertenece a la familia de los Banu Animar, que ha convertido Trípoli en la joya del Oriente árabe. No se trata en absoluto de uno de esos innumerables clanes militares que han conseguido feudos mediante la sola fuerza de las armas, sino de una dinastía de personas cultas que tiene por fundador a un magistrado, un cadí, título que han conservado los soberanos de la ciudad.
Cuando se acercan los frany, Trípoli y su región viven, gracias a la sabiduría de los cadíes, un período de paz y de prosperidad que les envidian sus vecinos. El orgullo de los ciudadanos es su inmensa «casa de la cultura», Dar-el-Ilm, que alberga una biblioteca de cien mil volúmenes, una de las más importantes de la época. La ciudad está rodeada de olivares, de campos de algarrobos, de caña de azúcar, de frutales de todas clases que dan abundantes cosechas. El puerto tiene un tráfico animado.
Precisamente esta opulencia es lo que le va a proporcionar a la ciudad las primeras dificultades con los invasores. En el mensaje que ha hecho llegar a Hosn-el-Akrad, Yalal el-Mulk invita a Saint-Gilles a enviar una delegación a Trípoli para negociar una alianza. Es un error imperdonable, ya que los emisarios francos se quedan maravillados ante los jardines, los palacios, el puerto y el zoco de los orfebres y dejan de escuchar las proposiciones del cadí. Ya se imaginan todo lo que podrían saquear si se apoderaran de la ciudad. Y parece claro que, al volver junto a su jefe, hicieron cuanto pudieron para avivar su codicia. Yalal el-Mulk, que espera ingenuamente la respuesta de Saint-Gilles a su oferta de alianza, se queda un tanto sorprendido al enterarse de que los frany han puesto sitio, el 14 de febrero, a Arqa, segunda ciudad del principado de Trípoli.
Evidentemente, está decepcionado pero sobre todo aterrado, convencido de que la operación dirigida por los invasores no es más que un primer paso hacia la conquista de su capital. ¿Cómo no pensar en la suerte de Antioquía? Yalal el-Mulk se ve ya en el lugar del desdichado Yaghi Siyan, cabalgando vergonzosamente camino de la muerte o del olvido. En Trípoli se acumulan reservas en previsión de un sitio prolongado. Los habitantes se preguntan, angustiados, cuánto tiempo serán retenidos los invasores ante Arqa. Cada día que pasa es una prórroga inesperada.
Transcurre febrero, y luego marzo y abril. Como todos los años, los aromas de los vergeles en flor envuelven Trípoli. Hace tanto mejor tiempo cuanto que las noticias son reconfortantes: los frany siguen sin conseguir tomar Arqa, cuyos defensores están tan asombrados como los sitiadores. Es cierto que las murallas son sólidas, pero no más que las de las otras ciudades, más importantes, de las que han podido apoderarse los frany. La fuerza de Arqa reside en que sus habitantes han tenido desde el primer momento de la batalla la convicción de que, si se abría una sola brecha, los degollarían a todos como habían hecho con sus hermanos de Maarat o de Antioquía. Velan día y noche, rechazando todos los ataques, impidiendo la menor infiltración. Los invasores acaban por cansarse. Los ecos de sus disputas llegan hasta la ciudad sitiada. El 13 de mayo de 1099, levantan por fin el campo y se alejan cabizbajos. Tras tres meses de lucha agotadora, la tenacidad de los resistentes se ha visto recompensada. Arqa rebosa de júbilo.
Los frany han reanudado su marcha hacia el sur. Pasan ante Trípoli con una lentitud inquietante. Yalal el-Mulk, que los sabe irritados, se apresura a transmitirles sus mejores deseos para la continuación del viaje. Tiene buen cuidado de añadir víveres, oro, algunos caballos, así como guías que los ayudarán a recorrer el estrecho camino de la costa que lleva a Beirut. A los exploradores tripolitanos se les suman pronto cristianos maronitas de la montaña libanesa, que, imitando a los emires musulmanes, vienen a ofrecer su ayuda a los guerreros occidentales.
Sin atacar ya las posesiones de los Banu Ammar, como Yabeyl, la antigua Biblos, los invasores llegan a Nahr-el-Kalb, el «Río del perro».
Al cruzarlo, declaran la guerra al califato fatimita de Egipto.
El hombre fuerte de El Cairo, el poderoso y corpulento visir al-Afdal Shahinshah, no había ocultado su satisfacción cuando los emisarios de Alejo Comneno habían venido a anunciarle, en abril de 1097, la llegada masiva de los caballeros francos a Constantinopla y el comienzo de su ofensiva en Asia Menor. Al-Afdal, «el Mejor», un antiguo esclavo de treinta y cinco años que dirige él solo una nación egipcia de siete millones de habitantes, le había transmitido al emperador sus deseos de éxito y había solicitado que lo informara, dada su amistad, de los avances de la expedición.
Algunos dicen que cuando los señores de Egipto vieron la expansión del imperio selyúcida, se asustaron y pidieron a los frany que marcharan sobre Siria y establecieran un tapón entre ellos y los musulmanes. Sólo Dios sabe la verdad.
Esta singular explicación dada por Ibn al-Atir sobre el origen de la invasión franca indica claramente la división que reina en el seno del mundo islámico entre los sunníes, que dicen pertenecer al califato abasida de Bagdad, y los chiitas, que se identifican con el califato fatimita de El Cairo. El cisma, que data del siglo VII y de un conflicto en el seno de la familia del Profeta, no ha dejado nunca de provocar luchas encarnizadas entre los musulmanes. Incluso a los hombres de Estado como Saladino, la lucha contra los chiitas les parecerá por lo menos tan importante como la guerra contra los frany. A los «herejes» los acusan regularmente de todos los males que padece el Islam, y no es sorprendente que se atribuya a sus manejos la propia invasión franca. Dicho esto, si bien es totalmente imaginario que los fatimitas hayan llamado a los frany, la alegría de los dirigentes de El Cairo a la llegada de los guerreros occidentales sí que es real.
A la caída de Nicea, el visir al-Afdal ha felicitado efusivamente al basileus, y tres meses antes de que los invasores se apoderen de Antioquía, una delegación egipcia cargada de regalos ha visitado el campamento de los frany para desearles una pronta victoria y proponerles una alianza. Militar de origen armenio, el señor de El Cairo no les tiene ninguna simpatía a los turcos, y sus sentimientos personales coinciden en esto con los intereses de Egipto. Desde mediados de siglo, los avances de los selyúcidas han ido recortando el territorio del califato fatimita al mismo tiempo que el del imperio bizantino. Mientras los rum veían cómo se les iba de las manos Antioquía y Asia Menor, los egipcios perdían Damasco y Jerusalén, que les habían pertenecido durante un siglo.
Entre El Cairo y Constantinopla, así como entre al-Afdal y Alejo, se ha establecido una firme amistad. Se consultan mutuamente de forma regular, intercambian informaciones, elaboran proyectos comunes. Poco antes de la llegada de los frany, ambos hombres han comprobado con satisfacción que el imperio selyúcida estaba minado por disputas intestinas. Tanto en Asia Menor como en Siria se han instalado numerosos pequeños Estados rivales. ¿Habrá sonado la hora de la revancha contra los turcos? ¿No será el momento, para los egipcios, igual que para los rum, de recuperar sus posesiones perdidas? Al-Afdal sueña con una operación conjunta de ambas potencias aliadas y, cuando se entera de que el basileus ha recibido de los países de los frany un gran refuerzo de tropas, siente la revancha al alcance de la mano.
La delegación que ha enviado a los sitiadores de Antioquía no hablaba de tratado de no agresión. Para el visir tal cosa caía por su propio peso. Lo que les proponía a los frany era un reparto con todos los requisitos: para ellos, el norte de Siria, para él el sur de Siria, es decir, Palestina, Damasco y las ciudades de la costa hasta Beirut. Estaba interesado en presentar su oferta lo antes posible, en un momento en que los frany todavía no estaban seguros de poder tomar Antioquía. Estaba convencido de que iban a apresurarse a aceptar.
Curiosamente le habían dado una respuesta evasiva. Pedían explicaciones, detalles, sobre todo acerca del futuro destino de Jerusalén. Aunque se mostraban amistosos con los diplomáticos egipcios, llegando incluso a ofrecerles como espectáculo las cabezas cortadas de trescientos turcos que habían matado cerca de Antioquía, se negaban a llegar a cualquier tipo de acuerdo. Al-Afdal no lo entiende: ¿acaso su propuesta no era realista, e incluso generosa? ¿Tendrían los rum y sus auxiliares francos la intención de apoderarse de Jerusalén según la impresión que habían sacado los enviados de éste? ¿Le habría mentido Alejo?
El hombre fuerte de El Cairo seguía dudando acerca de la política que debía seguir, cuando le llegó la noticia, en junio de 1098, de la caída de Antioquía y, con menos de tres semanas de intervalo, la de la humillante derrota de Karbuka. El visir se decide entonces a actuar inmediatamente para ganar por la mano a adversarios y aliados. En julio, cuenta Ibn al-Qalanisi, se anunció que el generalísimo, emir de los ejércitos, al-Afdal, había salido de Egipto a la cabeza de un nutrido ejército y había puesto sitio a Jerusalén, donde se hallaban los emires Sokman e Ilghazi, hijos de Ortok. Atacó a la ciudad y se puso en batería los almajaneques. Los dos hermanos turcos que gobernaban Jerusalén acababan de llegar precisamente del norte, donde habían participado en la desafortunada expedición de Karbuka. Al cabo de cuarenta días de sitio, la ciudad había capitulado. Al-Afdal trató con generosidad a ambos emires y los puso en libertad a ellos y a su séquito.
Durante varios meses, los acontecimientos parecieron darle la razón al señor de El Cairo; todo iba transcurriendo como si los frany, puestos ante el hecho consumado, hubieran renunciado a ir más allá. Los poetas de la corte fatimita no hallaban ya palabras lo bastante elogiosas para celebrar la hazaña del hombre de Estado que había arrebatado Palestina a los «herejes» sunníes. Pero sin embargo, en enero de 1099, cuando los frany reanudan resueltamente la marcha hacia el sur, al-Afdal empieza a preocuparse.
Envía a uno de sus hombres de confianza a Constantinopla para consultar a Alejo, que le hace entonces, en una carta célebre, la confesión más conmovedora posible: el basileus ya no ejerce control alguno sobre los frany. Por muy increíble que pueda parecer, esas gentes actúan por su propia cuenta, intentan fundar sus propios Estados, negándose a devolver Antioquía al imperio, contrariamente a lo que habían jurado hacer, y parecen resueltas a tomar Jerusalén por cualquier medio. El papa las ha llamado a la guerra santa para apoderarse de la tumba de Cristo y nada podrá apartarlas de su objetivo. Alejo añade que, en lo que a él respecta, desaprueba su acción y se atiene estrictamente a su alianza con El Cairo.
A pesar de esta última puntualización, al-Afdal tiene la impresión de estar atrapado en un engranaje mortal. Como él mismo es de origen cristiano, no le cuesta ningún trabajo comprender que los frany, que son de fe ardiente e ingenua, estén decididos a llevar hasta sus últimas consecuencias su peregrinación armada. Ahora lamenta haberse lanzado a su aventura palestina. ¿No habría sido mejor dejar a los frany y a los turcos luchar por Jerusalén en vez de cruzarse él, sin ninguna necesidad, en el camino de esos caballeros tan valerosos como fanáticos?
Sabiendo que necesita varios meses para poner en pie un ejército capaz de enfrentarse a los frany, escribe a Alejo, instándolo a que haga cuanto esté en su mano para moderar la marcha de los invasores. De hecho, el basileus les envía, en abril de 1099, durante el sitio de Arqa, un mensaje pidiéndoles que retrasen la partida hacia Palestina, pues, pretexta, no va a tardar en llegar personalmente para unirse a ellos. Por su parte, el señor de El Cairo transmite a los frany nuevas proposiciones para llegar a un acuerdo. Además del reparto de Siria, concreta su política en relación con la Ciudad Santa: una libertad de culto estrictamente respetada y la posibilidad de que los peregrinos vayan allí cuantas veces lo deseen, siempre y cuando, naturalmente, lo hagan en grupos pequeños y sin armas. La respuesta de los frany es contundente: «¡Iremos a Jerusalén todos juntos, en orden de combate, con las lanzas en alto!»
Es una declaración de guerra. El 19 de mayo de 1099, uniendo el gesto a la palabra, los invasores cruzan sin vacilar Nahr-el-Kalb, la frontera norte del dominio fatimita.
Pero el «Río del perro» es una frontera ficticia, pues al-Afdal se ha limitado a reforzar la guarnición de Jerusalén, abandonando a su suerte las posesiones egipcias del litoral. Por eso, todas las ciudades costeras, salvo escasas excepciones, se apresuran a pactar con el invasor.
La primera es Beirut, a cuatro horas de marcha de Nahr-el-Kalb. Sus habitantes envían una delegación al encuentro de los caballeros, prometiéndoles suministrarles oro, provisiones y guías, a condición de que respeten las cosechas de la llanura circundante. Los beirutíes añaden que estarían dispuestos a reconocer la autoridad de los frany si éstos llegaran a tomar Jerusalén. Saida, la antigua Sidón, reacciona de manera diferente; su guarnición efectúa varias salidas arriesgadas contra los invasores, que se vengan devastando sus huertas y saqueando las aldeas vecinas. Éste será el único caso de resistencia. Los puertos de Tiro y de Acre, a pesar de ser fáciles de defender, siguen el ejemplo de Beirut. En Palestina, la mayoría de las ciudades y de las aldeas las evacúan sus habitantes incluso antes de que lleguen los frany. En ningún momento encuentran una auténtica resistencia y, en la mañana del 7 de junio de 1099, los habitantes de Jerusalén los ven aparecer a lo lejos, en la colina, junto a la mezquita del profeta Samuel. Casi se oye su clamor; antes de que caiga la tarde ya están acampados ante los muros de la ciudad.
El general Iftijar ad-Dawla, «Orgullo del Estado», comandante de la guarnición egipcia, los observa con serenidad desde lo alto de la torre de David. Hace varios meses que ha tomado todas las disposiciones necesarias para sostener un largo asedio. Ha reparado un lienzo de muralla que había sufrido daños en el transcurso del asalto de al-Afdal contra los turcos el verano anterior. Ha reunido enormes cantidades de provisiones para evitar cualquier riesgo de penuria hasta que llegue el visir, que ha prometido venir antes de finales de julio para romper el cerco de la ciudad. Para mayor prudencia ha seguido el ejemplo de Yaghi Siyan y ha expulsado a los habitantes cristianos susceptibles de colaborar con sus correligionarios francos. En estos últimos días ha hecho incluso envenenar las fuentes y los pozos de los alrededores para impedir que los utilice el enemigo. Bajo el sol de junio, en este paisaje montañoso, árido, con algún que otro olivo, la vida de los sitiadores no va a resultar fácil.
Así pues, para Iftijar, el combate parece iniciarse en buenas condiciones. Con sus jinetes árabes y sus arqueros sudaneses firmemente parapetados tras las gruesas fortificaciones que trepan por las colinas y se adentran en las hondonadas, se siente capaz de resistir. Es cierto que los caballeros de Occidente son famosos por su bravura, pero su comportamiento ante los muros de Jerusalén es algo desconcertante a ojos de un militar avezado. Iftijar espera verlos construir, nada más llegar, torres móviles y diversos instrumentos de asedio, y cavar trincheras para precaverse de las salidas de la guarnición. Sin embargo, lejos de dedicarse a estos preparativos, han empezado por organizar en torno a los muros una procesión encabezada por sacerdotes que rezan y cantan a voz en grito, antes de lanzarse como posesos al asalto de las murallas sin disponer de la menor escala. Por más que al-Afdal le ha explicado que estos frany querían apoderarse de la ciudad por razones religiosas, un fanatismo tan ciego lo sorprende. Él mismo es un musulmán creyente, pero si está luchando en Palestina es para defender los intereses de Egipto, y también, por qué negarlo, para ascender en su propia carrera militar.
Sabe que esta ciudad no es como las demás. Iftijar siempre la ha llamado por su nombre corriente, Iliya, pero los ulemas, los doctores de la ley, le dan el sobrenombre de al-Quds, Beit-el-Maqdes o al-Beit al-Muqaddas, «el lugar de la santidad». Dicen que es la tercera ciudad santa del Islam, después de La Meca y Medina, pues aquí fue adonde condujo Dios al Profeta, durante una noche milagrosa, para que se reuniera con Moisés y con Jesús, hijo de María. Desde entonces, al-Quds es, para todo musulmán, el símbolo de la continuidad del mensaje divino. Muchos devotos vienen a orar a la mezquita al-Aqsa, bajo la inmensa cúpula centelleante que domina majestuosamente las casas cuadradas de la ciudad.
Aun cuando el cielo esté presente aquí en cada esquina, Iftijar tiene los pies firmemente asentados en el suelo. Considera que las técnicas militares son las mismas, sea cual sea la ciudad. Estas procesiones de frany cantores lo irritan, pero no le preocupan. Hasta el final de la segunda semana de sitio no empieza a sentirse preocupado, cuando observa que el enemigo se afana en construir dos inmensas torres de madera. A comienzos de julio ya están en pie, listas para transportar a cientos de combatientes hasta la cima de las murallas. Sus siluetas se yerguen amenazadoras en medio del campamento enemigo.
Las consignas de Iftijar son tajantes: si uno de esos artefactos hace el menor movimiento hacia los muros, hay que inundarlo con una lluvia de flechas. Si la torre llegara a acercarse, hay que emplear el fuego griego, una mezcla de petróleo y de azufre que se vierte en vasijas y se arroja, encendida, sobre los asaltantes. Al desparramarse, el líquido provoca incendios difíciles de apagar. Esta temible arma va a permitir a los soldados de Iftijar rechazar varios ataques sucesivos a lo largo de la segunda semana de julio, aunque, para protegerse de las llamas, los sitiadores hayan tapizado sus torres móviles con pieles de animales recién despellejados embebidas en vinagre. Mientras tanto, corren rumores que anuncian la llegada inminente de al-Afdal. Los sitiadores, que temen quedar atrapados entre dos fuegos, multiplican sus esfuerzos.
De las dos torres móviles construidas por los frany —contará Ibn al-Atir—, una estaba por la parte de Sión, al sur, y la otra al norte. Los musulmanes lograron quemar la primera matando a cuantos había en ella. Pero, apenas habían acabado de destruirla, cuando llegó un mensajero pidiendo auxilio, pues por el otro lado habían invadido la ciudad. De hecho, la tomaron por el norte, un viernes por la mañana, siete días antes de que acabara el mes de shabán del año 492.
En este terrible día de julio de 1099, Iftijar está parapetado en la torre de David, una fortaleza octogonal cuyos cimientos se habían soldado con plomo y que constituye el punto fuerte de las murallas. Ahí puede resistir aún unos cuantos días, pero sabe que la batalla está perdida. Han invadido el barrio judío, las calles están cubiertas de cadáveres, y ya se ha entablado el combate en las proximidades de la mezquita mayor. Él y sus hombres pronto estarán rodeados por todas partes; sin embargo, sigue luchando. ¿Qué otra cosa podría hacer? Por la tarde, han cesado prácticamente los combates en el centro de la ciudad. El pendón blanco de los fatimitas ya sólo ondea en la torre de David.
De repente, cesan los asaltos de los frany y se acerca un mensajero. Viene de parte de Saint-Gilles a proponer al general egipcio y a sus hombres que los dejarán ir sanos y salvos si consienten en entregarle la torre. Iftijar duda, los frany ya han incumplido más de una vez sus compromisos, y nada indica que Saint-Gilles esté decidido a actuar de otra manera. Sin embargo, es descrito como un sexagenario de cabello blanco al que todo el mundo saluda con respeto, lo cual puede hacer pensar que cumple la palabra dada. En cualquier caso, es sabido que necesita llegar a un acuerdo con la guarnición, pues han destruido su torre móvil y rechazado todos sus asaltos. De hecho, está estancado ante los muros desde por la mañana, mientras que sus hermanos, los demás jefes francos, ya están saqueando la ciudad y disputándose sus casas. Sopesando los pros y los contras, Iftijar acaba por declararse dispuesto a capitular a condición de que Saint-Gilles prometa por su honor garantizarle su seguridad y la de todos sus hombres.
Los frany cumplieron su palabra, y los dejaron marchar por la noche hacia el puerto de Ascalón, donde se afincaron —contará concienzudamente Ibn al-Atir, antes de añadir—: A la población de la Ciudad Santa la pasaron a cuchillo, y los frany estuvieron matando musulmanes durante una semana. En la mezquita al-Aqsa, mataron a más de setenta mil personas. E Ibn al-Atir, que evita citar cifras incomprobables, puntualiza: Mataron a mucha gente. A los judíos los reunieron en su sinagoga y allí los quemaron vivos los frany. Destruyeron también los monumentos de los santos y la tumba de Abraham —¡la paz sea con él!
Entre los monumentos saqueados por los invasores se encuentra la mezquita de Umar, erigida en memoria del segundo sucesor del Profeta, el califa Umar Ibn al-Jattab, que había tomado Jerusalén a los rum en febrero de 638. Tras estos hechos, los árabes aprovecharán siempre que puedan la ocasión de evocar aquel acontecimiento con la intención de recalcar la diferencia entre su comportamiento y el de los frany. Aquel día, Umar había entrado montado en su célebre camello blanco, mientras el patriarca griego de la Ciudad Santa acudía a su encuentro. El califa había empezado por prometerle que se respetarían la vida y los bienes de todos los habitantes, antes de pedirle que lo acompañara a visitar los lugares sagrados del cristianismo. Mientras se hallaban en la iglesia de la Qyama, el Santo Sepulcro, como había llegado la hora de la oración, Umar le había preguntado a su anfitrión dónde podría extender su alfombra para prosternarse. El patriarca lo había invitado a permanecer donde estaba, pero el califa había contestado: «Si lo hago, los musulmanes querrán apropiarse mañana de este lugar diciendo: Umar ha orado aquí.» Y, llevándose su alfombra, fue a arrodillarse fuera. Estuvo en lo cierto, pues en ese mismo lugar fue donde se construyó la mezquita que lleva su nombre. Los jefes francos, desgraciadamente, no son tan magnánimos. Celebran su triunfo con una matanza indescriptible y luego saquean salvajemente la ciudad que dicen venerar.
No se salvan ni sus propios correligionarios: una de las primeras medidas que toman los frany es la de expulsar de la iglesia del Santo Sepulcro a todos los sacerdotes de los ritos orientales —griegos, georgianos, armenios, coptos y sirios—, que oficiaban en ella conjuntamente en virtud de una antigua tradición que habían respetado hasta entonces todos los conquistadores. Estupefactos ante tanto fanatismo, los dignatarios de las comunidades cristianas orientales deciden resistir. Se niegan a revelar al ocupante el lugar en que han ocultado la verdadera cruz en que murió Cristo. En estos hombres, la devoción religiosa por la reliquia va acompañada de orgullo patriótico. ¿Acaso no son los conciudadanos del Nazareno? Pero los invasores no se dejan impresionar en absoluto. Deteniendo a los sacerdotes que tienen la custodia de la cruz y sometiéndolos a torturas para arrebatarles el secreto, consiguen quitarles por la fuerza a los cristianos de la Ciudad Santa la más valiosa de sus reliquias.
Mientras los occidentales rematan a algunos supervivientes emboscados y se apoderan de todas las riquezas de Jerusalén, el ejército reunido por al-Afdal avanza lentamente por el Sinaí. No llega a Palestina hasta veinte días después del drama. El visir, que lo manda en persona, duda en marchar directamente sobre la Ciudad Santa. Aunque dispone de cerca de treinta mil hombres, no se considera en posición de fuerza, pues carece de material de asedio y le aterra la firmeza de los caballeros francos. Decide, pues, instalarse con sus fuerzas en los alrededores de Ascalón y enviar una embajada a Jerusalén para sondear las intenciones del enemigo. En la ciudad ocupada, a los emisarios egipcios los conducen ante un gigantesco caballero de cabello largo y barba rubia que es presentado como Godofredo de Bouillon, nuevo señor de Jerusalén. A él es a quien transmiten el mensaje del visir acusando a los frany de haber abusado de su buena fe y proponiéndoles un arreglo si prometen salir de Palestina. Por toda respuesta, los occidentales reúnen sus fuerzas y se lanzan sin demora por el camino de Ascalón.
Avanzan tan deprisa que llegan a las proximidades del campamento musulmán sin que los exploradores hayan señalado ni siquiera su presencia. Y, a partir de la primera intervención, el ejército egipcio huyó y retrocedió hacia el puerto de Ascalón —relata Ibn al-Qalanisi. Al-Afdal también se retiró allí. Los sables de los frany triunfaron sobre los musulmanes. En la matanza no se salvaron ni los soldados de infantería ni los voluntarios ni la gente de la ciudad. Perecieron alrededor de diez mil almas y el campamento quedó saqueado.
Debió de ser unos días después del desastre de los egipcios cuando llegó a la ciudad de Bagdad el grupo de refugiados guiado por Abu-Saad al-Harawi. El cadí de Damasco ignora aún que los frany acaban de conseguir una nueva victoria, pero ya sabe que los invasores son los amos de Jerusalén, de Antioquía y de Edesa, que han derrotado a Kiliy Arslan y a Danishmend, que han ocupado toda Siria de norte a sur, matando y saqueando a su antojo sin que nadie se lo impida. Tiene la impresión de que se está escarneciendo y humillando a su pueblo y a su fe, y siente deseos de gritarlo muy alto para que los musulmanes despierten de una vez. Quiere impresionar a sus hermanos, provocarlos, escandalizarlos.
 El viernes 19 de agosto de 1099, lleva a sus compañeros a la mezquita mayor de Bagdad y, a mediodía, cuando de todas partes afluyen los creyentes para la oración, se pone a comer ostensiblemente, a pesar de ser ramadán, el mes del ayuno obligatorio. En unos instantes, una muchedumbre airada se arremolina en torno a él, se acercan soldados para detenerlo. Pero Abu-Saad se levanta y pregunta con mucha calma a quienes lo rodean cómo pueden mostrarse tan alterados por una ruptura de ayuno cuando la matanza de miles de musulmanes y la destrucción de los lugares santos del Islam los dejan completamente indiferentes. Habiendo acallado de este modo a la multitud, describe entonces con detalle las desgracias que agobian a Siria, «Bilad-esh-Sham», y sobre todo las que acaban de abatirse sobre Jerusalén. Los refugiados lloraron e hicieron llorar —dirá Ibn al-Atir.
El viernes 19 de agosto de 1099, lleva a sus compañeros a la mezquita mayor de Bagdad y, a mediodía, cuando de todas partes afluyen los creyentes para la oración, se pone a comer ostensiblemente, a pesar de ser ramadán, el mes del ayuno obligatorio. En unos instantes, una muchedumbre airada se arremolina en torno a él, se acercan soldados para detenerlo. Pero Abu-Saad se levanta y pregunta con mucha calma a quienes lo rodean cómo pueden mostrarse tan alterados por una ruptura de ayuno cuando la matanza de miles de musulmanes y la destrucción de los lugares santos del Islam los dejan completamente indiferentes. Habiendo acallado de este modo a la multitud, describe entonces con detalle las desgracias que agobian a Siria, «Bilad-esh-Sham», y sobre todo las que acaban de abatirse sobre Jerusalén. Los refugiados lloraron e hicieron llorar —dirá Ibn al-Atir.
De la calle, al-Harawi lleva el escándalo a los palacios. «¡Ya veo cuán débiles son los apoyos de la fe!» —exclama en el diván del príncipe de los creyentes, al-Mustazhir-billah, un joven califa de veintidós años—. De tez clara, barba corta, cara redonda, es un soberano jovial y bonachón, cuyos ataques de ira son breves y cuyas amenazas rara vez se cumplen. En una época en que la crueldad parece ser el primer atributo de los dirigentes, este joven califa árabe se ufana de no haber hecho daño a nadie. Experimentaba una alegría auténtica cuando le decían que el pueblo era feliz —apuntará ingenuamente Ibn al-Atir—. Sensible, refinado, de trato agradable, al-Mustazhir es amante de las artes. Lo apasiona la arquitectura y ha supervisado personalmente la construcción de unas murallas que rodean por completo el barrio en que reside, el Harén, situado al este de Bagdad. Y, en sus ratos perdidos, que son muchos, compone poemas de amor: Al tender la mano para decirle adiós a mi amada, el fuego de mi pasión hizo derretirse el hielo.
Desgraciadamente para sus súbditos, este hombre de bien, alejado de todo gesto de tiranía —como lo definió Ibn al-Qalanisi—, no dispone de poder alguno, aunque esté continuamente rodeado de un complicado ceremonial de veneración y los cronistas evoquen su nombre con deferencia. Los refugiados de Jerusalén, que tienen todas sus esperanzas puestas en él, parecen olvidar que su autoridad no se ejerce más allá de los muros de su palacio, y que, además, la política lo aburre.
Sin embargo, tiene tras de sí una historia gloriosa. Los califas predecesores suyos han sido durante los dos siglos posteriores a la muerte del Profeta (632-833) los jefes espirituales y temporales de un inmenso imperio, que, cuando estaba en su apogeo, se extendía desde el Indo hasta los Pirineos, y que incluso se ha adentrado en dirección a los valles del Ródano y del Loira. Y la dinastía abasida, a la que pertenece al-Mustazhir, ha convertido Bagdad en la ciudad fabulosa de las mil y una noches. A comienzos del siglo IX, en los tiempos en que reinaba su antepasado Harún-al-Rashid, el califato era el Estado más rico y más poderoso de la tierra, y su capital el centro de la civilización más avanzada. Tenía mil médicos diplomados, un gran hospital gratuito, un servicio postal regular, varios bancos, algunos de los cuales tenían sucursales en la China, una excelente canalización de agua, un sistema de evacuación directa a la cloaca así como una fábrica de papel —los occidentales, que sólo utilizaban el pergamino a su llegada a Oriente, aprendieron en Siria el arte de fabricar papel a partir de la paja de trigo.
Pero en este año sangriento de 1099 en el que al-Harawi ha venido a anunciar al diván de al-Mustazhir la caída de Jerusalén, esa época dorada hace ya mucho tiempo que ha pasado. Harún ha muerto en 809. Un cuarto de siglo después, sus sucesores han perdido cualquier poder real, Bagdad está medio destruida y el imperio se ha desintegrado. No queda ya más que ese mito de una era de unidad, de grandeza y de prosperidad, que va a poblar para siempre los sueños de los árabes. Es cierto que los abasidas seguirán reinando durante cuatro siglos, pero ya no gobernarán. No serán ya más que rehenes en manos de sus soldados turcos o persas, capaces de hacer y deshacer soberanos a su antojo, recurriendo las más veces al crimen. Y por escapar a semejante suerte será por lo que la mayoría de los califas renuncien a toda actividad política. Enclaustrados en su harén, se entregarán en lo sucesivo exclusivamente a los placeres de la existencia, haciéndose poetas o músicos y coleccionando bellas esclavas perfumadas.
El príncipe de los creyentes, que durante mucho tiempo ha sido la encarnación de la gloria de los árabes, se ha convertido en el símbolo vivo de su decadencia. Y al-Mustazhir, de quien los refugiados de Jerusalén esperan un milagro, es el genuino representante de esa raza de califas holgazanes. Aunque quisiera, sería totalmente incapaz de acudir en auxilio de la Ciudad Santa, ya que, por todo ejército, no tiene más que una guardia personal de unos cuantos cientos de eunucos negros y blancos. Sin embargo, no son soldados lo que falta en Bagdad. Deambulan continuamente a miles, con frecuencia borrachos, por las calles. Para protegerse de sus abusos, los ciudadanos han tomado la costumbre de bloquear todas las noches la entrada a todos los barrios con ayuda de pesadas barreras de madera o de hierro.
Naturalmente, este azote uniformado, que ha llevado los zocos a la ruina con sus saqueos sistemáticos, no obedece las órdenes de al-Mustazhir. Su jefe prácticamente no habla árabe, ya que, al igual que todas las ciudades del Asia musulmana, Bagdad ha caído desde hace más de cuarenta años bajo la férula de los turcos selyúcidas. El hombre fuerte de la capital abasida, el joven sultán Barkyaruk, un primo de Kiliy Arslan, es teóricamente el señor feudal de todos los príncipes de la región. Pero, en realidad, cada provincia del imperio selyúcida es prácticamente independiente, y los miembros de la familia reinante están totalmente absortos en sus disputas dinásticas.
Cuando, en septiembre de 1099, al-Harawi abandona la capital abasida, no ha conseguido ver a Barkyaruk, pues el sultán está en el norte de Persia dirigiendo la campaña contra su propio hermano Muhammad, una lucha en la que, por otra parte, lleva las de ganar este último pues es Muhammad quien, ya en octubre, se apodera de la propia Bagdad. No por ello concluye este absurdo conflicto; incluso llega a tomar, ante la estupefacta mirada de los árabes, que ya no pretenden entender nada, un cariz realmente grotesco. ¡Júzguese si no! En enero de 1100, Muhammad abandona Bagdad a toda prisa y Barkyaruk entra en ella como triunfador; no por mucho tiempo pues, en la primavera, vuelve a perderla, para volver a ella violentamente en abril de 1101, tras un año de ausencia, y aplastar a su hermano; en las mezquitas de la capital abasida, se vuelve a pronunciar su nombre en el sermón de los viernes, pero en septiembre la situación cambia una vez más. Derrotado por una coalición de dos de sus hermanos, Barkyaruk parece definitivamente fuera de combate. Pero creer eso es no conocerlo: a pesar de su derrota, vuelve inopinadamente a Bagdad y se apodera de ella por unos cuantos días, antes de que lo derroten de nuevo en octubre. Pero también esta vez su ausencia es breve, pues ya en diciembre se llega a un acuerdo que le devuelve la ciudad. Ésta ha cambiado de manos ocho veces en treinta meses: ¡ha tenido un señor distinto cada cien días! Todo ello mientras los invasores occidentales consolidan su presencia en los territorios conquistados.
Los sultanes no se entendían —dirá Ibn al-Atir empleando una hermosa litotes— y por eso han podido apoderarse de la región los frany «.
Sin duda la historia de Maarat, una ciudad de Siria, fue monstruosa. Era una ciudad sin ejército y muy intelectualizada, de una gran cultura, con librepensadores y poetas. Durante dos semanas pudieron defenderse, pero al construir los frany una torre de madera tan alta como las murallas, se vinieron abajo. Intentaron hacer un trato para salvar sus vidas, pero los frany no cumplieron con su palabra. Durante tres días se mantuvo la carnicería y lo más fuerte vino con lo que hicieron con sus presas: se las comieron asadas.
Tampoco los turcos olvidarán jamás el canibalismo de los occidentales. A lo largo de toda su literatura épica describirán invariablemente a los frany como antropófagos. El episodio de Maarat contribuyó la apertura de un foso que se mantendría durante siglos.
«Son sus rastros, las huellas en la arena del tiempo de su anhelo … Son las cenizas de sus sueños «.
Dieu le veut!
NOTA
Los relatos que se refieren a los actos de canibalismo cometidos por los ejércitos francos en Maarat en 1098 son numerosos —y concuerdan— entre los cronistas francos de la época. Hasta el siglo XIX, aún aparecen con todo detalle en los escritos de historiadores europeos. Tal es, por ejemplo, el caso de la Histoire des croisades, de Michaud, publicada en 1817-1822. Véase tomo I, páginas 357 y 577, y Bibliographie des croisades, páginas 48,76,183,248. Por el contrario, en el siglo XX estos relatos —¿misión civilizadora obliga?— generalmente se ocultan. Grousset, en los tres volúmenes de su Histoire, ni siquiera los menciona; Runciman se limita a una alusión: «reinaba el hambre… el canibalismo parecía la única solución» (op. cit., tomo I, p. 261).
Sobre los tafurs, véase J. Prawer: Histoire du royaumefranc de Jérusalem, C.N.R.S., París, 1975 (tomo I, p. 216).
En lo tocante a Usama Ibn Munqidh, véase capítulo VII.
Sobre el origen del nombre de Krak de los caballeros, véase Paul Deschamps: La Toponomastique en Terre sainte au temps des croisades, en Recueilde travaux… Geuthner, París, 1955.
Los frany encontrarán la carta del basileus en la tienda de al-Afdal después de la batalla de Ascalón en agosto de 1099.P
Les croisades vues par les Arabes, del escritor libanés Amin Maalouf publicada en 1983.
©2012-paginasarabes®




