Marc Chagall: el exilio eterno

[Una gran retrospectiva en el Thyssen de Madrid y la edición en castellano de su autobiografía conmemoran en España el 125 aniversario del nacimiento del artista de origen ruso. En la exposición se pueden ver también grabados, esculturas y cerámicas]
Francisco R. Pastoriza
Cuando a los cinco años alguien le dijo a Marc Chagall que era un artista, sus padres se echaron a temblar. Preferían que su hijo, el mayor de nueve hermanos de una familia humilde de tenderos de la localidad bielorrusa de Vitebsk, se dedicara al negocio familiar, de ingresos escasos pero seguros, a que arriesgase su futuro en el incierto mundo del arte y la bohemia. Pero el destino había reservado a Marc Chagall uno de los tronos de la pintura del siglo XX.
PARÍS. LOS PRIMEROS AÑOS
El primer salto a París lo dio Chagall en 1911. En la que entonces era capital de las vanguardias se daban cita todos los que aspiraban a ser algo en el mundo del arte, y esto se percibía en el ambiente. Decenas de pintores instalaban sus caballetes para inmortalizar las calles y los personajes de Montmartre y Montparnasse. En los cafés, los artistas se reunían con intelectuales y poetas que discutían a voces de literatura y de filosofía. En los museos buscaban el alimento de los clásicos.
Por la tarde acudían a las galerías en las que aspiraban a colgar algún día sus cuadros, y por la noche buscaban en los salones a los marchantes a quienes venderse por un gramo de inmortalidad. Chagall se instaló en La Rouche, una colmena de pequeños estudios-vivienda donde artistas sin recursos trabajaban enfebrecidos día y noche, obsesionados por dejar una obra para la posteridad.
En tres años, de 1911 a 1914, Chagall pintó allí una buena parte de los cuadros que hoy admira el mundo, entre ellos el famoso “Dedicado a mi prometida”, una obra maestra de la sensualidad. La luz y el ambiente de París lo deslumbraron, pero Chagall mantuvo íntegras sus raíces culturales y su universo de judío hasídico, sembrado de prohibiciones y leyes estrictas. No quiso entrar en ningún movimiento, a pesar de sus buenas relaciones con Breton y los surrealistas. El cubismo lo fascinó en un primer momento, pero pronto lo abandonó. Buscaba su propio camino.
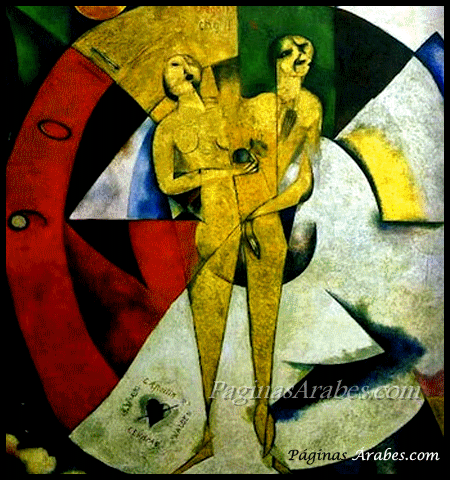
Alguien habló al poeta Guillaume Apollinaire de un joven llegado de Rusia que combinaba los colores como nadie lo había hecho hasta entonces. Cuando Apollinaire entró por primera vez en el angosto estudio de Chagall y vio sus cuadros diseminados por las paredes y el suelo sólo pronunció una palabra: Sobrenatural. Desde entonces, toda la crítica habla de la obra de Chagall como sobrenatural. Apollinaire lo recomendó al galerista alemán Herwarth Walden y éste organizó en 1914 en Berlín su primera gran exposición individual. No hizo falta nada más. En ese mismo instante Marc Chagall entró en la gloria.
DE VUELTA A RUSIA
Chagall volvió a Vitebsk en 1914 para ver a su familia pero allí le sorprendió la primera guerra mundial y la revolución bolchevique, con la que colaboró trabajando para el Teatro de Arte Judío de Moscú. La deriva de la revolución hacia el totalitarismo y sus enfrentamientos con Malevitch le encaminaron en 1922 de nuevo a París, a donde viajó con su esposa Bella, su hija Ida y todos los cuadros que se pudo llevar. A partir de este momento será para siempre un exiliado, “el exiliado que ya no pudo echar raíces en otro suelo”, como escribió años más tarde en Mi vida, su autobiografía, publicada en España por Acantilado.
El recuerdo de Vitebsk permanecerá imborrable en su memoria: “Todo artista tiene su patria, su ciudad natal… y el perfume de su patria vivirá en todo momento en sus obras”. En efecto, Vitebsk y su infancia, la aldea, las flores, el paisaje desde la ventana, son motivos recurrentes en su obra, tanto pictórica como poética: “Allí donde se apretujan las casas retorcidas/allí donde se empina el camino del cementerio/allí donde corre un ancho río/allí es donde soñé mi vida”, escribió en “Como un bárbaro”, una de las composiciones de Poemas, su otro libro.
En occidente, donde su fama había crecido en estos ocho años de ausencia, fue recibido como un resucitado. Ambroise Vollard, el marchante de arte de Picasso, le encargó las ilustraciones de las Fábulas de La Fontaine y de la novela de Gogol Almas muertas, para la que hizo 107 grabados, una técnica a la que volvería para ilustrar la Biblia, con la que estaba familiarizado desde su infancia y para cuya realización buscó inspiración en los paisajes y las ciudades de Egipto y Palestina.

Con el cuadro “La caída del ángel” quiso anunciar la marea de horror que estaba a punto de invadir Europa. El nazismo retiró de los museos la obra de Chagall, calificándola de arte degenerado, y en 1941 el artista se trasladó a Nueva York huyendo de la persecución a los judíos (“Me preguntan ¿dónde estabas? Huí”. A los artistas mártires, 1950). En Nueva York morirá Bella. No volverá a Francia hasta 1948, terminada la guerra. En los años cincuenta se inicia en el arte de la cerámica, en competencia con Picasso, de quien era vecino en la Costa Azul, y hace vitrales para la catedral de Metz y para una sinagoga de Jerusalén.
En 1963 Malraux, siendo ministro de cultura, le encarga las pinturas del techo de la ópera de París, una obra titánica, un homenaje a Mozart, Ravel, Stravinsky, Debussy, en la que puso toda su inspiración. En 1973 las autoridades rusas le permitieron viajar a Moscú para reencontrarse con dos de sus hermanas. Su obra seguía prohibida en el país desde su salida en 1922 y no volvería a ser exhibida hasta la llegada de Gorbachov: en 1987 la gente hacía colas de un día para otro para ver en el museo Pushkin su primera exposición en 65 años. Había muerto dos años antes, en 1985, a los 98 años, en Saint Paul de Vence, después de haber sembrado el siglo con una obra fascinante.
EL GRAN JUEGO DEL COLOR
La obra de Chagall es una fiesta de colores alimentada por una tradición que tiene sus pies en la Edad Media, su cuerpo en el Renacimiento y sus extremidades en las vanguardias. En su universo pictórico coinciden tiempos y espacios diversos en los que se mueven, a veces en vuelo rasante, parejas de enamorados, violinistas, rabinos, soldados, poetas, mendigos, ángeles y demonios…, seres humanos en alianza con el mundo animal: gallos, gatos, vacas, pájaros, caballos, palomas.
Todo lo invade el azul intenso del cielo, el blanco lechoso de los trajes de novia, el verde veronés de los paisajes, el amarillo cadmio de los violines, el cobalto, el rojo Nápoles, el verde esmeralda, el turquesa, el malva, el lapislázuli. Todos ellos se combinan en una algarabía que estalla en esa mezcla de fiesta y libertad que es el circo: trapecistas, malabaristas, arlequines, payasos, funambulistas, jinetes, acróbatas… construyen un mundo mágico en el que Chagall mezcla fiesta y tragedia: “El espectáculo ha terminado” (Circus, 1967).
«Cuando observaba a mi padre debajo de la lámpara, soñaba con cielos y cuerpos celestes, mucho más allá de nuestra calle. Toda la poesía de la vida se condensaba en la tristeza y el silencio de mi padre. Allí estaba la fuente inagotable de mis sueños: mi padre…”
Referencias:
Francisco R. Pastoriza .Profesor de Información cultural de la Universidad Complutense de Madrid
©2012-paginasarabes®


