El Guardián de San Francisco (Tradición granadina)

En la sacristía del convento de Santa Cruz de Granada, hoy parroquial de Santa Escolástica, veíase hace algunos años, (no sé si existirá a esta fecha), un lienzo ya bastante obscuro y deteriorado, pero que a pesar de todo dejaba adivinar la destreza del pincel que lo creó, encerrado en una de esas molduras doradas y sobrecargadas de adornos de pésimo gusto que tanto abundan en el interior de los templos, (o este cuadro, según se nos ha informado, se hallaba en la iglesia del convento de San Francisco, pasando al lugar que hemos indicado, al ser demolido aquel templo de Santa Escolástica).
Aquel cuadro, como otros muchos de los que pasan desapercibidos ante los ojos del viajero que visita los monumentos granadinos, tiene su historia particular. Representa un anciano religioso de la orden de San Francisco, de ojos hundidos, pómulos salientes, nariz aguileña y demacrado semblante.
Es pura y simplemente un retrato; pero hay tal dulzura en sus labios descoloridos, tal humildad en sus ojos y tal misticismo en todo su conjunto, que muchos han creído ver en él una efigie del santo fundador de aquella orden, a quien el artista, por uno de tantos caprichos, hubiese suprimido las manchas sangrientas en el costado y en las manos que sirven de distintivo a San Francisco de Asís. Sin embargo, no es su imagen la que está representada en aquel lienzo; es la de uno de sus prosélitos, digno émulo de su maestro.
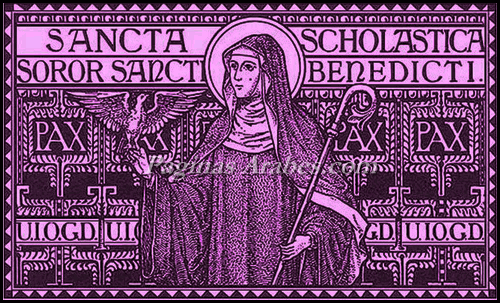
He aquí su historia.
En la estrecha y desigual plazuela que media entre la llamada del Realejo y las tapias que rodeaban el compás del convento de Santa Cruz, había por los años 1708 a 1710 una casa de gran apariencia, perteneciente a Don Guillén de Acuña, anciano caballero que había ocupado uno de los mejores puestos en la corte del Rey Don Carlos II; pero a la muerte de aquel débil monarca, no quiso mostrarse partidario del Duque de Anjou, y unido esto a encontrarse cansado de las intrigas palaciegas, retiróse a Granada, su Patria, para dedicarse por completo a la educación de su hijo único, y por lo tanto heredero de su ilustre nombre y su pingüe fortuna.
Pero al cabo de algunos años pudo convencerse el bueno de Don Guillén de que había perdido lastimosamente el tiempo; pues en la época a que nos referimos, el joven Don Andrés de Acuña, que era ya un apuesto mancebo, bien por efecto de su natural carácter, bien porque la misma educación recibida hubiese halagado su vanidad y amor propio, era uno de los jóvenes mas desenfrenados de la ciudad, habiendo ya creado fama con sus continuas pendencias y locuras.
Débil el padre para contenerle, satisfacía todos los caprichos del hijo sin atreverse a sostener con él una polémica seria; contentándose con gruñir entre dientes cada vez que pagaba una nueva deuda contraída por aquél o que llegaba a sus oídos la noticia de otra hazaña; en tales términos, que raro era el día en que no tenía Don Guillén algún entuerto que enderezar o algún agravio que desfacer.
Mientras tanto Don Andrés continuaba su vida crápula y de disipación, gastando el oro a manos llenas en orgías y bacanales con otros jóvenes tan libertinos y procaces como él, sacando la tizona a cada momento por un quítame esas pajas, y teniendo, como quien dice, en un puño a todo bicho viviente.
Pero como al fin y a la postre no hay persona que no dé con la horma de su zapato, he aquí que también nuestro héroe dio con la suya cuando menos se figuraba.
En la calle de Elvira, muy cerca del pilar del Toro, habitaba una joven viuda de hermoso rostro y gallarda presencia, y hubo de prendarse de ella Don Andrés y pasear su calle, sin considerar que aquella dama tenía un amante a quien no había de gustar ver moros en la costa. Resultó, pues, lo que era consiguiente; riñeron ambos rivales delante de la casa de la bella, y con tan negra fortuna aquella vez para nuestro joven, que cayó al suelo mortalmente herido y fue conducido a su casa sin esperanzas de vida.

Don Guillen rabió, se mesó los cabellos, puso en juego cuantos medios le sugirió su mente para castigar al agresor; pero todo fue inútil. El rival de Don Andrés, que se llamaba Don Juan de Maldonado, estaba agarrado a buenas aldabas, como que era nada menos que primo del alcalde de casa y corte; y como además de ésto, nadie sentía el percance ocurrido porque no había quien no tuviese motivos para profesar a nuestro galán odio y mala voluntad, se echó tierra sobre el asunto y todo el mundo quedó tranquilo, esperando que aquella herida sirviese a Don Andrés de pasaporte para el otro barrio.
Pero contra todas las esperanzas, el joven no murió; y aunque lenta y penosa su curación, pudo al fin ponerse de pie y prepararse para nuevas aventuras.
Entonces empezaron de nuevo los temores, y todos compadecieron a Maldonado, porque recelaban que tarde o temprano sabría Don Andrés cobrarse en la misma moneda. Pero aquel no echó el aviso en saco roto, y se preparó para el caso de un nuevo ataque, haciéndose guardar las espaldas cuando iba a ver a su dama.
Por su parte Don Andrés no olvidaba el agravio, y esperaba con ansia el momento de vengarse; pero unas veces las prescripciones del médico, otras los ruegos de su padre, le retuvieron encerrado en la casa más tiempo del que el fogoso doncel podía soportar.
Por fin, una noche, encontrándose bastante firme y ardiendo en vengativos deseos, sobornó a un criado para que le entregara la llave de la puerta, y armándose de su tizona se lanzó a la calle, cerca de la una de la madrugada.
Atravesó con paso ligero la plaza del Realejo y la calle de Santa Escolástica; pero al pasar frente al convento de San Francisco, vio destacarse con paso lento y silencioso una sombra del pórtico de la iglesia y dirigirse al centro de la calle, como cortándole el camino. Ya hemos dicho que nuestro joven no era cobarde; así es que echó mano al puño de su espada para abrirse paso; pero la sombra siguió impertérrita, y entonces el aterrado mancebo observó que era un fraile franciscano, cuyos ojos despedían en la oscuridad un brillo vago y fosforescente.
Sintióse acometido de un terror hasta entonces desconocido, y haciendo la señal de la cruz emprendió la fuga lleno de pavor, sin atreverse a mirar atrás, y no paró hasta verse dentro de su casa y encerrado en su cuarto.

Pero una vez allí y recobrada la calma, entró de nuevo en él la reflexión. ¿No podría ser aquello un ardid para probar su valor?, ¿qué se diría al día siguiente, cuando se supiera que Don Andrés de Acuña había huido de una sola persona?. Pensó además en la dama de la calle de Elvira, que estaría a aquellas horas conversando con su amante; pensó en el grave peligro que había corrido por culpa de éste y no pensó más. Bajó precipitadamente la escalera, cruzó el patio y el portal, y al abrir, Don Andrés sintió erizársele el cabello y helársele la sangre en las venas. En la plazuela y a muy corta distancia, vio al mismo fraile de paso lento y ojos fulgurantes que avanzaba y avanzaba sin cesar hacia él.
Cerró la puerta lleno de espanto, y subiendo como un loco a su cuarto, se dejó caer en un sillón.
¿Quién podía ser aquel fatídico monje que le perseguía?, ¿qué quería de él?. Otra vez entró la reflexión en su ánimo. Aquello debía de ser un disfraz, tal vez era algún conocido, algún amigo que se burlaría de él al día siguiente y, ¿cómo escucharía aquellas burlas sin correrse de vergüenza?
Era preciso saber quién era el fraile; era preciso salir de nuevo a la calle.
Don Andrés se levantó, abrió la puerta de su cuarto y dio unos cuantos pasos. Pero al mirar al fondo del corredor, vio una bellísima sombra, callada, tétrica, silenciosa, que avanzaba sin hacer el menor ruido, sin mover un solo pliegue de su hábito.
El joven no pudo soportar aquella tercera visión; dio un grito agudo y cayó sin sentido en el pavimento.
Cuando tornó en sí, cuerdo, estaba completamente decidido. Se hallaba en su lecho y rodeado de varios amigos.
— Bien te lo indicamos ayer. le dijo uno; todavía no estás bastante firme para salir a la calle; así que a la mitad del corredor te faltaron las fuerzas y caíste desmayado.
— Y ha sido un caso providencial, añadió otro; no sé cómo se enteró Maldonado de que anoche pensabas ir en su busca, y te tenía dispuesta una celada. ¡¡¡Cuatro hombres te esperaban en la plaza Nueva para asesinarte a traición!!!
Don Andrés escuchaba todo esto atónito y sin pronunciar una sola palabra.
Sus amigos le creyeron todavía preso de la fiebre; pero muy pronto vieron que sus ojos se cerraban, sus labios se movían como murmurando una plegaria y de sus parpados corrían lagrimas abundantes.
También pudieron observar un fenómeno muy extraño: en su frente, antes tersa y juvenil, se señalaban algunas arrugas prematuras, y en su cabellera negra y lustrosa, blanqueaban algunas hebras de plata.
Un mes después de aquella noche terrible, tomaba Don Andrés de Acuña el hábito en el convento de San Francisco; y fue tan ejemplar su vida, que pasó a ser guardián, falleciendo en la mejor opinión, a mediados del siglo.
Éste es el personaje que representa el retrato que hemos mencionado. En cuanto al suceso que motiva esta historia, no respondemos de su veracidad. ¿Sería efectivamente un aviso del cielo que evitó a Don Andrés de Acuña ser asesinado, abriéndole al mismo tiempo el camino de su salvación?, ¿o tal vez todo fue resultado de un acceso febril?
Sea como fuere, yo me limito a contarlo tal como lo refiere la tradición.
Leyenda recogida en 1901 por Salvador Pérez Montoto.
©2014-paginasarabes®