El matrimonio en la antigüedad
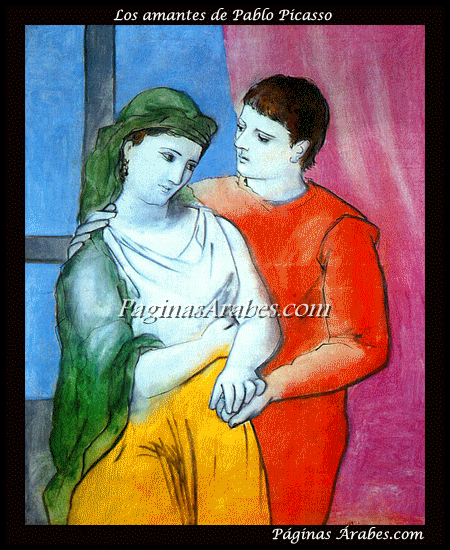
¡Tant’amare, tant’amare,
habib, tant’amare!
Enfermiron uellos nidios
ya duelen tan male.
Aunque no caben dudas sobre la existencia de una institución conyugal en las más diversas culturas, hubo pueblos como los de la Mesopotamia del segundo milenio antes de Cristo, o el Imperio Nuevo de Egipto en los cuales su estudio se vuelve por demás difícil. En la segunda de estas sociedades, a falta de una palabra que significara «matrimonio», se usaba el modismo «construir una casa».
Y según nos informamos en el serio ensayo de Glassner (1988), tanto en idioma sumerio como en acadio el «matrimonio no tenía nombre» específico, siendo sustituído entonces por la asociación de «dos términos abstractos, ashshütu u mutütu, la calidad de esposa y esposo, o se decía del hombre, de forma más sencilla, que tomaba una esposa». Es que como concluye el mismo Glassner (ibid) «de hecho, el matrimonio consistía en la toma de posesión de la mujer por el hombre que se convertía en su esposo». Sin embargo, con el tiempo, la institución fue siendo considerada como una cosa realmente seria, convirtiéndose en un vínculo jurídico, fundador de la familia, a través de un convenio suscripto por dos grupos familiares.
La boda implicaba un intercambio de ofrendas (ropas, manjares) y una dote que se realizaba en pagos sucesivos, continuados hasta el nacimiento del primer hijo.
El abandono de la casa parental por parte de la novia era especialmente trabajoso. Luego del banquete nupcial, el novio y su séquito permanecían en la casa de sus suegros por varios meses. Sólo entonces la nueva pareja se trasladaba a su nuevo domicilio.
La autoridad del varón podía desplazarse a la familia del mismo cuando el matrimonio se convenía durante la infancia de los cónyuges, de manera que una niña que estaba aún al cuidado de sus padres quedaba así tempranamente sometida a la autoridad de la familia de su futuro marido.
Uno de los problemas que se imponen cuando se considera esta cuestión, dado que tiñe toda la historia de la conyugalidad en la Antigüedad, es el referido al sometimiento femenino. En Babilonia, por ejemplo, la mujer pertenecía primero al padre y luego al marido, y poseía un valor de intercambio comercial basado en su capacidad genésica. Como en otras culturas, el sometimiento se demostraba claramente en el castigo aplicado al adulterio femenino: la pena de muerte. Semejante situación ha merecido diversas interpretaciones. Martí y Pestaña (1983) buscaron en el «valor económico de los hijos» un instrumento apto para la interpretación histórica del sometimiento de la mujer, evitando de tal manera, explícitamente, tanto la vía «marxista-tradicional» atada a las leyes de la herencia, como la «feminista-radical» para la que todo depende de la «perversión del padre-patriarca». Según estos autores el cambio mayor coincidió con el sedentarismo y el desarrollo agrícola, así como con sus consecuencias socio-económicas, aquellas que giran en torno del aprovechamiento del excedente de las cosechas. En estas nuevas condiciones se replantea «la valoración de los hijos (y de las reproductoras) que pasan de ser una carga material a una ventaja económica» (ibid).
Siempre refiriéndonos al dominio masculino, aclaremos que el mismo solía tener ciertos límites, como sucedía por ejemplo en el aspecto económico, pues lo establecido era que el viudo no heredara a su mujer: si los bienes no podían pasar a los hijos, regresaban a la familia de origen. Pero si salimos del área de los bienes anteriores al matrimonio, la mujer no tenía autoridad civil para realizar transacciones, salvo cuando enviudaba.
Con el tiempo la mujer casada alcanzó a ser considerada como una persona legal, es decir con derecho a acceder a los bienes conyugales, comprar, vender, prestar, contraer deudas, litigar, adoptar, etc.
Otro límite impuesto al poder viril consistió en la prohibición de repudiar a la esposa en caso de enfermedad grave.
En Asiria, a mediados del segundo milenio, se produjo un acmé de dominio masculino, con frecuentes visos de crueldad, eso sí, en un marco de legalidad que para nuestra sensibilidad lo volvería más irritante. Glassner (1988) describe esta situación: «el apaleamiento no podía ser efectuado más que en presencia de un juez, la amputación de la nariz o de las orejas, requerían la asistencia de un sacerdote con algunos rudimentos de medicina», pero frente al adulterio el marido podía quitarle la vida a su esposa sin otro requisito legal.
En esta cultura guerrera la esposa no tenía derecho a pedir el divorcio, al extremo que en un contrato figura una cláusula que establece que si ella «dice a su esposo: tú ya no serás más mi esposo, se la atará y se la arrojará al río» (Glassner, ibid). También aquí había algunas excepciones a tal sometimiento: la esposa podía lograr el divorcio si, habiendo dado pruebas indudables de buena conducta, demostraba la existencia de prácticas homosexuales en su marido. Lo mismo que en Babilonia, en Asiria la mujer llegó a jugar un rol económico destacado y hasta hay documentos que demuestran la existencia de importantes mujeres de negocios.
Volviendo a la cultura babilónica y con respecto al problema monogamia-poligamia, cabe decir que allí existía una monogamia calificada por Glassner (ibid) como moderada, y que progresivamente se fue convirtiendo en poligamia gracias a la práctica de varios concubinatos. En este sentido hay que tener en cuenta que el status de la esposa y de las concubinas no era para nada comparable: por ejemplo la reina tenía amplia libertad para viajar por los dominios de su esposo, mientras el harém permanecía siempre recluído en palacio.
Los por momentos contradictorios datos que hemos resumido, referidos a Babilonia y a Asiria, contrastan con los que podemos encontrar al considerar a la mujer sumeria, que es la que contó con los mayores privilegios y libertades en esa región asiática.
Forgeau (1988) aporta un dato que aproxima el matrimonio del Imperio Nuevo de Egipto al de nuestros días, cuando señala que «entre las motivaciones que presidían la elección de los esposos, la sociedad egipcia ha dado mucha importancia a las inclinaciones personales». Otro parecido con nuestras pautas de los últimos tres siglos es el que delata la literatura más antigua con su elogio de la felicidad conyugal. No obstante, hasta el siglo VI a de C. a la mujer le elegía marido su padre, o por lo menos debía contar con su asentimiento para elegirlo ella.
Con respecto a la extendida costumbre de una dote, en Egipto no existió rigidez alguna, sólo una circunstancial donación del novio al padre de la joven, que podía ser solamente simbólica.
El matrimonio era aquí un acto privado y no jurídico que no contaba con un vocablo específico para su designación. En su lugar se empleaba el modismo fundación de una casa. La esposa era designada como compañera de habitación, y más adelante, al comienzo del Imperio Nuevo (1.150-1.070 aC.), con el mismo vocablo que identificaba a la hermana.
La literatura sapiencial demuestra la existencia de preocupaciones éticas referidas al matrimonio: los textos hablan con insistencia de las ventajas de la armonía conyugal y de los valores de la fidelidad.
En otro orden de cosas la legislación tolemaica (333 aC.) reconocía la validez de un matrimonio limitado en el tiempo.
Si bien no hay indicios de que el adulterio mereciera un castigo legal, privadamente la mujer era arrojada al fuego, y el amante a los cocodrilos. En caso de no recurrirse a tales normas de indudable crueldad, el adulterio femenino pasaba a constituirse en causal de divorcio, que igualmente se podía producir como corolario de otras situaciones, tales la esterilidad, la intolerancia ante una imperfección, la incompatibilidad, etc.
Ya hemos hecho referencia a la supuesta permisividad frente al incesto, atribuída a Egipto, o por lo menos a ciertos momentos de su historia. Esta creencia se ha extendido tanto que corresponde transcribir con amplitud la opinión de una especialista de reconocida solvencia. Me refiero a Annie Forgeau. Esta autora luego de ponernos en guardia sobre las posibilidades de error interpretativo que implica la homonimia, justamente considerada como «el principal escollo para la reconstrucción genealógica» termina afirmando que «los matrimonios de primos cruzados parecen los más frecuentes, pero se encuentran también matrimonios de tíos paternos con la sobrina o, a la inversa, de tías paternas con su sobrino, así como uniones entre medio hermanos o medio hermanas indiferentemente del mismo padre o la misma madre. En el Tercer Período Intermedio, época de crisis de legitimidad, los grandes sacerdotes de Amón, pretendientes a la prerrogativa real, practican una estrecha endogamia». Luego de citar algunos ejemplos particulares termina por considerar que «ya hay suficientes investigaciones para llegar a la conclusión de la ausencia de prohibición de enlace entre consanguíneos». Parecería entonces que «todos los matrimonios son lícitos y las combinaciones teóricamente ilimitadas», no obstante lo cual «en la práctica los enlaces entre parientes muy cercanos son pocos». Inclusive en la más alta jerarquía real «la unión de hermano y hermana, caso límite de una política matrimonial que aspira a la concentración de funciones, mantiene la cohesión familiar y sólo se practica si tal paso es necesario» (ibid).
EN GRECIA
El matrimonio ocurría generalmente entre los 15 y 18 años de la mujer. Era un acto privado, un contrato concluido entre dos familias. Curiosamente, el griego no tiene una palabra específica para designar el matrimonio. Se habla de griego ἐγγύη, engúê, literalmente la garantía, la caución: es decir, el acto por el cual el cabeza de familia daba a su hija a otro hombre. La ciudad no era testigo ni registra en un acta cualquiera este acontecimiento para conferir a la mujer el estatus matrimonial. Por eso, hay que añadir la cohabitación. A menudo, a ésta le sigue el engué. Sin embargo, sucede que el engué tenía lugar cuando la chica era aún niña. La cohabitación no ocurre sino más tarde. De manera general, la joven no tenía ni una palabra que decir en su futuro matrimonio.
Con su propia persona, la joven casada aportaba también su dote a su nueva familia. Consistía generalmente de dinero. La dote no era propiedad del marido: cuando su mujer moría sin hijos o en caso de divorcio por consentimiento mutuo, la dote debía ser devuelta. Cuando la suma era importante, el tutor de la casada se protegía a menudo mediante una hipoteca especial, la griego ἀποτίμημα, apotímêma: un bien inmobiliario era empeñado como contrapartida, empeño materializado por un horos. A falta de reembolso de la dote, la tierra era embargada.
El divorcio a iniciativa de la esposa no debía normalmente estar permitido: sólo el tutor podría pedir la disolución del contrato. Sin embargo, los ejemplos muestran que la práctica existía. Así, Hipareta, mujer de Alcibíades, pidió el divorcio presentándose en persona ante el arconte. Los comentarios de Plutarco sugieren que se trataba de una procedimiento normal. En el Contra Onétor de Demóstenes, es el hermano de la esposa, su tutor, quien introduce la demanda de divorcio.
Una estricta fidelidad era requerida de parte de la esposa: su rol era dar nacimiento a hijos legítimos que pudieran heredar los bienes paternos. El marido que sorprendía a su mujer en flagrante delito de adulterio, tenía el derecho de matar al seductor en el acto. La mujer adúltera, podía ser devuelta. Según algunos autores, el esposo burlado estaría en la obligación de hacerlo so pena de perder sus deberes cívicos. En cambio, el esposo no estaba sometido a este tipo de restricción: podía recurrir a los servicios de una hetaira o introducir en el hogar conyugal una concubina (griego παλλακή, pallakế) — a menudo una esclava—, pero podía ser también la hija de un ciudadano pobre.
Durante la época clásica, se encuentran dos sistemas concurrentes en Esparta: el primero, tradicional, era común a todas las ciudades griegas. Se trataba de asegurar la prosperidad de la línea familiar. El segundo se sometía al ideal igualitario estatal: se trata de producir chicos fuertes.
Desde la segunda óptica, el matrimonio se producía más tarde que en las otras ciudades: el marido tenía alrededor de 30 y su mujer, sobre 18. Daba lugar a una curiosa forma de inversión: la intermediaria afeitaba el cráneo de la esposa, le proporcionaba vestidos y la dejaba sola en un pajar, a oscuras. El esposo, al salir de la sisitia (comida en común) se reunía con su mujer, siempre en la oscuridad, y después de tener una relación con ella, volvía a marcharse para reunirse con sus compañeros de dormitorio. El matrimonio permanecía así en secreto, hasta el primer hijo. Plutarco afirma que de esta forma, los esposos, «ignoran la saciedad y el declive del sentimiento que entraña una vida en común sin trabas.»
Las mujeres ejercían una forma de control sobre su matrimonio. Si los viejos maridos eran incitados a «prestar» a sus mujeres a jóvenes fuertes, Plutarco menciona también que las mujeres tomaban a veces un amante, de modo que el niño que naciera pudiera heredar dos lotes de tierra en lugar de uno.
EN ROMA
En un principio, no era necesario un acto jurídico o religioso para que el matrimonio fuera considerado legal en la Antigua Roma, bastaba la convivencia entre un hombre y una mujer para que éstos fueran considerados casados. La estructura jurídica del matrimonio se desarrolló en la época de la República Romana, pero fue modificada durante el Imperio.
Hasta el 445 a. C., los únicos que tenían derecho a contraer matrimonio eran los patricios. En ese mismo año, a través de la Ley de Canuleia, el matrimonio les fue permitido a todos los ciudadanos, así como la unión entre los patricios y los plebeyos.
El casamiento de dos jóvenes dependía casi exclusivamente de los padres; pocas veces se tenían en cuenta las inclinaciones de los interesados. Una vez decidido el matrimonio el primer paso era la celebración de los sponsales, ceremonia arcaica en la que los respectivos padres concertaban el casamiento de los hijos y establecían la dote que la joven aportaría al matrimonio. Antiguamente los desposados ya quedaban obligados a la fidelidad recíproca y, si el matrimonio no se celebraba en el plazo estipulado, se podía perder la dote. Consultados los dioses, si los agüeros eran favorables, se cambiaban los anillos, que tenían un valor simbólico.
Ante la ley, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a contraer matrimonio. La tradición conservó el recuerdo de tiempos en los que los patricios no podían casarse con una plebeya, prohibición caída pronto en desuso (Lex Canuleia). Los hombres se consideraban aptos para casarse a los catorce años y las mujeres a los doce.
Hubo dos formas de matrimonio que estuvieron sucesivamente en vigor:
matrimonio cum manu: la mujer pasaba a formar parte de la familia de su marido y estaba sujeta a su poder marital (manus). Podía realizarse esta unión de tres maneras:
confarreatio: rito llamado así por la pieza de pan (far) que los esposos compartían durante el sacrificio nupcial. Era la forma de casamiento propia de los patricios.
coemptio: una venta, primero real, después simbólica, de la esposa. Era el matrimonio plebeyo.
usus: se contraía mediante la convivencia de los futuros esposos durante un año, pero era preciso que la cohabitación fuese continua: tres noches consecutivas de ausencia llevaban consigo la nulidad.
matrimonio sine manu o libre: en él la esposa continuaba perteneciendo a la familia paterna y conservando los derechos sucesorios de su familia de origen. A pesar de la facilidad de disolución de este matrimonio (bastaba con la simple separación de los esposos) los romanos tenían conciencia de la seriedad de este vínculo.
La ceremonia de boda
El ceremonial que mejor se conoce es el patricio. La boda constituía uno de los acontecimientos más importantes dentro de la vida familiar.
El día de la boda era escogido con toda cautela; sería pernicioso casarse en mayo, mientras que la mejor época era la segunda quincena de junio.
En la víspera de la boda la joven consagraba a una divinidad sus juguetes de niña; después, se acostaba con el traje nupcial y una cofia de color anaranjado en la cabeza. Eran características de la vestimenta nupcial el peinado y el vestido con velo. El traje era una túnica blanca que llegaba a los pies, ceñida por un cinto. De la cabeza de la desposada caía un velo de color anaranjado (flammentum) que le cubría la cara.
En todos los actos del rito la esposa era asistida por la pronuba, una matrona casada una sola vez. El rito empezaba consultando los auspicios: si el resultado no era malo, quería decir que los dioses eran favorables a esta unión. Terminada esta parte, tenía lugar la firma de las tabulae nuptiales (contrato matrimonial) delante de diez testigos; después la pronuba ponía las manos derechas de los esposos una encima de la otra y con esto los esposos se comprometían a vivir juntos. Acabadas las formalidades, tenía lugar el banquete nupcial.
Después, hacia la tarde, comenzaba la ceremonia de acompañamiento de la esposa a casa del esposo. Este, de repente, fingía arrancar a su joven mujer de los brazos de su madre. Entonces iban a casa del marido. La mujer iba acompañada de tres jóvenes; uno de ellos llevaba una antorcha de espino (spine alba) encendido en casa de la esposa. La gente que los seguía mezclaba cantos religiosos y pícaros. Cuando llegaban a casa del marido, adornaban la entrada con cintas de lana y la untaban con grasa de cerdo y aceite. El marido le preguntaba a la esposa cómo se llamaba; ella le respondía: «Ubi tu Gaius, ego Gaia» («Si tú Gaio, yo Gaia»); entonces los que la acompañaban la levantaban a pulso para que no tocase el quicio de la puerta con el pie y la hacían entrar en la casa. Después era recibida por su marido y la pronuba pronunciaba unas plegarias a la divinidad de la nueva casa. Con esto terminaba la fiesta y los invitados volvían para sus casas.
El día de después del casamiento había un banquete íntimo (repotia, ‘reboda’) para los parientes de los esposos.
El pastel , símbolo y superstición
De todos los elementos que forman parte de una boda, ninguno es más simbólico que el pastel. Se dice que ninguna novia será feliz en su matrimonio si hornea su propio pastel, ya que se está comprometiendo a toda una vida de trabajo. Tampoco será dichosa a menos que ella sea la primera en cortarlo y que lo haga con la espada de su marido o, si él no tiene una, con el mejor cuchillo que haya en la casa. Al cortar el pastel, ella debe formular mentalmente un deseo. El novio coloca su mano sobre la de ella, no para ayudarla a cortar el pan, sino en señal de que desea compartir la buena fortuna con su esposa.
Un trozo de pastel puede transmitir buena suerte a los amigos de la novia. Por éso a los invitados se les comparte una rebanada para que la lleven a casa, y también se envían porciones a los seres queridos que no pudieron asistir al banquete. Para una mujer soltera, el pastel de bodas puede significar mucho. Una vieja superstición dice que si ella pasa migajas de pastel a través del anillo de boda de la novia, luego guarda esos trocitos en su media izquierda y duerme con ese paquetito debajo de su almohada, verá en sueños a su futuro esposo. Otra versión indica que el novio debe hacer pasar nueve veces fragmentos de pastel a través del anillo de boda de la novia, antes de repartirlos a las jóvenes casaderas que asisten al banquete. Tales costumbres, y aún otras más elaboradas, eran todavía comunes a principios del siglo XX. Cierta historia del folclor inglés indica que el pastel que se enviara a una mujer soltera debería ir cubierto con una capa de betún blanco. El pastel representa al futuro esposo y el betún simboliza a la novia. La joven debía tomar el pastel entre sus manos e irse a la cama caminando de espaldas y diciendo este versito: «Pongo este pastel bajo mi cabeza, para soñar con los vivos, no con los muertos; para soñar con el hombre que será mi esposo». Inmediatamente después debía colocar el pastel debajo de su almohada, acostarse y permanecer en silencio hasta conciliar el sueño.
El pastel de bodas y las costumbres asociadas con éste provienen de la antigua Roma, donde a los esponsales seguía un banquete en el que se servían platillos simbólicos. Un pastel especial, hecho de harina, sal y agua, se partía sobre la cabeza de la novia, como signo de fertilidad y buena suerte. A los invitados se les daban algunos pedazos pues se creía que eran amuletos de buena suerte. La costumbre romana de partir el pastel de bodas sobre la cabeza de la desposada aún se practicaba el siglo pasado en Escocia y en el norte de Inglaterra. Muchos creían que si ésto no se llevaba a cabo, los desposados terminarían en la miseria. En Escocia, antes de que una novia cruzara el umbral de su nueva casa, se partía sobre su cabeza un pastel de avena. En Inglaterra se cubría la cabeza de la desposada con un paño, y el novio partía una parte del pastel hecho de uvas pasa sobre ella. Luego, arrojaba al aire el pastel para que los invitados atraparan un trozo y con él llevaran a cabo diversos rituales que, se decía, garantizaban buena suerte.
Varios ritos del matrimonio en la Antigua Roma fueron heredados por el mundo occidental contemporáneo,así como la existencia de un anillo de compromiso, el consentimiento de los padres, un velo para la novia, la unión de las manos de los contrayentes o el acto del beso con la novia después de que quien dirigía la ceremonia de matrimonio los declarase legalmente casados, lo que demuestra que todos los países poseen la influencia de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo.
¡Tanto amar, tanto amar,
amado, tanto amar!
Enfermaron (mis) ojos refulgentes
duelen con mucho mal.
Referencias
El Juego Infantil . La Familia de Julio V. Maffei
Sociedad y cultura en la antigua Mesopotamia de Josef Klíma
La civilización romana ; vida, costumbres , leyes y artes de Pierre Grimal
Diosas , esposas y esclavas .Mujeres en la antigüedad clásica de Sarah Pomeroy
©2011-paginasarabes®

El matrimonio en la antigüedad se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en paginasarabes.wordpress.com.

