Durante el verano, Yuhanna salía todas las mañanas a los campos, conduciendo sus bueyes y llevando al hombro el arado, mientras escuchaba los trinos de los pájaros y el murmullo del viento en las hojas de los árboles. A mediodía se sentaba a orillas del danzante riachuelo que se abría paso entre los verdes prados, y allí comía, dejando siempre los restos de su comida en la hierba, para los pajarillos. Por las tardes, al ocultarse el sol y llevarse la luz del día, volvía a su humilde morada, en las colinas, desde donde podían verse las aldeas del norte de Líbano. Allí, se sentaba a la mesa en compañía de sus ancianos padres, y escuchaba en silencio su conversación, y sus comentarios sobre los acontecimientos diarios, y poco a poco se apoderaba de él un sueño reparador.
Durante el invierno se sentaba junto al fuego de la chimenea y escuchaba los suspiros del viento y el grito de los elementos, observando cómo una estación del año sucede a la otra. Miraba desde su ventana los valles cubiertos con su manto de nieve, y los árboles desprovistos de hojas, como una multitud de menesterosos abandonados al intenso frío y a los vientos huracanados. En las largas noches invernales permanecía despierto mucho tiempo después de que sus padres se habían retirado á dormir. Y abría un viejo arcón de madera, del que sacaba el libro de los evangelios, para leerlo en secreto al débil resplandor de una lámpara, y de cuando en cuando miraba en dirección de su padre dormido, que le había prohibido leer el santo libro. La prohibición obedecía a que los sacerdotes no permitían a la gente, sencilla e ignorante asomarse a los secretos de las enseñanzas de Jesús. Y si leían el libro, la iglesia los excomulgaba.
Así pasaba Yuhanna los días de su maravillosa juventud, entre aquellos campos de maravillosa belleza y el libro de Jesús, lleno de luminosas enseñanzas y de valores espirituales. Siempre que hablaba su padre, Yuhanna permanecía silencioso, escuchándolo con respeto. A veces, se sentaba entre sus compañeros jóvenes como él, y también permanecía silencioso, mirando por encima de ellos la línea en donde la luz crepuscular tocaba el azul del cielo. Siempre que iba a la iglesia volvía de ella sintiendo tristeza, porque las enseñanzas que se impartían desde el púlpito y desde el altar no eran como las que él leía en los Evangelios. Además, Yuhanna observaba que la vida de los fieles y de los pastores espirituales no era la hermosa vida de la que había hablado Jesús el Nazareno.
Volvió la primavera a los campos y a los prados, y la nieve se fundió. En las cumbres de las montañas quedó todavía un poco de nieve, que después se derritió también y corrió por las laderas convertida en arroyo que serpenteaba por los bajos valles. Pronto los riachuelos se juntaron hasta formar ríos más anchos, cuyos torrentes anunciaban a todos que la Naturaleza había despertado de su sueño. Los manzanos y los nogales florecieron, y los álamos y los sauces adquirieron nuevas hojas; en las alturas surgió la verde hierba y se abrieron las flores. Yuhanna se hastió de su existencia junto a la chimenea; el ganado se inquietaba en el establo, ávido de verdes pastos, pues la provisión de paja y centeno ya casi se había acabado.
Así pues, Yuhanna liberó al ganado de su encierro y lo condujo a campo abierto. Llevó su Biblia oculta bajo la capa, parra que nadie la viera, y llegó al prado cercano al extremo del valle, contiguo a los campos de un monasterio que alzaba su negra silueta como una torre entre las cuestas de las colinas. Allí, el ganado se dispersó a pastar. Yuhanna se sentó, apoyando la espalda en una roca, y contempló el valle en toda su belleza, mientras, de tiempo en tiempo, leía el libro que le hablaba del reino de los cielos.
Era un día de fines de cuaresma, en que los aldeanos, que se habían abstenido de comer carne, esperaban con impaciencia la llegada de la Pascua Florida. Pero Yuhanna, como todos los campesinos pobres, no sabía la diferencia que hay entre los días de ayuno y los días de abundancia; para él, toda la existencia era un largo día de ayuno. Su alimento consistía de una hogaza de pan, amasada con el sudor de su frente, y de fruta comprada con el producto de rudo trabajo. Para él, la abstención de la carne y de ricos manjares era algo natural. Y el ayuno no le producía hambre corporal, sino espiritual; le comunicaba la tristeza del Hijo del Hombre y el término de la vida de Jesús en la Tierra.
Los pajarillos revoloteaban. en torno a Yuhanna, llamándose unos a otros, y había bandadas de palomas que volaban sobre su cabeza; las flores se mecían suavemente al compás de la brisa bañándose en los calurosos rayos del sol. Y Yuhanna leía, concentrado en su libro, y de tiempo en tiempo alzaba la cabeza reflexionando en lo que leía: Veía las cúpulas de las iglesias de las aldeas esparcidas por el valle, y oía el tañer de las campanas. Cerró los ojos, y dejó que su espíritu se remontara a través de los siglos hasta la vieja Jerusalén, para seguir las huellas de Jesús por las calles; preguntando a los transeúntes por El. Imaginó que le respondían: «Aquí, El curó a los ciegos y a los paralíticos. Allí, le hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En estas calles El detuvo su paso y habló a la gente en parábolas. En ese sitio lo ataron a un pilar y le escupieron el rostro, y lo flagelaron. -En ese jardín le perdonó a la ramera sus, pecados. Allá, El cayó bajo el peso de la cruz.»
Pasaron las horas, mientras Yuhanna sufría con la agonía del cuerpo del Hombre-Dios, y se exaltaba con El en espíritu. Al levantarse Yuhanna, el sol estaba en el cenit. Miró en torno de él, y buscó a sus vacas por todas partes, perplejo ante su desaparición en aquellos pastizales planos. Y al llegar al camino que se interna por los campos como las líneas de la palma de la mano, vio a lo lejos a un hombre vestido de negro, en pie, en medio de los jardines. Apresuró el paso para ir a su encuentro, y al acercarse vio que era uno de los monjes del monasterio. Yuhanna inclinó la cabeza, saludó al monje y le preguntó si había visto a sus becerros en los jardines.
El monje, tratando de ocultar su cólera, miró intensamente a Yuhanna y le contestó en tono áspero:
-Sí, los he visto; allá están; ven conmigo, y los verás. Yuhanna siguió al monje, hasta que llegaron al monasterio, allí, vio a sus becerros encerrados en un corral, atados con sogas y custodiados por otro monje. Aquel monje llevaba en la mano una gruesa vara, con la que pegaba a las bestias cada vez que se movían. Al intentar Yuhanna entrar en el corral para llevarse a sus animales, el monje lo asió de la capa y, volviendo la cabeza hacia la puerta del monasterio, gritó:
– ¡Aquí está el pastor culpable; lo he capturado!
Al oír aquel grito, los sacerdotes y los monjes acudieron, encabezados por el superior, que se distinguía de sus compañeros por su ropa de fina tela y sus facciones severas. Rodearon a Yuhanna como soldados que se disputaran el botín. Yuhanna se dirigió al superior y le dijo en tono amable:
-¿Qué he hecho para que me llaméis criminal, y por qué me habéis capturado?
El superior le contestó con voz ríspida:
-Has traído a pastar a ese ganado en tierras del monasterio, y han echado a perder nuestras vides. Nos hemos apoderado de los animales porque el pastor es responsable del daño que ocasione el ganado.
El airado rostro del superior se hizo más severo conforme hablaba. Yuhanna respondió, humilde:
-Padre, son criaturas sin inteligencia, y yo soy un pobre hombre que no posee sino las fuerzas de sus brazos y estás bestias. Permítame que me las lleve, y le prometo no volver nunca por estos prados.
El padre superior dio un paso hacia adelante, alzó la mano señalando hacia el cielo y dijo:
-Dios nos ha colocado en este sitio, y nos ha confiado la custodia de esta tierra, que fue la tierra de su elegido, el profeta Elías. Custodiamos esta tierra de día y de noche, pues es una tierra sagrada; los que se acerquen a ella serán consumidos por el fuego eterno. Si te niegas a dar cuenta de tus actos ante el monasterio, el pasto se convertirá en veneno en las entrañas de tus bestias. Y no habrá escapatoria para ti, pues retendremos las bestias en nuestro corral, hasta que hayas pagado los daños.
Ya se marchaba el superior cuando Yuhanna le detuvo, y le dijo con voz suplicante:
-Le ruego, mi señor, por aquellos sagrados días en que Jesús sufrió por nosotros y María lloró de dolor, que me deje irme con mis bestias. No se ensañe conmigo; yo soy un hombre pobre, y el monasterio es rico y poderoso. Seguramente me perdonará mi tontería y tendrá piedad de mi padre.
El superior lo miró con burla y desprecio, y le dijo:
-El monasterio no te perdonará ni el valor de un solo grano, estúpido; no importa que seas rico o pobre. Y no eres nadie para conjurarme en nombre de las cosas sagradas, pues sólo nosotros sabemos los secretos de los sagrados misterios. Para poder llevarte tus animales tendrás que pagar tres denarios por el daño que han causado.
-Padre -dijo Yohanna con voz temblorosa-, no tengo nada; ni una moneda de cobre. Tenga compasión de mí y de mi pobreza.
El superior se acarició la tupida barba y dijo:
-En ese caso, márchate y vende parte de tus tierras, y vuelve con los tres denarios. ¿No es mejor para ti entrar en el reino de los cielos, aunque no poseas ni un pedazo de tierra, que atraerte la ira de Elías con tus testarudos argumentos ante su altar, e ir al infierno, donde todo es fuego eterno? Yuhanna permaneció callado un rato. Luego, sus ojos se iluminaron y en sus facciones se advirtió una gran alegría. Su actitud cambió, de súplica, a la actitud de fuerza y resolución. Cuando volvió a hablar, en su voz había el conocimiento y la determinación de la juventud:
-¿Deben los pobres vender la tierra con la que ganan el pan diario, para llenar más los cofres del monasterio donde abundan el oro y la plata? ¿Acaso los pobres deben ser más pobres y morir de hambre para que el gran Elías perdone los pecados de unas bestias hambrientas?
El superior alzó la cabeza con soberbia y replicó:
–Jesús el Cristo dijo: «A todo aquel que tenga se le dará más, en abundancia; pero a aquel que nada tenga se le quitará hasta lo poco que tenga.»
Al oír Yuhanna estas palabras sintió que su corazón latía más aprisa; sintió que su espíritu ganaba estatura. Era como si la tierra estuviera creciendo a sus pies. Sacó,de su bolsillo su Biblia; como el guerrero que desenfunda su espada para defenderse, y exclamó:
– ¡Así os burláis de las enseñanzas de este libro, hipócritas, y usáis lo más sagrado para difundir el mal! ¡Pobres de vosotros cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez y convierta en ruinas vuestros monasterios, esparza sus piedras en el valle y queme con fuego vuestros altares y vuestras imágenes! ¡Caiga sobre vosotros la inocente sangre de Jesús, y las lágrimas de su madre, que os llevarán a las profundidades del abismo! !Ay de vosotros, que adoráis los ídolos de vuestra codicia y que ocultáis en vuestros negros hábitos la negrura mayor de vuestras acciones! ¡Ay de vosotros, que movéis los labios recitando plegarias, mientras vuestros corazones son duros como la roca; que os inclináis humildemente ante los altares, pero que en vuestras almas os reveláis contra Dios! En vuestra dureza de corazón me habéis traído a este sitio como un transgresor que ha tomado un poco de pasto de la tierra que el sol ha nutrido para todos nosotros. Cuando os ruego en, nombre de Jesús y de los días de su pasión, os burláis de mí como de alguien que no sabe lo que dice. Tomad este libro, y leedlo, y mostradme cuándo Jesús no perdonó. Leed esta divina tragedia y decidme cuándo habló Jesús sin misericordia y sin compasión.
¿Fue en el sermón de la montaña, o en sus enseñanzas en el templo, ante los perseguidores de la ramera, o en el Gólgota, cuando abrió los brazos en la cruz para abrazar a toda la humanidad? Mirad hacia abajo, todos vosotros, los duros de corazón y contemplad estas pobres aldeas en cuyas moradas los enfermos agonizan en lechos de dolor; mirad esas prisiones en que los desventurados ven pasar los días con desesperación; observad esas ricas puertas a las que acuden los mendigos; ved esos caminos en los que duerme el forastero pobre, y ved en esos cementerios cómo lloran la viuda y el huérfano. En cambio, vosotros vivís aquí en la ociosidad y en la malicie, gozando del fruto de la tierra y de las uvas de la viña. Nunca visitáis a los enfermos ni a los presos; jamás ofrecéis alimento a quien tiene hambre, ni dais refugio al forastero, ni consoláis a los que sufren. Y no os contentáis con lo que tenéis y habéis robado a nuestros antepasados; extendéis las manos como la serpiente venenosa extiende la cabeza para robar a la viuda el trabajo de sus manos, y al campesino, sus ahorros para la ancianidad.
Yuhanna dejó de hablar para tomar aliento, y luego prosiguió, con la cabeza erguida orgullosamente, pero dijo en tono sereno:
-Vosotros sois muchos, y estoy solo. Haced conmigo lo que gustéis. La oveja puede ser presa de los lobos en la oscuridad de la noche, pero su sangre manchará las piedras del valle hasta que llegue la aurora y salga el sol.
Así habló Yuhanna, y en su voz había una fuerza de inspiración; una fuerza que mantenía inmóviles a los monjes y les causaba creciente ira. Los monjes temblaron de rabia y rechinaron los dientes como leones hambrientos, esperando una señal del jefe para caer sobre el joven y destrozarlo. Permanecieron callados hasta que Yuhanna dejó de hablar, y quedó en silencio, como la calma después de una tempestad que ha destrozado las ramas más altas de los árboles y las más fuertes plantas. Luego, el superior gritó, lleno de ira:
– ¡Apodérense de ese miserable pecador; quítenle el libro y húndanlo en una oscura celda; los que maldicen a los elegidos de Dios no tendrán perdón, ni aquí ni en el otro mundo!
Los monjes se abalanzaron sobre Yuhanna como el león sobre su presa; le ataron los brazos y se lo llevaron a una pequeña celda, y antes de echar cerrojo a la puerta magullaron su cuerpo con golpes y puntapiés.
Y en aquel oscuro sitio yació Yuhanna, el vencedor, a quien una ingrata fortuna había hecho cautivo de sus enemigos. Por una estrecha hendidura de la pared miró el valle, que reposaba a la luz del sol. Su rostro se iluminó y su espíritu sintió el abrazo de una resignación divina; se apoderó de él una dulce tranquilidad. La reducida celda mantenía en prisión su cuerpo, pero su espíritu se sentía libre, y vagaba con la brisa entre los prados y las ruinas. Las manos de los monjes habían lastimado sus miembros, pero no habían tocado sus más profundos sentimientos; y en ellos sentíase en paz y seguro, en compañía de Jesús de Nazareth. La persecución no hace daño al justo, ni la opresión destruye a quien está del lado de la verdad. Sócrates bebió la cicuta sonriendo; Pablo se regocijó cuando lo apedrearon. Sólo nos daña oponernos a la oculta conciencia, pues cuando la traicionamos, nos hiere.
Los padres de Yuhanna se enteraron de lo que había ocurrido a su único hijo. La madre acudió al monasterio caminando con ayuda del bastón, y se arrojó a los pies del padre superior. Lloró y le besó las manos e imploró perdón para su hijo y su ignorancia. El padre Prior alzó los ojos al cielo como quien está más allá de las cosas de este mundo, y le dijo a la mujer:
-Podemos perdonar el atolondramiento de tu hijo y ser tolerantes con su tontería, pero- el monasterio tiene derechos sagrados que deben respetarse. Nosotros, en nuestra humil dad, perdonamos a los ofensores de los hombres, pero el gran Elías no perdona a quienes profanan sus viñedos y a los que llevan a pastar las bestias en su sagrada tierra.
La madre miró al monje mientras le corrían amargas lágrimas por las arrugadas mejillas. Luego, se quitó del cuello un collar de plata, y poniéndolo en la mano del monje, le dijo:
-Padre, lo único que tengo es este collar que mi madre me regaló el día de mi boda. Espero que el monasterio lo acepte como pago de la culpa de mi único hijo.
El padre superior tomó el collar y lo guardó en su bolsillo, y mientras aquella madre le besaba las manos con gratitud, le dijo:
– ¡Ay de esta generación, que ha interpretado al revés los versículos del libro sagrado y que ha comido uvas amargas! Ve en paz, buena mujer, y ruega al Cielo que cure a tu hijo y le devuelva la razón.
Yuhanna salió de la prisión y caminó lentamente conduciendo su ganado; a su lado iba su madre, apoyada en un bastón y doblada bajo el peso de los años. Cuando llegaron a la cabaña, el muchacho encerró a las bestias en el establo y se sentó en la ventana, en silencio, contemplando la luz del ocaso. Al poco rato, oyó que su padre le susurraba al oído a su madre:
-Sara, muchas veces te he dicho que nuestro hijo era débil de cabeza, pero nunca estuviste de acuerdo conmigo. Ahora, no me contradigas, porque sus actos han dado razón a mis palabras. Lo que te dijo ahora el padre superior te lo he estado diciendo desde hace años.
Yuhanna se quedó inmóvil, mirando hacia el oeste, donde los rayos del sol poniente coloreaban las densas masas de nubes…
Ir a Yuhanna el loco – Parte II – Gibrán Khalil Gibrán
Por Gibrán Khalil Gibrán
©2016-paginasarabes®
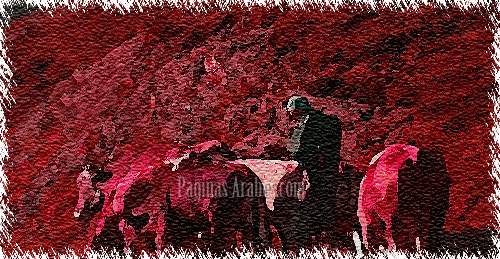
Deja una respuesta