Un grato enterramiento llega en paz, tus setenta días han sido completados.
Tutmosis II
La farmacopea europea tradicional, hasta no hace muchos años, incluía productos algo exóticos para nuestras mentes acostumbradas a las precisas fórmulas químicas de los medicamentos que utilizamos. Contaban en ese entonces con el rojo polvo de basilisco, con la espirituosa mandrágora en todas sus formas, con el raro esperma de ballena, con los ubicuos excrementos de paloma, con el milagroso bezoar y los enhiestos cuernos de unicornio. Pero por sobre ellos reinaba un remedio a todos los males, fuente de curaciones milagrosas que sólo podía competir en capacidad sanadora con las reliquias de los santos (especializadas éstas en distintas partes de la anatomía aun antes que los profesionales del arte de curar). Se trata del polvo de momia, que los egipcios llamaban Sabu, expendido en forma de moliendas a ingerir o en su variable de mortajas, que aseguraban una pronta curación de cuantas enfermedades hostigaran a la doliente humanidad.
La palabra “momia” tiene su origen en la voz persa mummia. Los árabes usaban un término semejante, mummiya, que significa betún o cera mineral, sustancia empleada profusamente en el proceso de momificación de los cuerpos. Este proceso se inició en tiempos de Osiris, cuando éste fue descuartizado por su hermano Seth, y Anubis debió embalsamarlo para su viaje al país de los muertos. Aunque estas técnicas de embalsamamiento se remontan a las primitivas dinastías, fue durante el período entre XVIII y XXI (1500 a 1000 a. C.), cuando llegaron a su mayor esplendor. La creencia de que el espíritu del muerto (Ka) retornaría a ocupar su cuerpo hacía necesario preservarlo de forma tal que éste lo pudiera reconocer al volver de la otra vida.
El proceso utilizado era el mismo con el que Anubis embalsamó a Osiris. La técnica variaba de acuerdo con la jerarquía del fallecido, pero en todos se preservaba el corazón, lugar donde, suponían, se alojaba el alma. Ni el cerebro ni los ojos se conservaban. Estos últimos eran reemplazados por cebollas coloreadas y el primero era removido íntegramente con un gancho que se introducía a través de los orificios nasales, algo que se hace en algunas operaciones actuales de neurocirugía para extirpar la hipófisis. Una poco cuidadosa técnica podía dejar narices mutiladas, como la de Tausert, la poderosa sacerdotisa del dios Amón. Removidas estas partes comenzaba el proceso de embalsamamiento propiamente dicho, que era llevado a cabo por dos grupos de especialistas: los Parischistes, encargados de remover los órganos, y los Taricheutes, saladores, que introducían los compuestos necesarios para conservar al cadáver. Utilizando un cuchillo de obsidiana se realizaba una incisión vertical de unos quince centímetros sobre el flanco izquierdo del abdomen, a través de ella se retiraban todas las vísceras —intestinos, hígado y bazo— a excepción de los riñones y la vejiga. Por la misma vía cortaban la tráquea y el esófago, removiendo todo el contenido torácico, usando un gancho especial por la misma incisión abdominal, una suerte de grosera cirugía endoscópica. El corazón era devuelto a su lugar, continuando allí su viaje por la eternidad. Este órgano era considerado el sol interior, el Ka mencionado. En él se encerraba la esperanza de una vida eterna. Pero ese corazón debía enfrentarse a la corte de la muerte, curiosa corte ésta, conformada por Anubis, con cabeza de chacal y Ammit, el comedor de muertos, una extraña mezcla de hipopótamo, león y cocodrilo. El difunto debía hacer una confesión negativa, en donde enumeraba ante los cuarenta y dos dioses los pecados que no había cometido. Quizás de esta forma ahorraban tiempo, porque su lista de faltas era más larga que los Diez Mandamientos. Entre muchos otros pecados, consideraban punible el derroche de agua y “el haber multiplicado mis palabras más allá de lo que debería haber dicho”, circunstancia que impediría a abogados y políticos acceder al Olimpo egipcio. Si el corazón era encontrado culpable, le estaba vedada la compañía de los dioses y sólo servía de almuerzo al voraz Ammit.
Las cavidades eran lavadas con agua y vino de palmera. Allí se introducían mirra, canela y otras sustancias aromáticas. Los órganos retirados eran preservados separadamente en resina, recubiertos por una delgada tela de lino, puestos dentro de una vasija canope1 con representaciones de las cuatro cabezas de los hijos de Horus: una humana, una canina, la de un gavilán y la de un chacal. Estos recipientes, a veces, volvían a ser introducidos en la cavidad abdominal. Los órganos reproductores femeninos siempre eran removidos, no así los masculinos, que eran dejados en su lugar. Solamente en el caso de Seti I y Ramsés II los mismos se preservaron en un recipiente separado, vaya uno a saber por qué desgraciado accidente pre o post mortem.
Los egipcios conocían por experiencia que la sequedad del desierto permitía la deshidratación de los cuerpos y la conservación. Así los habían preservado durante las primeras dinastías. Pero este proceso llevaba mucho tiempo. Entonces recurrieron a métodos químicos de deshidratación, utilizando el natrón (solución de carbonato de sodio con bicarbonato sódico, una mezcla extraída del lago Ued-en-natrum2, de donde deriva su nombre).
Los egiptólogos tenían dudas acerca de cómo era usado este natrón. El libro del historiador griego Herodoto, principal fuente explicativa (ya que hasta ahora sólo se encontró el Papiro de Bulaq, donde se comenta superficialmente el tema), no precisa si era usado en solución o en polvo. Hechas las experiencias, se demostró que al sumergir los cuerpos en solución de natrón la carne tendía a desprenderse. Esto explicaría por qué existen momias con una pierna y tres brazos. En caso de dejarlos sobre polvo el cuerpo se preservaba mejor, aunque disminuyendo su tamaño. Este paso demoraba exactamente setenta días. A continuación, los embalsamadores, después de lavar el cuerpo, introducían resina caliente a través del orificio por donde habían extraído el cerebro.
El interior del abdomen era rellenado con liquen, aserrín, telas impregnadas en resina y algunas cebollas, como las utilizadas en reemplazo de los ojos de Ramsés IV.
Hasta acá, la momia era una especie de suela dura y poco flexible. Lo que se hacía era semejante a la salazón de un cuero vacuno, para promover la deshidratación. Luego comenzaba el proceso de curtido. Se coagulaban las proteínas usando aceites de cedro y de comino, trementina, incienso, minerales y grasas animales.
Con la piel y el subcutáneo convertido en un cuero terso y flexible, llegaba el momento de rellenarlo y envolverlo para su largo viaje. Las cavidades se atiborraban con resina. La incisión abdominal era a veces suturada. Las mejillas se rellenaban con telas para darles un aspecto más rozagante y el cuerpo era pintado de rojo, en caso de ser hombre, y de amarillo azafrán si era mujer.
Los brazos se colocaban en distintas posiciones, de acuerdo con lo que habrían de llevar al más allá. Los monarcas, que portaban sus bastones de oro y piedras preciosas, los tenían cruzados sobre el pecho. Como muy pocos conservaron sus ricos atuendos, ni sostuvieron por mucho tiempo sus cetros (sustraídos por generaciones de ladrones de tumbas), quedaron en una pose algo ridícula. Otras momias presentan los brazos a los costados o con las manos sobre el pubis.
Completado el proceso, lo único que faltaba era envolverla en metros de lino3, cosa que llevaba casi dos semanas. Este paso se llamaba Ges y se completaba recubriendo la tela con una goma, según contaba Herodoto. En una momia se encontraron dos ratones que, probablemente ebrios por el incienso y el vino de palmera, quedaron atrapados durante el proceso de amortajamiento y se mantuvieron así por estos 3.000 años como polizones en un viaje hacia otra vida.
La riqueza del sarcófago y de la máscara mortuoria estaba en directa relación con la importancia del personaje en cuestión. Hostigados a lo largo de los siglos por ladrones de tumbas, las generaciones posteriores optaron por no redundar en despilfarros, guardándose el oro y las joyas para los vivos y dejando las maderas y las pinturas para los difuntos.
Tan viejas como la humanidad son las diferencias sociales. Todos los hombres nacen iguales (bueno, no todos) pero no todos mueren igual. Muchos egipcios no podían oblar tales ostentaciones y debían recurrir a embalsamamientos menos costosos. Aquí el acceso a la inmortalidad se hacía literalmente por la puerta trasera. Era la evisceración “per ano”. Por ese orificio introducían un líquido graso llamado enebro cade, dejándolo dentro de la cavidad abdominal, mientras el cuerpo se mantenía en natrón. Una vez retirado el tapón, a los setenta días, los contenidos abdominales disueltos escapaban por su vía natural.
Para aquellos que hoy llamaríamos pobres de solemnidad, se purgaba el cuerpo con un desinfectante vegetal, probablemente con alto contenido tánico, llamado Syrmala, y se depositaba el cuerpo en natrón para su desecación y ulterior entierro.
Como acompañantes del viaje hacia mejor vida, los egipcios solían llevar a sus mascotas: toros, perros, cocodrilos y gatos. En 1859 exploradores británicos encontraron un enterratorio con 300.000 felinos momificados. No en vano el utilitarismo de Jeremy Ben tham había nacido en Inglaterra, porque se llevaron a los rígidos felinos para ser utilizados como abono en la rubia Albión.
Hasta hace pocos años, la princesa Makare ofrecía un misterio de difícil solución. Esta joven noble, sacerdotisa y virgen (ordene usted estas virtudes según su escala de valores) había sido enterrada con la momia de una criatura. ¿Qué hacía ese niño en el sarcófago de la sacerdotisa virgen? ¿Quién era? ¿Por qué estaba con Su Majestad? ¿Un hermano? ¿O acaso el fruto de tentaciones carnales que deshonraron su existencia a punto tal de serle insoportable persistir en este mundo? Todo un enigma que la ciencia resolvió al estudiar a la criatura con rayos X. Para sorpresa de todos y alivio de la dama, era el esqueleto de un simio, mascota de la princesa virgen y sacerdotisa, que de esta forma recuperaba el buen nombre y honor digno de sus virtudes intactas.
Hacia el siglo XV Europa fue invadida por lienzos de momias egipcias que garantizaban la curación de cualquier herida o úlcera cutánea. Magnífico desinfectante, se cree que además de la poderosa sugestión de ser tratado como un faraón, un hongo crecido entre las vendas podría haber sido responsable del desarrollo de un antibiótico como el del Penicillum notatum. De allí su capacidad curativa, que los galenos medievales usaban sin saber de gérmenes ni antibióticos.
Si las telas que recubrían las momias tenían ese poder, los antiguos médicos elucubraron las posibilidades terapéuticas de las mismas momias. Se estableció entonces una interesante corriente comercial entre Egipto y las principales ciudades europeas. Las momias machacadas y disueltas en vino con miel garantizaban curaciones tan milagrosas como la ingesta de reliquias de santos católicos.
El tráfico fue tan intenso, y los requerimientos de tal magnitud, que pronto se quedaron sin momias para ofrecer. Por ende, estos precursores de los ejecutivos de laboratorios multinacionales estimaron que, después de todo, las diferencias terapéuticas entre una momia de tres mil años y otra de pocas semanas no podían ser tantas. ¿Qué mejor que hacer momias último modelo? Por pocos dracmas se conseguía un cadáver que era prontamente tratado con natrón, utilizando el método reservado para ciudadanos de segunda (léase el de la puerta trasera), procesado y secado al sol con ayuda del alquitrán, y de esta forma a las ocho semanas podían contar con una momia casi indistinguible de las de sus antecesores. Y si alguna diferencia subsistía, desaparecía prontamente al ser reducida la momia a polvo, ahorrando en embalaje y presentándose en forma ready for use.
Ambroise Paré, el célebre cirujano de la corte francesa, le desconfiaba al producto, y mucho más cuando de boca de su colega, Gilles de la Fontaine, se enteró de esta práctica engañosa. Sin embargo, su prédica no fue escuchada y este negocio, como tantos otros, llegó a su fin cuando el califa de Egipto, deseoso de compartir los réditos de sus sacrificados empresarios, recargó sus trabajos con pesados impuestos que les quitaron su merecida retribución por tan desagradable tarea. El comercio de las momias cesó, no por falta de efectividad terapéutica, sino por codicia gubernamental (¡y algunos necios sostienen que la historia no se repite!).
Cuando los franceses comenzaron a interesarse en el arte egipcio, más allá de usarlo como blanco de sus cañones (Napoleón apuntaba a la nariz de la Esfinge para calibrar sus armas) y Champolion descifró el misterio de los jeroglíficos en la Piedra Roseta, se enteraron de las terribles maldiciones que podían caer sobre aquellos que perturbasen el sueño de sus momias, advertencias destinadas a espantar a generaciones y generaciones de ladrones de tumbas. La historia se ha cansado de demostrarnos que suculentas ganancias son un estímulo poderosísimo para correr los peores riesgos.
La maldición más conocida tuvo como víctima a lord Carnavon, financiador de la expedición de Carter, que descubrió uno de los pocos recintos reales todavía intactos, la famosa tumba de Tutankamón. Dicen que no menos de 16 personas murieron en forma misteriosa después de haber tenido contacto con el faraón4. Algunos inculparon a un antiguo virus olvidado por los tratados de microbiología que retornaba después de 3.500 años de sueño egipcio a vengar el perturbado reposo del monarca.
Sin embargo, hubo una momia poco conocida, pero particularmente vengativa, responsable de la muerte de 1.522 personas. En 1912 fue embarcada hacia América, como un pasajero más del Titanic.
1 Canope: almirante egipcio que condujo a Isis y Osiris en su viaje a la India. Fue elevado a la categoría de Dios.
2 Ubicado entre El Cairo y Alejandría.
3 Se usaban entre 1.000 y 1.500 metros.
4 No así Carter, que sobrevivió varios años más.
Por Omar López Mato, fragmento del libro Despues del entierro.
©2017-paginasarabes®
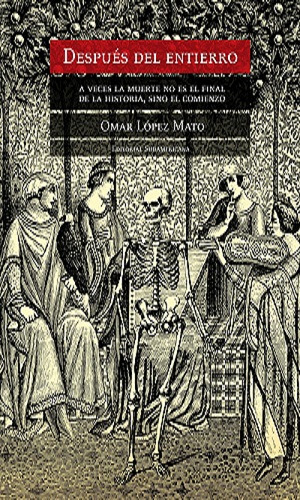
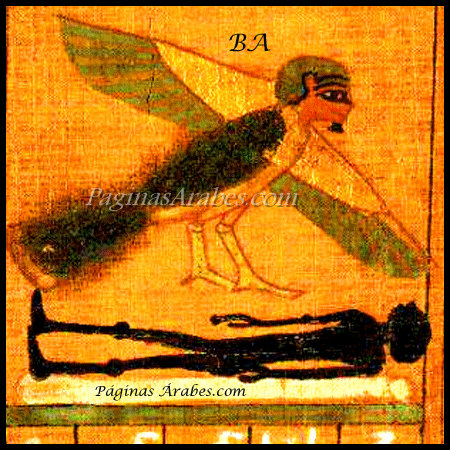

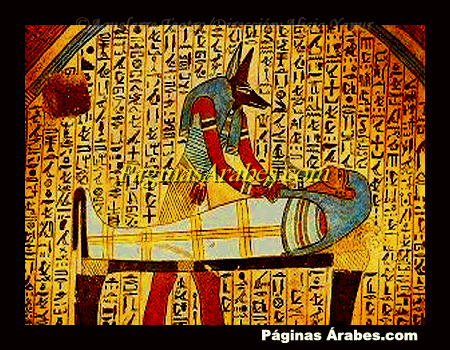

Deja una respuesta