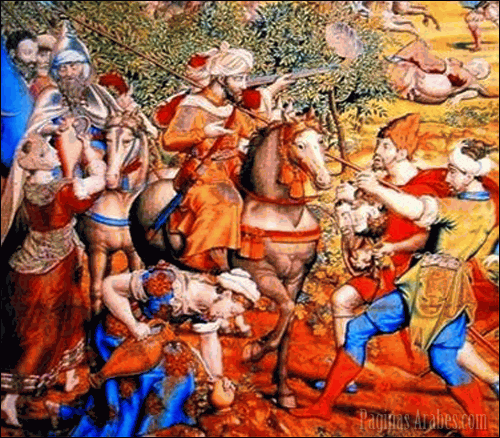
La media sonrisa con la que Hernando entregó las aceitunas a su madre no logró engañarla. Ella le acarició el cabello con dulzura, como hacía siempre que presentía su tristeza, y él, aún en presencia de sus cuatro hermanastros, la dejó hacer: eran escasas las ocasiones en que su madre podía demostrarle cariño y todas, sin excepción, se producían en ausencia de su padrastro. Brahim se había sumado sin dudarlo al rechazo de la comunidad morisca; su odio hacia el nazareno de ojos azules, el favorito de los sacerdotes cristianos, se había recrudecido a medida que Aisha, su mujer, paría a sus hijos legítimos. A los nueve años fue desterrado al cobertizo, con las mulas, y sólo comía en el interior de la casa cuando su padrastro estaba fuera. Aisha tuvo que ceder a los deseos de su esposo y la relación entre madre e hijo se desarrollaba a través de gestos sutiles cargados de significado.
Ese día la comida estaba preparada y sus cuatro hermanastros esperaban su llegada. Hasta el menor de ellos, Musa, de cuatro años, mostraba un semblante adusto ante su presencia.
—En el nombre de Dios, clemente y misericordioso —rezó Hernando antes de sentarse en el suelo. El pequeño Musa y su hermano Aquil, tres años mayor, le imitaron y los tres empezaron a coger con los dedos, directamente de la cazuela, los pedazos de la comida que había preparado su madre: cordero con cardos cocinados con aceite, menta y cilantro, azafrán y vinagre.
Hernando desvió la mirada hacia su madre, que los observaba recostada contra una de las paredes de la pequeña y limpia estancia que utilizaban como cocina, comedor y dormitorio provisional de sus hermanastros. Raissa y Zahara, sus dos hermanastras, se hallaban en pie junto a ella, a la espera de que los hombres terminasen de comer para poder hacerlo ellas a su vez. Él masticó un trozo de cordero y sonrió a su madre.
Tras el cordero con cardos, Zahara, su hermanastra de once años, trajo una bandeja de uvas pasas, pero Hernando ni siquiera tuvo tiempo de llevarse un par a la boca: un repiqueteo apagado, lejano, le obligó a erguir la cabeza. Sus hermanastros percibieron el gesto y dejaron de comer, atentos a su actitud; ninguno de los dos tenía la capacidad de prever con tanta anticipación la llegada de las mulas.
—¡La Vieja! —gritó el pequeño Musa cuando el sonido de la mula se hizo perceptible para todos. Hernando apretó los labios antes de volverse hacia su madre. Eran los cascos de la Vieja, parecía confirmar ésta con su mirada. Luego trató de sonreír, pero el gesto se quedó en una mueca triste, similar a la que esbozaba Aisha: Brahim volvía a casa. —Alabado sea Dios —rezó para poner fin a la comida y levantarse con fastidio.
Fuera, la Vieja, seca y enjuta, plagada de mataduras y libre de cualquier arreo, le esperaba pacientemente. —Ven, Vieja —le ordenó Hernando, y con ella se dirigió al cobertizo. El irregular sonido de los pequeños cascos del animal le siguió mientras rodeaba la casa. Una vez en el interior del cobertizo, le echó algo de paja y acarició su cuello con cariño. —¿Cómo ha ido el viaje? —le susurró mientras examinaba una nueva matadura que no tenía antes de partir. La observó comer durante unos instantes antes de echar a correr montaña arriba. Su padrastro le estaría esperando, agazapado, lejos del camino que venía de Ugíjar. Corrió largo rato campo a través, atento a no cruzarse con ningún cristiano. Evitó los bancales sembrados o cualquier otro lugar en el que alguien pudiera estar trabajando incluso a aquella hora. Casi sin aliento, llegó a un lugar rocoso y de difícil acceso, abierto a un despeñadero, desde donde distinguió la figura de Brahim. Era un hombre alto, fuerte, barbudo, ataviado con una gorra verde de ala muy ancha y una capa azul de medio cuerpo por la que asomaba una faldilla plisada que le cubría hasta la mitad de los muslos; llevaba las piernas desnudas y unos zapatos de cuero atados con correas. A primeros de año, cuando entraran en vigor las nuevas leyes, Brahim, como todos los moriscos del reino de Granada, debería sustituir aquellas vestiduras por atuendos cristianos. Al cinto, retando a las prohibiciones en vigor, brillaba un puñal curvo.
Tras el morisco, paradas una detrás de otra —ya que ni siquiera cabían por parejas en aquel estrecho saliente de la roca—, estaban las seis mulas cargadas. En la pared de la quebrada se atisbaban las entradas a unas pequeñas cuevas. Al avistar por fin a su padrastro, Hernando dejó de correr. El temor que siempre sentía ante su proximidad se agudizó. ¿Cómo le recibiría en esta ocasión? La última vez le abofeteó por haberse retrasado, aunque él había corrido a su encuentro sin entretenerse. —¿Por qué te detienes? —vociferó el morisco.
Aceleró los pocos pasos que les separaban, encogiéndose instintivamente al pasar junto a él. No se libró de un fuerte pescozón. Trastabilló hasta alcanzar la primera mula y se apostó a la entrada de una de las cuevas tras deslizarse de costado entre roca y mulas; en silencio, empezó a introducir en ella las mercancías que descargaba su padrastro de los animales. —Este aceite es para Juan —le advirtió entregándole una tinaja—. ¡Aisar! —gritó el nombre musulmán ante la duda que percibió en su hijastro—. Este otro para Faris. —Hernando ordenaba las mercancías en el interior de la cueva mientras se esforzaba por retener en la memoria los nombres de sus propietarios.
Cuando las mulas estuvieron medio descargadas, Brahim emprendió el camino de Juviles y el muchacho se quedó en la entrada de la cueva, recorriendo con la mirada la vasta extensión que se abría a sus pies, hasta la sierra de la Contraviesa. No permaneció mucho rato: conocía de sobra aquel paisaje. Se introdujo en la cueva y se entretuvo en curiosear las mercaderías que acababan de esconder y las muchas otras que se almacenaban allí. Centenares de cuevas de las Alpujarras se habían convertido en depósitos donde los moriscos escondían sus bienes. Antes de que anocheciera, los propietarios de aquellos productos pasarían por allí a recoger lo que les interesaba.
Cada viaje era igual. Antes de llegar a Juviles, viniera del lugar del que viniese, su padrastro soltaba a la Vieja y le ordenaba que fuera a casa. «Conoce las Alpujarras mejor que nadie. Llevo toda la vida en estos caminos y pese a ello, algunas veces me ha salvado de situaciones difíciles», acostumbraba a comentar el arriero. Ésa era la señal: la Vieja llegaba sola a Juviles y Hernando acudía de inmediato a las cuevas a reunirse con su padrastro. Allí dejaban la mitad de lo mercadeado y así los elevados impuestos que su padrastro tenía que pagar por los beneficios de su trabajo descendían a la mitad. Por su parte, los compradores hacían lo propio en aquella o en otras grutas parecidas con muchas de las mercancías que recogían de manos de Hernando antes de que llegaran a Juviles. Los innumerables arrendadores de diezmos y primicias, o los alguaciles que cobraban multas y sanciones, acostumbraban a entrar en las casas de los moriscos a cobrar y embargar cuanto encontraban en ellas, incluso aunque su valor fuera superior a lo adeudado. Después no daban cuenta del resultado de las subastas y los moriscos perdían así sus propiedades. Muchas eran las quejas que la comunidad había elevado al alcalde mayor de Ugíjar, al obispo e incluso al corregidor de Granada, pero todas caían en saco roto y los recaudadores cristianos continuaban robándoles impunemente. Por eso todos aplicaban el procedimiento ideado por Brahim.
Sentado con la espalda apoyada en la pared de la cueva, Hernando quebró una ramita seca y jugueteó distraídamente con los trozos; le aguardaba una larga espera. Observó las mercaderías amontonadas y reconoció para sí la necesidad de esos engaños; de no llevarlos a cabo, los cristianos los habrían sumido en la más absoluta pobreza. También colaboraba en la ocultación para el diezmo del ganado, de las cabras y ovejas. Pese a ser rechazado por la comunidad, él había sido elegido como cómplice. «El nazareno —alegó un morisco viejo— sabe escribir, leer y contar.» Así era: desde muy niño, Andrés, el sacristán, se había empeñado en su educación, y Hernando había demostrado ser un buen alumno. Era imprescindible llevar bien las cuentas para engañar al arrendador de diezmos del ganado que aparecía cada primavera.
El recaudador exigía que los animales fueran recogidos en un llano y obligados a pasar en fila de a uno por un estrecho corredor hecho con troncos. Cada diez animales, uno era para la Iglesia. Pero los moriscos aducían que las cabañas de treinta o menos animales no tenían que estar sujetas a diezmo, y que el correspondiente pago debía limitarse a unos cuantos maravedíes. Así que, cuando llegaba el momento, dividían de común acuerdo los rebaños en grupos de treinta o menos, un ardid que conllevaba luego muchas cuentas para poder recomponer los rebaños. Sin embargo, el coste de todas esas estratagemas había sido muy elevado para Hernando.
El muchacho lanzó violentamente contra la pared los trocitos de rama que tenía en la mano. Ninguno de ellos llegó a dar en la piedra y cayeron al suelo. Recordó la tarde en que había sido elegido para llevar a cabo el engaño. —Muchos de nosotros sabemos contar —se había opuesto uno de los moriscos cuando se propuso a Hernando para engañar al recaudador del diezmo del ganado—. Quizá no tan bien como el nazareno, pero. —Pero todos ellos, tú incluido, poseéis cabras u ovejas y eso podría crear desconfianzas —insistió el anciano que había propuesto el nombre del muchacho—. Ni Brahim, ni mucho menos el nazareno, tienen ningún interés en el ganado. —¿Y si nos denuncia? —saltó un tercero—. Pasa mucho rato con los curas. El silencio se hizo entre los presentes. —Descuidad. Eso corre de mi cuenta —aseguró Brahim. Esa misma noche, Brahim sorprendió a su hijastro en el cobertizo, mientras éste terminaba de acomodar a las mulas. —¡Mujer! —bramó el arriero.
Hernando se extrañó. Su padrastro estaba a un par de pasos de él. ¿Qué habría hecho mal? ¿Para qué llamaba a su madre? Aisha apareció por la puerta que daba al establo y se dirigió presurosa a donde estaban los dos, limpiándose las manos en un paño que llevaba a modo de delantal. Tal como llegó, antes incluso de que pudiera preguntar, Brahim giró sobre sí mismo y con el brazo extendido propinó un terrible revés al rostro de Aisha, que se tambaleó.
Un hilo de sangre corrió por la comisura de sus labios.
—¿Lo has visto? —gruñó hacia Hernando—. Cien como ésos serán los que recibirá tu madre como se te ocurra contarles algo a los curas acerca de los manejos de las cuevas o del ganado.
Hernando permaneció toda la tarde en la cueva, hasta que poco antes del anochecer llegó el último morisco. Por fin pudo bajar al pueblo para ocuparse de las mulas; había que curarlas de las rozaduras y comprobar su estado. Allí donde dormía, en una esquina resguardada de las cuadras, encontró un cazo con gachas y una limonada de las que dio buena cuenta. Terminó con los animales y abandonó velozmente el cobertizo.
Escupió al pasar por delante de la pequeña puerta de madera de la casa. Sus hermanastros reían en el interior. El vozarrón de su padrastro destacaba por encima del alboroto. Raissa le vio desde la ventana y le dedicó una sonrisa fugaz: era la única que a veces se apiadaba de él, aunque incluso esas escasas muestras de afecto, como las de Aisha, debían realizarse a espaldas de Brahim. Hernando aligeró el paso hasta que empezó a correr en dirección a la casa de Hamid.
El morisco, viudo, flaco y ajado, curtido por el sol y cojo de la pierna izquierda, vivía en una choza que había soportado mil reparaciones sin demasiado éxito. Aunque no sabía su edad, a Hernando le parecía uno de los más viejos del pueblo. Pese a que la puerta estaba abierta, Hernando la golpeó con los nudillos tres veces. —La paz —contestó Hamid a la tercera—. He visto regresar a Brahim al pueblo —añadió en cuanto el muchacho hubo traspasado el umbral.
Una humeante lámpara de aceite iluminaba la estancia, que era todo el hogar de Hamid, y pese a los desconchados de las paredes y las goteras que venían del terrado, la sala aparecía pulcra y limpia, como todas las habitaciones de las casas moriscas. La chimenea estaba apagada. El único ventanuco de la choza había sido cegado para que no cayese el dintel.
El muchacho asintió y se sentó en el suelo junto a él, sobre un almohadón raído. —¿Has rezado ya? Hernando sabía que se lo preguntaría. También sabía cuáles iban a ser la siguientes palabras: «La oración de la noche.» — es la única que podemos practicar con cierta seguridad — repetía siempre Hamid—, porque los cristianos duermen.
Si Andrés estaba empeñado en enseñarle las oraciones cristianas y a sumar, leer y escribir, el mísero Hamid, respetado como un alfaquí en el pueblo, hacía lo propio en cuanto a las creencias y enseñanzas musulmanas; se había impuesto esa tarea desde que los moriscos rechazaron al bastardo de un sacerdote, como si compitiese con el sacristán cristiano y con toda la comunidad. También le hacía rezar en los bancales, a resguardo de miradas indiscretas, o recitaban las suras al unísono mientras paseaban por las sierras en busca de hierbas curativas.
Antes de que contestara a la pregunta de Hamid, éste se levantó. Cerró y atrancó la puerta, y entonces ambos se desnudaron en silencio. El agua ya estaba preparada en unas vasijas limpias. Se colocaron en dirección a La Meca, la quibla. —¡Oh Dios, Señor mío! —imploró Hamid, al tiempo que introducía las manos en la vasija y se las lavaba tres veces. Hernando le acompañó en las oraciones e hizo lo propio en su vasija—. Con tu auxilio me preservo de la suciedad y maldad de Satanás maldito. Luego procedieron a lavarse el cuerpo tal y como era preceptivo: partes pudendas, manos, narices y cara, el brazo derecho y el izquierdo desde la punta de los dedos al codo, la cabeza, las orejas y los pies hasta los tobillos. Acompañaron cada ablución con las oraciones pertinentes, si bien en ocasiones Hamid dejaba que su voz se fuera convirtiendo en un murmullo casi inaudible. Era la señal del alfaquí para cederle la dirección de los rezos; el muchacho sonreía, y los dos proseguían el ritual con la vista perdida en dirección a la quibla. — que el día del Juicio me entregues.—oraba en voz alta el muchacho. Hamid entrecerraba los ojos, asentía satisfecho y se sumaba de nuevo a la letanía: —. mi carta en mi mano derecha y tomes de mí ligera y buena cuenta. Tras las abluciones iniciaron la oración de la noche inclinándose dos veces, agachándose hasta tocar las rodillas con las manos. —Alabado sea Dios. —empezaron a rezar al unísono.
En el momento de la prosternación, cuando se hallaban arrodillados sobre la única manta de la que disponía Hamid, con las frentes y narices rozando la tela y los brazos extendidos al frente, sonaron unos golpes en la puerta. Los dos enmudecieron, inmóviles sobre la manta. Los golpes se repitieron. Esta vez más fuertes. Hamid giró el rostro sobresaltado hacia el muchacho, para encontrarse con sus ojos azules que refulgían a la luz de la vela. «Lo siento», parecía decirle. Él ya era mayor pero Hernando. — Hamid, ¡abre! —se escuchó en la noche. ¿Hamid? Pese a su pierna lisiada, el morisco pegó un salto y se plantó ante la puerta. ¡Hamid! Ningún cristiano le hubiera llamado así. —La paz. El visitante pilló a Hernando todavía arrodillado sobre la manta, con los pulgares de los pies apoyados en ella. —La paz —le saludó el desconocido, un hombre bajo, moreno de piel, curtido por el sol y bastante más joven que Hamid.
—Éste es Hernando —le presentó Hamid—. Hernando, él es Ali,de Órgiva, el esposo de mi hermana. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Estás lejos de tu casa. —Por toda contestación, Ali señaló con el mentón a Hernando—. El chico es de confianza — aseguró Hamid—: tú mismo puedes comprobarlo.
Ali observó a Hernando mientras éste se incorporaba y asintió con la cabeza. Hamid indicó a su cuñado que se sentase y después lo hizo él: Ali sobre la manta, Hamid sobre su almohadón raído. —Trae agua fresca y algunas uvas pasas —le pidió éste a Hernando.
—En fin de año habrá mundo nuevo —auguró con solemnidad Ali sin esperar a que el muchacho cumpliera el encargo.
El cuenco con la veintena escasa de pasas que Hernando dejó entre los dos hombres no podía ser más que el resultado de las limosnas del pueblo hacia el alfaquí; en algunas ocasiones, él mismo le había llevado presentes de parte de su padrastro, al que nadie tenía precisamente por generoso. Hamid asentía a las palabras de su cuñado en el momento en que Hernando tomó asiento en una de las esquinas de la manta.
—Lo he oído —añadió.
Hernando los observó con curiosidad. Ignoraba que Hamid tuviera parientes, pero no era la primera vez que oía esas palabras: su padrastro no cesaba de repetir aquella frase, sobre todo al regreso de sus viajes a Granada. Andrés, el sacristán, le había explicado que era por la entrada en vigor de la nueva pragmática real, que obligaría a los moriscos a vestir como cristianos y a abandonar el uso de la lengua árabe.
—Ya hubo un intento fallido para el Jueves Santo de este año — prosiguió Hamid—, ¿por qué va a ser diferente ahora?
Hernando ladeó la cabeza. ¿Qué decía Hamid? ¿A qué intento fracasado se refería? —Esta vez saldrá bien —aseguró Ali—. En la ocasión anterior, los planes para la insurrección estuvieron en boca de todas las Alpujarras.
Por eso los descubrió el marqués de Mondéjar, y los del Albaicín se echaron atrás. Hamid le instó a continuar. Hernando se irguió tan pronto escuchó la palabra «insurrección».
—En este caso se ha decidido que los de las Alpujarras no sepan lo que va a suceder hasta que llegue el momento de tomar Granada. Se han dado instrucciones precisas a los moriscos del Albaicín y se ha reunido en secreto a la gente de la vega, del valle de Lecrín y de Órgiva. Los casados se han ocupado de reclutar a los casados, los solteros a los solteros y los viudos a los viudos. Hay más de ocho mil personas dispuestas a asaltar el Albaicín. Sólo entonces se advertirá a los de las Alpujarras. Se calcula que la región podrá armar a cien mil hombres.
—¿Quién está detrás de la insurrección esta vez?
—Las reuniones se celebran en casa de un cerero del Albaicín llamado Adelet. Asisten los que los cristianos llaman Hernando el Zaguer, alguacil de Cádiar, Diego López, de Mecina de Bombarón, Miguel de Rojas, de Ugíjar, y también Farax ibn Farax, el Tagari, Mofarrix, Alatar… Con ellos están bastantes monfíes. —prosiguió Ali.
—No me fío del todo de esos bandidos —le interrumpió Hamid. Ali se encogió de hombros. —Bien sabes —les excusó— que muchos de ellos se han visto obligados a vivir en las montañas. ¡A nosotros no nos hacen nada! Tú mismo hubieras ido con ellos de haber. —Ali evitó mirar la pierna inútil de Hamid—. La mayoría se ha lanzado al bandidaje por iguales injusticias que las que se cometieron contra ti. Ali dejó la frase en el aire en espera de la reacción de su cuñado.
Hamid permitió que los recuerdos volaran durante unos segundos y frunció los labios en gesto de asentimiento.
—¿Qué injust.? —saltó Hernando. Pero calló ante el brusco movimiento de mano con que Hamid recibió su intervención. —¿Qué monfíes se unirán? —preguntó entonces el alfaquí. —El Partal de Narila, el Nacoz de Nigüeles, el Seniz de Bérch —Hamid escuchaba con aire pensativo, y Ali insistió—: Está todo estudiado: los del Albaicín de Granada están preparados para el día de Año Nuevo. En cuanto se alcen, los ocho mil de fuera de Granada escalarán, escalaremos las murallas de la Alhambra por la parte del Generalife. Utilizaremos diecisiete escaleras que ya se están confeccionando en Ugíjar y Quéntar. Yo las he visto: están hechas a base de maromas de cáñamo, fuertes y resistentes, con unos travesaños de madera recia por los que pueden subir tres hombres a la vez. Tendremos que ir vestidos a la usanza turca, para que los cristianos crean que hemos recibido ayuda de Berbería o del sultán. Las mujeres trabajan en ello. Granada no está preparada para defenderse. La recuperaremos en igual fecha que aquélla en la que se rindió a los reyes castellanos.
—¿Y una vez se haya tomado Granada?
—Argel nos ayudará. El Gran Turco nos ayudará. Lo han prometido.
España no puede soportar más guerras, no puede luchar en más sitios, pues ya lo hace en Flandes, en las Indias y contra los berberiscos y los turcos. —En esta ocasión Hamid alzó la mirada al techo. «Alabado sea Dios», murmuró—. ¡Se cumplirán las profecías, Hamid! —Exclamó Ali—. ¡Se cumplirán!
El silencio, sólo roto por la entrecortada respiración de Hernando, se apoderó de la estancia. El muchacho temblaba ligeramente y no cesaba de pasear la mirada de un hombre a otro.
—¿Qué queréis que haga? ¿Qué puedo hacer? —Preguntó de repente Hamid—. Soy cojo. — Como descendiente directo de la dinastía de los nasríes, los nazaríes, debes estar en la toma de Granada en representación del pueblo al que siempre ha pertenecido y al que debe seguir perteneciendo. Tu hermana está dispuesta a acompañarte.
Antes de que Hernando volviera a preguntar, casi puesto en pie, Hamid se volvió hacia él, asintió y alargó la mano hasta su antebrazo, en un gesto que pedía paciencia. El muchacho se dejó caer de nuevo sobre la manta, pero sus inmensos ojos azules no lograban desviarse del humilde alfaquí. ¡Era descendiente de los nazaríes, de los reyes de Granada!.
Referencia:
La mano de Fátima , de Ildefonso Falcones
©2014-paginasarabes®
Deja una respuesta