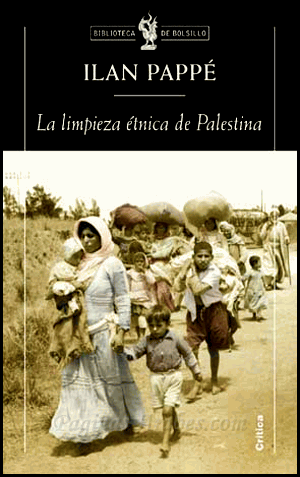Mató el cristianismo al imperio romano?
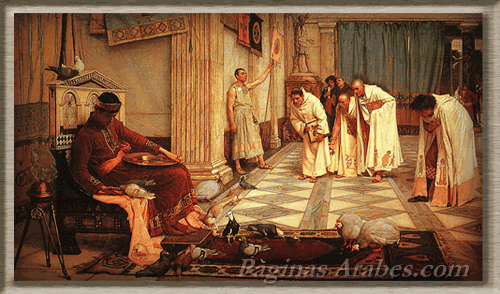
En su relato de las guerras contra los persas, Herodoto atribuye el éxito de las pequeñas ciudades griegas frente al poderoso Imperio iranio a la «superioridad intelectual» de sus compatriotas. ¿Habría explicado igualmente su decadencia por su «inferioridad»?
La cuestión de saber por qué desaparecen las culturas y se derrumban los imperios ha acuciado siempre a historiadores y filósofos.
En 1441, Leonardo Bruni hablaba de la vacillatio del Imperio romano; su contradictor, Flavio Biondo, prefería el término inclinatio (que resumía, para el hombre del Renacimiento, el abandono de las antiguas costumbres).
El debate estaba ya planteado:
¿fue destruido el Imperio o se derrumbó solo?
Para Spengler, las alternancias que se dan en la historia son efecto de una fatalidad.
Las causas identificables de una decadencia son solo causas segundas.
Acentúan, aceleran un proceso, pero sólo pueden intervenir cuando ese proceso se ha iniciado.
Aunque también cabe pensar que ninguna necesidad interna fija un final a las culturas: cuando mueren, es porque alguien las mata.
Conocida es la opinión de André Piganiol: «La civilización romana no murió de muerte natural. Fue asesinada.» (L’Empire chrétien,1947).
En este caso, la responsabilidad de los «asesinos» es completa.
No obstante, podemos admitir que sólo estructuras ya muy debilitadas, carentes de energía, se abandonan al golpe que las hiere, al enemigo en acecho.
Voltaire, que fue, tras Maquiavelo, uno de los primeros en hablar de ciclos históricos, decía que el Imperio romano había caído simplemente porque existía, «dado que todo debe tener un fin» (Diccionario filosófico, 1764).
No nos consta si la caída de Roma era o no irremediable, ni los factores que contribuyeron a provocarla, pero nos preguntamos que responsabilidad tiene en esa caída el naciente cristianismo.
El cristianismo, «religión oriental por sus orígenes y sus caracteres fundamentales» (Guignebert), se infiltró en la Europa antigua de modo casi subrepticio.
El Imperio romano, tolerante por naturaleza, no le prestó atención durante mucho tiempo.
En la Vida de los doce Césares, de Suetonio, leemos a propósito de un acto de Claudio:
«Expulsó de Roma los judíos, que estaban en continua efervescencia por instigación de un tal Crestos.»
En conjunto, el mundo grecolatino permaneció en un principio cerrado a la predicación.
El elogio de la debilidad, de la pobreza, de la «locura», le parecía algo insensato.
En consecuencia, los primeros centros de propaganda cristiana se instalaron en Antioquia, en Éfeso, en Tesalónica y en Corinto.
En estas grandes ciudades, en las que esclavos, artesanos e inmigrantes se mezclaban con los mercaderes, todo era objeto de compra y venta, y predicadores e iluminados, en número cada vez mayor, rivalizaban en seducir a unas abigarradas e inquietas muchedumbres, fue donde los primeros apóstoles encontraron terreno abonado.
A. Causse, que fue profesor en la facultad de teología protestante de la Universidad de Estrasburgo, escribe:
«Si los apóstoles predicaban el Evangelio en las plazuelas de los pueblos no era sólo por una sabia política misionera, sino porque la nueva religión era acogida más favorablemente en esos medios nuevos que por las viejas razas apegadas a su pasado y a su suelo.
Los verdaderos griegos iban a permanecer durante mucho tiempo ajenos y hostiles al cristianismo.
Los atenienses habían acogido a Pablo con una indiferencia irónica:
“¡Ya nos lo contarás otro día!”, y habrían de transcurrir muchos años antes de que los viejos romanos abandonasen su aristocrático desprecio por aquella detestable superstición.
La primera Iglesia del cristianismo en Roma era muy poco latina, y en ella apenas se hablaba el griego.
Pero los sirios, los asiáticos y toda la muchedumbre de los graeculi recibían con entusiasmo el mensaje cristiano» (Essai sur le conflit du christianisme primitif et de la civilisation, Ernest Leroux, 1920).
J. B. S. Haldane, que consideraba el fanatismo como una de las «cuatro invenciones verdaderamente importantes hechas entre el año 3000 antes de nuestra era y el 1400» (The Inequality of Man, Famous Books, Nueva York, 1938), atribuía su paternidad al judeocristianismo.
Yavé, el dios de los desiertos de Arabia, es un dios solitario y celoso, exclusivo y cruel, que preconiza la intolerancia y el odio.
«¿No odio, ¡oh Yavé!, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco y los tengo por enemigos.» (Salmo 139,21 y 22).
Jeremías implora: «Les darás su merecido, ¡oh Yavé!…, y ¡tu maldición será con ellos! Los perseguirás con ira y los exterminarás de debajo del cielo.» (Lamentaciones, 111, 64-66).
«De cierto, ¡oh Dios!, harás morir al impío.» (Salmo 139, 19).
«Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma…» (Salmo 143, 12).
La Sabiduría, que personifica lo infinitamente bueno, amenaza: «También yo me reiré de vuestro infortunio, me mofaré cuando sobrevenga vuestro espanto.» (Prov.I, 26).
El Deuteronomio habla de la suerte que debe reservarse a los “idólatras”:
«Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hija, o la mujer que descansa en tu seno, o el amigo tuyo, que es como tú mismo, te incitara en secreto diciendo:
“¡Vamos y sirvamos a otros dioses!” que no conoces…, antes le habrás de matar; tu mano descargará en él primeramente para hacerle morir, y después la mano de todo el pueblo.
Cuando oigas que en una de las ciudades que Yavé te concede para habitar se dice que han surgido hombres indignos que han seducido a sus conciudadanos diciendo:
” ¡Vamos y sirvamos a otros dioses!” que no conoces, indagarás, y si ves que es cierta tal abominación, herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad; la consagrarás al exterminio, así como a cuanto en ella exista.
Juntarás todo su botín en medio de su plaza y quemarás en el fuego totalmente la ciudad y toda su presa a honra de Yavé, tu Dios.
Así quedará convertida en perpetuo montón de ruinas, sin ser reedificada…» (Deut. XIII).
En el Evangelio, Jesús dice, cuando vienen a prenderle: «…porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.» (Mateo XXVI, 52).
Pero antes había afirmado:
«No penséis que he venido a traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de casa.» (Mateo X, 34-36).
También había pronunciado la frase que es divisa de todos los totalitarismos: «El que no es conmigo, contra mí es.» (Mateo XII, 30).
En los inicios del cristianismo, la Iglesia primitiva aplicará escrupulosamente tales consignas.
Incrédulos y paganos son infrahombres a los ojos de los apóstoles.
San Pedro los compara a «animales irracionales, nacidos para presa y destrucción» (2 Pedro II, 12).
Jerónimo aconseja al cristiano converso patear el cuerpo de su madre si ésta trata de impedirle que la abandone para siempre a fin de seguir la enseñanza de Cristo.
En el año 345, Fermicus Maternus hace de la matanza un deber:
«La ley prohíbe, santísimos emperadores, perdonar ni al hijo ni al hermano.
Obliga a castigar a la mujer que amamos tiernamente y a hundirle el hierro en el seno.
Pone las armas en la mano y manda volverlas contra los amigos más íntimos…»
En adelante, la práctica evangélica de la caridad estará estrictamente subordinada al grado de adhesión a misterios y dogmas.
Europa será evangelizada por el hierro y el fuego.
Herejes, cismáticos, librepensadores y paganos serán, renovando el gesto de Poncio Pilato, entregados al brazo secular para ser sometidos a suplicio y muerte.
La denuncia se verá recompensada con la atribución de los bienes de las víctimas y de sus familias.
Los «que habiendo entendido el juicio de Dios…-había escrito san Pablo-, son dignos de muerte» (Romanos, I, 32).
Un poco de Historia del cristianismo
Tomás de Aquino precisa: «El hereje debe ser quemado.»
Uno de los cánones adoptados en el Concilio de Letrán declara: «No son homicidas quienes matan herejes» (Homicidas non esse qui heretici trucidant).
Por la bula Ad extirpenda, la Iglesia autorizará la tortura.
Y, en 1864, Pío IX proclamará todavía en el Syllabus:
«Anatema sea quien diga que la Iglesia no tiene derecho a emplear la fuerza, que no tiene ningún poder temporal directo o indirecto.» (XXIV).
Voltaire, que sabía sumar, había hecho la cuenta de las víctimas de la intolerancia religiosa desde los comienzos del cristianismo hasta su época.
Teniendo en cuenta las exageraciones y descontando mucho en beneficio de la duda, halló un total de 9.718.000 personas que habían perdido la vida ad majorem Dei gloriam.
Junto a esa cifra, el número de cristianos muertos en Roma bajo el signo de la palma (símbolo del martirio y la resurrección gloriosa en el cristianismo primitivo) resulta insignificante.
(¿Quizás los descendientes de aquellos mártires tendremos el derecho a exigir una compensación pecunaria y un trozo de tierra ajena para fundar nuestro feudo y así sentir que se ha hecho justicia a nuestro propio “holocausto”?).
«Gibbon cree poder afirmar -escribe Louis Rougier- que el número de mártires en toda la extensión del Imperio romano, a lo largo de tres siglos, no llegó al de los protestantes ejecutados en un solo reinado y exclusivamente en las provincias de los Países Bajos, donde, según Grocio, más de cien mil súbditos de Carlos V murieron a manos del verdugo.
Por conjeturales que sean estos cálculos, puede afirmarse que el número de mártires cristianos es pequeño comparado con las víctimas de la Iglesia durante quince siglos:
destrucción del paganismo bajo los emperadores cristianos, lucha contra los arrianos, los donatistas, los nestorianos, los monofisitas, los iconoclastas, los maniqueos, los cátaros y los albigenses, Inquisición española, guerras de religión, dragonadas de Luis XIV…
Ante tales excesos, podemos preguntarnos, con Bouché-Leclercq, “si los beneficios del cristianismo (por grandes que sean) no se han visto de sobra compensados por la intolerancia religiosa que tomó del judaísmo para difundirla por el mundo”…»(Celse contre les chrétiens, Copernic, 1977).
Por Alain D.B.
©2014-paginasarabes®