El año de Astaghfirullah
896 de la hégira
(14 de noviembre de 1490-3 de noviembre de 1491)
El jeque Astaghfirullah llevaba un turbante voluminoso, era estrecho de hombros y tenía la voz cascada de los predicadores de la Mezquita Mayor y, aquel año, la espesa barba rojiza se le puso gris, dando a su anguloso rostro esa apariencia de insaciable ira que iba a llevarse por único equipaje a la hora del exilio. Nunca más se teñiría la barba con alheña, lo había decidido en un momento de cansancio, ¡y ay de quien le preguntara la razón!: «¿Cuando tu Creador te pregunte qué hiciste durante el sitio de Granada, te atreverás a contestarle que estuviste acicalándote?»
Todas las mañanas, a la hora del almuecín, se subía al tejado de su casa, una de las más altas de la ciudad, no para llamar a los creyentes a la oración, como había hecho durante años, sino para escrutar a lo lejos el objeto de su justa furia.
-¡Mirad -gritaba a sus vecinos no del todo despiertos-, están construyendo allí, en el camino de Loja, vuestra tumba, y vosotros en la cama, esperando que vengan a enterraros! ¡Venid a ver, si Dios quiere abriros los ojos! ¡Venid a ver esos muros que ha levantado en un solo día el poder de Iblis el Maligno!
Con la mano tendida hacia el oeste, apuntaba con sus afilados dedos hacía has murallas de Santa Fe que habían empezado a construir los Reyes Católicos en primavera y que, a mediados del verano, tenía ya el aspecto de una ciudad.
En este país en que los hombres habían adquirido, desde hacía mucho, ha detestable costumbre de ir por la calle a pelo o de tocarse con un simple pañuelo, echado al desgaire por la cabeza, que se les iba resbalando a lo largo del día para descansar en los hombros, todo el mundo conocía de lejos la silueta en forma de hongo de Astaghfirullah.
Pero pocos granadinos sabían su auténtico nombre. Dicen que fue su propia madre la primera en ponerle el mote, en razón de los gritos espantados que lanzaba desde su más tierna edad cada vez que se aludía en su presencia a un objeto o un acto que consideraba reprehensible. «¡Astaghfirullah! ¡Astaghfirullah! ¡Imploro el perdón de Dios!», gritaba a la sola mención de un vino, de un crimen o de una vestimenta femenina.
Hubo un tiempo en que le hacían burla, cariñosa o ferozmente. Mi padre me confesó que, mucho antes de nacer yo, se juntaba a menudo con una panda de amigos los viernes, inmediatamente antes de la solemne oración del mediodía, en una librería próxima a la Mezquita Mayor, para hacer apuestas: ¿cuántas veces iba a decir el jeque su expresión favorita a lo largo del sermón? Las cifras iban de quince a setenta y cinco y, durante la ceremonia, uno de los jóvenes conjurados
llevaba concienzudamente la cuenta, cambiando con los demás guiños divertidos.
«Pero, durante el sitio de Granada, ya nadie se guaseaba de las salidas de Astaghfirullah, proseguía mi padre, pensativo y perplejo ante el recuerdo de sus antiguas chiquilladas. El jeque apareció a los ojos de la mayoría como un personaje venerable. No había abandonado en modo alguno con la edad las palabras y los comportamientos que lo caracterizaban, antes al contrario, los rasgos que lo volvían risible a nuestros ojos se he habían acentuado. Pero nuestra ciudad había cambiado de alma.»
Entiendes, Hasan, hijo mío, ese hombre se había pasado ha vida prediciendo a la gente que, si seguía viviendo como lo hacía, el Altísimo la castigaría en este mundo y en el otro: había hecho de la desgracia su ojeadora. Todavía recuerdo uno de sus discursos que empezaba más o menos así:
«Cuando venía esta mañana hacia la mezquita por la puerta de la Arenera y el zoco de los prenderos, pasé ante cuatro tabernas, ¡astaghfirullah! en las que venden sin casi ningún disimulo vino de Málaga ¡astaghfirullah! y otras bebidas prohibidas cuyo nombre no quiero saber» .
Con voz chillona y torpemente afectada se puso mi padre a imitar al predicador, salpicando sus frases con innumerables ¡ astaghfirullah! silbados con tal rapidez que se volvían incomprensibles, salvo unos cuantos, los únicos auténticos sin duda. Pero, exceptuando esa exageración, me pareció que había reproducido las palabras de forma bastante fiel.
-¿No aprendieron en su más tierna infancia quienes frecuentan esos lugares de infamia que Dios ha maldecido a quien vende vino y a quien lo compra? ¿Que ha maldecido a quien lo bebe y a quien lo da a beber? Lo han aprendido pero lo han olvidado o han preferido la bebida, que convierte al hombre en animal rastrero, a la Palabra que le promete el Edén. Una de esas tabernas la regenta una judía, nadie lo ignora, pero las otras tres las regentan ¡astaghfirullah! musulmanes. ¡Y además sus clientes no son ni judíos ni cristianos, que yo sepa! Algunos, a lo mejor, se hallan entre nosotros este viernes, inclinando humildemente el rostro ante su Creador, mientras que anoche estaban prosternados ante la copa, en brazos de una prostituta o, incluso, con la mente turbia y la lengua desatada, blasfemando contra Aquél que ha prohibido el vino, contra Aquél que ha dicho: «¡No vengáis a la oración en estado de embriaguez!» ¡Astaghfirullah!
Mohamed, mi padre, se aclaró ha garganta, lastimada por la voz aguda que había puesto, antes de proseguir:
-Sí, hermanos creyentes, esto ocurre en vuestra ciudad, a ha vista de todos, y no reaccionáis, como si Dios no os esperara el día del juicio para pediros cuentas. Como si Dios fuera a apoyaros contra vuestros enemigos cuando dejáis escarnecer Su palabra y la de Su Mensajero, ¡Dios lo gratifique con Su oración y Su salvación! Cuando, por las calles, abarrotadas de gente, de vuestra ciudad, las mujeres se pasean sin velo, luciendo el rostro y el cabello ante las miradas concupiscentes de cientos de hombres que no son todos ellos, supongo, su marido, su padre, su hijo o sus hermanos. ¿Por qué habría que preservar Dios a Granada de los peligros que la amenazan cuando en la vida de los habitantes de esta ciudad se han vuelto a instalar las costumbres de la época de la ignorancia, los usos de antes del Islam, como las lamentaciones fúnebres, el orgullo de la raza, la práctica de la adivinación, la creencia en los presagios, la fe en las reliquias, el empleo entre unos y otros de epítetos y motes contra los que el Altísimo nos ha puesto en guardia de forma clara?
Mi padre me dirigió una mirada de complicidad pero sin interrumpir el sermón y sin, ni siquiera, recobrar el aliento:
-¿Cuándo en vuestras propias casas se han introducido, desoyendo has prohibiciones formales, estatuas de mármol y figurillas de marfil que reproducen de manera sacrílega las formas de los hombres, de las mujeres y de los animales, como si al Creador le hiciera falta la asistencia de Sus criaturas para acabar Su Creación? ¿Cuando en vuestras mentes y en las de vuestros hijos se ha introducido ha perniciosa e impía duda que os aleja del Creador, de Su libro, de Su Mensajero y de la Comunidad de los Creyentes, la duda que resquebraja los muros y los cimientos mismos de Granada?
A medida que hablaba mi padre, el tono se volvía sensiblemente menos festivo, los gestos menos amplios y menos desordenados, los ¡astaghfirullah! más escasos:
-¿Cuándo gastáis sin vergüenza ni medida, para placer vuestro, sumas que hubieran saciado eh hambre de mil pobres y devuelto ha sonrisa a mil huérfanos? ¿Cuándo os comportáis como si las casas y las tierras de que gozáis fueran vuestras, siendo así que toda propiedad es del Altísimo, de Él solo, de Él procede y a Él retornará cuando lo disponga, igual que a Él retomaremos nosotros, sin más tesoro que nuestro sudario y nuestras buenas acciones? La riqueza, hermanos creyentes, no se mide por las cosas que se poseen sino por aquellas de las que sabemos prescindir. ¡Temed a Dios! ¡Temed a Dios! ¡Temedlo en la vejez pero también en la juventud! ¡Temedlo si sois débiles pero también si sois poderosos! Diría, incluso, que habéis de temerlo mucho más si sois poderosos, pues Dios será con vosotros más despiadado todavía, y sabed que su mirada atraviesa con la misma facilidad los muros imponentes de un palacio que la pared de arcilla de una choza. ¿Y qué encuentra Su mirada en el interior de los palacios?
Llegado a este punto del discurso, el tono de mi padre no era ya el de un imitador sino el de un maestro de escuela coránica; la voz le fluía ahora sin artificios y tenía ha vista perdida en la lejanía como un sonámbulo:
-Cuando la mirada del Altísimo atraviesa las murallas de los palacios, ve que se escucha más a las cantantes que a los doctores de la Ley, que el sonido del laúd impide a los hombres oír la llamada a la oración, que ya no se distingue a un hombre de una mujer ni en el atuendo ni en la manera de andar, que el dinero arrebatado a los creyentes se echa a los pies de has bailarinas. ¡Hermanos! Del mismo modo que en el pescado lo primero que se pudre es la cabeza, en las comunidades humanas la podredumbre se propaga de arriba abajo.
Siguió un prolongado silencio y, cuando quise hacer una pregunta, mi padre me interrumpió con un gesto. Esperé, pues, a que se repusiera por completo de sus recuerdos y me hablara.
-Las frases que te he repetido, Hasan, son fragmentos de discursos del jeque pronunciados unos meses antes de la caída de Granada. Apruebe o no sus palabras, me conmueven profundamente, incluso cuando las recuerdo diez años después. Así que puedes imaginarte el efecto que producían sus sermones en la ciudad acorralada que era Granada en el año 896.».
A medida que se daban cuenta de que no quedaba mucho para el fin y de que las desgracias infatigablemente predichas por Astaghfirullah empezaban a caerles encima, los granadinos habían llegado al convencimiento de que el jeque había tenido razón desde el principio y de que Cielo había hablado siempre por boca suya. No se volvió a ver por la calle, ni siquiera en los barrios pobres, un solo rostro de mujer.
Algunas, incluso chiquillas apenas púberes, se cubrían por temor de Dios, otras por miedo a los hombres, ya que se habían formado grupos de jóvenes armados de porras para llamar a la gente a hacer el bien y alejarse del mal. Ninguna taberna se atrevió ya a abrir las puertas, ni siquiera a escondidas. Las prostitutas abandonaron la ciudad en gran número para irse al campamento de los sitiadores donde los soldados las recibieron con los brazos abiertos. Los libreros quitaron de la vista las obras que ponían en duda los dogmas y las tradiciones, los libros de poemas en que se celebra el vino y los placeres, así como los tratados de astrología y de geomancia. Un día, hasta se incautaron y quemaron libros en el patio de la Mezquita Mayor.
Pasaba yo por allí, por casualidad, cuando empezaba a apagarse la pequeña hoguera y los mirones se iban dispersando al mismo tiempo que el humo. Me enteré, por una hoja que se había volado, de que estaba en el lote la obra de un médico poeta de tiempos pasados conocido bajo eh nombre de al-Kalandar. En ese papel medio devorado por el fuego pude volver a leer estas palabras: Lo mejor que tengo en mi vida me lo ha dado la embriaguez. El vino corre por mí como la sangre.
Los libros quemados en público aquel día pertenecían, me explicó mi padre, a otro médico, uno de los más encarnizados adversarios de Astaghfirullah. Se llamaba Abu-Amr, pero los amigos del jeque le habían deformado el nombre, convirtiéndolo en Abu-Jamr, «el compadre Alcohol».
El predicador y el médico sólo tenían una cosa en común, el hablar sin rodeos, y, precisamente, ese hablar sin rodeos era lo que atizaba continuamente sus disputas, cuyas peripecias seguían los granadinos. En cuanto a todo lo demás, daba la impresión de que el Altísimo se había divertido creando a los dos seres más dispares posibles.
Astaghfirullah era hijo de un cristiano converso, lo que sin duda explicaba su celo, mientras que Abu-Jamr era hijo y nieto de cadí y, en consecuencia, no se sentía obligado a dar pruebas de su adhesión al dogma y a la tradición. El jeque era rubio, flaco y colérico; el médico era tan moreno como un dátil maduro, más gordo que un cordero en vísperas del Aid y sus labios casi nunca dejaban de sonreír, de contento y de ironía.
Había estudiado medicina en los libros antiguos, los de Hipócrates, de Galeno, de Rhazes, de Avicena, de Abulcasis, de Avenzoar y de Maimónides, así como en tratados más recientes sobre la lepra y la peste, ¡Dios las aleje! Solía repartir a diario, gratis, a ricos y pobres, decenas de frascos de triaca de su fabricación. Pero era sólo para comprobar el efecto de la carne de víbora o del electuario, pues le interesaba mucho más la ciencia y la experimentación que la práctica médica. ¿Cómo habría podido, además, con unas manos siempre temblorosas por efecto del alcohol, operar un ojo afectado de cataratas o ni siquiera coser una herida? ¿Habría podido prescribir dietas –«la dieta es el comienzo de todo tratamiento», ha dicho el Profeta-, aconsejar a los pacientes que no abusaran de las bebidas y de las comidas, cuando él se entregaba sin freno a todos los placeres de la mesa? Todo lo más, podía recomendar vino añejo para tratar el hígado, como hicieron otros médicos antes que él.
Si lo llamaban «tabib» era porque, de todas las disciplinas por las que se interesaba, que iban desde la astronomía hasta la botánica, pasando por la alquimia y el álgebra, la medicina era aquélla en la que menos se confinaba en el papel de mero lector. Pero nunca había sacado de ella ni un dirhem, pues no vivía de eso: poseía, en la rica Vega de Granada, no lejos de las tierras del sultán, unas doce alquerías rodeadas de campos de trigo y cebada, de olivares y, sobre todo, de vergeles admirablemente dispuestos. La cosecha de trigo, de peras, de cidras, de naranjas, de plátanos, así como de azafrán y de caña de azúcar, le producían, dicen, tres mil dinares de oro por temporada, lo que no gana un médico en treinta años. Además, poseía en la colina misma de la Alhambra una inmensa villa, soberbio carmen perdido entre viñedos.
Cuando Astaghfirullah ponía a los ricos en la picota, a quien aludía con frecuencia era a Abu-Jamr y era la imagen del médico barrigudo y cubierto de seda la que les venía a la mente a los humildes. Pues hasta los que se beneficiaban sin soltar un cuarto de sus medicamentos se sentían incómodos en su presencia, ya fuera por sus prácticas que parecían propias de la magia, ya por su lenguaje, tan salpicado de términos cultos que era incomprensible excepto para un reducido grupo de letrados desocupados que pasaban con él los días y las noches, bebiendo y hablando de mitridatos, de astrolabios y de metempsicosis. Con frecuencia había entre ellos príncipes de la familia real y el propio Boabdil fue un adepto ocasional de sus borracheras, al menos hasta que el ambiente creado en la ciudad por Astaghfirullah obligó al sultán a mostrarse más prudente en la elección de sus compañeros.
«Eran hombres de ciencia y de inconsciencia, recordaba mi padre, decían a menudo, cuando no estaban bebidos, cosas sensatas, pero de una manera que, tanto por su impiedad como por su hermetismo, exasperaba al pueblo llano. Cuando se es rico, en oro o en sabiduría, hay que tener miramientos con la indigencia de los demás.»
Luego, en tono confidencial:
«Tu abuelo materno, Suleymán el librero, Dios lo tenga en Su misericordia, fue a veces con esa gente. No por el vino, naturalmente, sino por la conversación. Y además ese médico era su mejor cliente. Le encargaba libros raros de El Cairo, de Bagdad o de Ispahán, y a veces hasta de Roma, de Venecia o de Barcelona. Abu-Jamr se lamentaba, por cierto, de que los países musulmanes produjeran menos libros que en el pasado y de que se tratara sobre todo de simples reediciones o de resúmenes de libros antiguos. Punto en el cual tu abuelo estaba de acuerdo: en los primeros siglos del Islam, repetía a menudo con amargura, eran incontables en Oriente los tratados de filosofía, de matemáticas, de medicina o de astronomía. Los propios poetas eran mucho más numerosos e innovadores, tanto en el estilo como en el sentido.»
En Andalucía también florecía el pensamiento y sus frutos eran libros que, pacientemente copiados, circulaban entre los hombres sabios desde la China hasta el extremo occidente. Y luego se les secó la mente y la pluma. Para defenderse de los francos, sus ideas y sus costumbres, convirtieron a la Tradición en una alcazaba en la que se encerraron. Granada no alumbró ya sino imitadores sin talento ni audacia. Abu-Jamr se lamentaba de ello, pero Astaghfirullah se alegraba. Para este último, buscar a toda costa las ideas nuevas era un vicio; lo importante era conformarse en las enseñanzas del Altísimo tal y como las habían entendido y comentado los antiguos. «¿Quién se atreve a pretender estar más cerca de la Verdad de lo que lo han estado el Profeta y sus compañeros? Porque se han apartado del buen camino, porque han permitido que se corrompieran las costumbres y las ideas, es por lo que los musulmanes han flaqueado ante sus enemigos.»
Para el médico, en cambio, las enseñanzas de la Historia eran muy otras. «La edad dorada del islam, decía, era aquélla en que los califas les repartían su oro a los sabios y a los traductores, cuando se pasaban las veladas hablando de filosofía y de medicina en compañía de poetas medio borrachos. Y no le iba tan mal a Andalucía en los tiempos en que el visir Abderramán decía riendo: «Oh, tú que gritas: ¡acudid a la oración! mejor harías gritando: ¡acudid a la bebida!» Los musulmanes no han flaqueado sino cuando el silencio, el miedo, la conformidad, han oscurecido sus mentes.»
Me parecía que mi padre había seguido de cerca todos aquellos debates, pero sin emitir jamás un juicio definitivo. Diez años después, sus palabras seguían careciendo de certidumbres.
«Pocos seguían al médico por la senda de la irreligión, pero algunas de sus ideas les hacían dudar. Prueba de ello es el asunto del cañón. ¿Te lo he contado alguna vez?»
Era a finales del año 896. Todos los caminos que llevaban a la Vega estaban ya en manos de los castellanos y los víveres empezaban a escasear. El ritmo de los días de Granada ya sólo lo marcaban el silbido de las balas de los cañones y de los trozos de roca que caían sobre las casas y las lamentaciones de las plañideras; en los parques, cientos de menesterosos, harapientos, sin recursos frente a un invierno que se anunciaba largo y riguroso, se peleaban por las últimas ramas del último árbol convertido en leña; los hombres del jeque, tan desenfrenados como desamparados, andaban por las calles en busca de algún culpable que castigar.
Alrededor de la ciudad sitiada, los combates se habían espaciado y también habían perdido virulencia. Los soldados de caballería y de infantería de Granada, diezmados por la artillería castellana cada vez que salían, no se atrevían ya a aventurarse en masa lejos de las murallas, se conformaban con golpes de mano nocturnos de escasa envergadura para asaltar a una escuadra enemiga, robar armas o apoderarse de algún ganado, actos audaces pero sin horizonte pues no bastaban para aflojar el cerco ni para aprovisionar a la ciudad, ni siquiera para devolverle los ánimos.
De pronto, un rumor. No de los que se extienden como la lluvia menuda de un nubarrón sino de los que caen como un chaparrón veraniego, cubriendo con su tumulto ensordecedor la miseria de los ruidos cotidianos. Un rumor que traía a nuestra ciudad ese toque de irrisión de que ningún drama está exento.
«Se supo que Abu-Jamr acababa de adquirir un cañón tomado al enemigo por un puñado de soldados temerarios que había accedido, a cambio de diez monedas de oro, a llevárselo a rastras hasta el jardín.»
Mi padre se llevó a los labios una copa de horchata y tragó despacio varios sorbitos sucesivos antes de proseguir, insensible a la incomprensión que me embargaba:
«Los granadinos jamás habían tenido cañones y, como Astaghfirullah no dejaba de repetirles que esa invención diabólica hacía más ruido que daño, se habían resignado a la idea de que un artefacto tan nuevo y tan complicado no podía hallarse más que en las filas enemigas. La iniciativa del médico los sumió en la perplejidad. Durante días, hubo un desfile ininterrumpido de jóvenes y de viejos que se mantenían a respetuosa distancia de «la cosa» cuyas proporcionadas redondeces y cuya amenazadora mandíbula comentaban a media voz. En cuanto a Abu-Jamr, allí estaba, con sus propias redondeces, saboreando su revancha. «¡Id a decir al jeque que venga en vez de pasarse los días rezando! ¡Preguntadle si sabe encender una mecha con la misma facilidad con que quema un libro!» Los más piadosos se alejaban precipitadamente, mascullando alguna que otra imprecación, mientras que otros interrogaban al médico con insistencia acerca del modo de usar el cañón y sus efectos si se utilizaba contra Santa Fe. El tampoco tenía ni idea, como es natural, lo que volvía sus explicaciones más impresionantes.»
Habrás adivinado, Hasan, hijo mío, que el cañón jamás se usó. Abu-Jamr no tenía ni balas, ni pólvora, ni artilleros y empezaron las risas burlonas entre los visitantes. Afortunadamente para él, el muhtasib, responsable de la policía, alertado por las aglomeraciones, mandó que unos cuantos hombres retiraran aquel objeto y lo remolcaran hasta la Alhambra para enseñarselo al sultán. Nunca más se lo volvió a ver. Pero se siguió oyendo hablar de él durante mucho tiempo, evidentemente por boca del médico que no se cansaba de repetir que únicamente por medio del cañón podrían los musulmanes vencer a sus enemigos, que mientras no se decidieran a adquirir o fabricar gran número de estos artefactos sus reinos estarían en peligro. Astaghfirullah predicaba algo muy distinto: mediante el martirio de los combatientes de la fe se aplastaría a los sitiadores.
«El sultán Boabdil iba a ponerlos de acuerdo, pues, en lo que a él se refería, no deseaba ni cañones ni mártires. Mientras el jeque y el médico porfiaban sin tregua y, a través de ellos, Granada entera se preguntaba por su destino, el señor de la ciudad no pensaba si no evitar el combate. Enviaba al rey Femando mensaje tras mensaje en los que ya no se hablaba más que de la fecha de la rendición; el sitiador hablaba de semanas y el sitiado de meses, esperando quizá que la mano del Altísimo desbaratara los frágiles arreglos de los hombres con algún decreto súbito, un diluvio, un cataclismo o una peste que diezmara a los grandes de España.»
Pero el Cielo nos tenía reservados otros designios…
Por Amin Maalouf
©2016-paginasarabes®
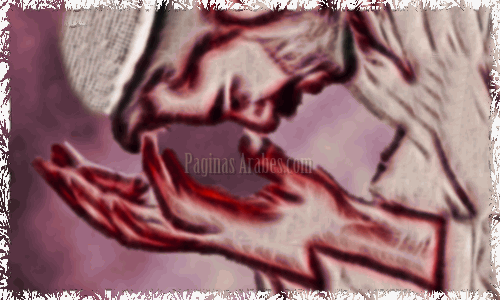
Deja una respuesta