La alimentación en el Mundo Antiguo
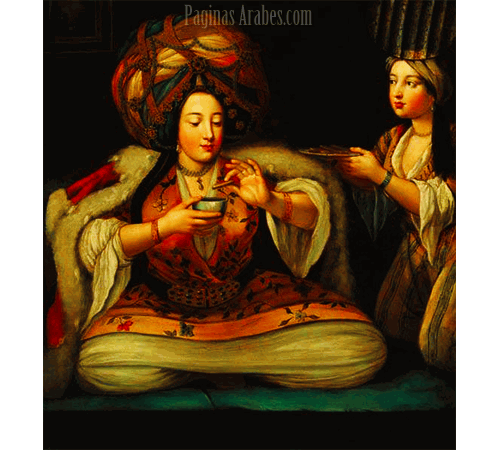
“Cualquier comida que requiere mejora por el uso de sustancias químicas no debería ser considerada como comida.
No cabes tu tumba con tu propio cuchillo y tenedor”.
Para poder comprender la evolución de la alimentación en el Mundo Antiguo y ciertas normas que hoy las calificaríamos como conductas de higiene, debiéramos diferenciar, al igual que se hace para el estudio de la Edad Media, la Alta Antigüedad de la Baja Antigüedad.
La primera comienza con la aparición de la escritura, alrededor del año 3.300 a.C, es el caso de Egipto y algunos pueblos de la Mesopotamia, y llega hasta el siglo V a.C., y la Baja Antigüedad, desde esta fecha al siglo VIII de nuestra Era.
Del primer periodo y gran parte del segundo, no existe ningún documento específico en donde se hable de alimentación y mucho menos de higiene.
Todo cuanto conocemos viene dado por la arqueología, bien sea por expresión gráfica, monumental o simplemente por los análisis de residuos en recipientes domésticos.
Así todo, sabemos mucho más de lo que a simple vista se podríamos imaginar.
Del segundo periodo, el más cercano a nosotros, existe mucha documentación, y cuanto más próximo, mucha más; pero normalmente hay que extraerla de textos generalizados.
Los historiadores dividen las civilizaciones antiguas en dos categorías: las del gato principalmente agrícola (Egipto), y la ganadera o del perro (Asiria).
Para los antropólogos, en cambio, estos dos animales representan las civilizaciones de los hidratos y de las proteínas.
Estas dos culturas evidencian, por los análisis de carbono en momias o simplemente huesos encontrados, una diferencia de estatura y longevidad a favor en los individuos ganaderos.
Sabemos también que, mientras sí existen civilizaciones netamente agrícolas aún en la actualidad, las ganaderas son mixtas: donde crece el pienso para el ganado, crece el cereal.
En la actualidad, queda una tribu en África, y no digo raza porque es una mezcla de etnias, los Batutsi netamente proteínica, se alimentan de sangre, médula y carne.
Cambios lentos
Dado que analizar en estas pocas páginas todo el abanico alimentario del Mundo Antiguo, además de pretencioso sería más que imposible, creo conveniente comenzar por Egipto contemplando un periodo intermedio en el tiempo: la dinastía XIX del Imperio Nuevo, o la de los Ramsés, alrededor del 1310 al 950 a.C.
A modo de consolación por los siglos omitidos, nos basta saber que en Egipto, al contrario de otras civilizaciones antiguas, los aspectos sociales cambiaron muy lentamente.
El interés por la Dinastía XIX, además de corresponder a un periodo de gran esplendor en todos sus aspectos está, sobre todo, muy documentado.
En el espacio artístico, en estos años se construyeron grandes templos, entre ellos dos muy importantes: Karnak y Abu Simbel.
También es coincidente con la vida Moisés.
El Antiguo Testamento narra que Moisés, prohijado por la hermana del Faraón, se educa y vive en la corte hasta los cuarenta años.
Por una serie de problemas se ve obligado a huir, y a los ochenta años es elegido por Yahveh para liberar al pueblo judío cautivo en Egipto.
Durante su peregrinar a través del desierto, Dios, además de entregarle el Decálogo, le dictó un conjunto de normas para la vida cotidiana, reglas que abarcan tanto los apartados legislativos, como la alimentación e higiene y que, en muchos casos, son idénticas o muy similares a las egipcias.
Este conjunto de normas conocidas como Leyes Mosaicas se mantendrá, salvo modificaciones propias de sus ritos, en religiones tan importantes y cercanas a nosotros como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.
Durante las primeras dinastías faraónicas, observamos en diferentes papiros abundancia de productos agrícolas, algunas aves, pocos rumiantes, caza como signo de distinción y escaso pescado.
Conforme se avanza en el tiempo, vemos que el arco alimentario aumenta considerablemente.
El pan, elemento básico
La base de la alimentación era el pan, pero existía una notable diferencia entre el elaborado con harina de trigo para la clase pudiente, y el amasado con harina de centeno para los menos favorecidos.
Conocemos más de 16 clases de panes diferentes entre salados y dulces.
En la época que estamos contemplando el consumo de carne adquiere gran protagonismo.
En los festines de los faraones se observa la constante presencia de una especie de buey africano, llamado iwa en los papiros, cebado al máximo y pronto para el banquete.
También cordero y cabras y, procedente de la caza: gacelas y antílopes.
Por otra parte las vacas son de pequeño tamaño, flacas y se dedican a la agricultura.
De lo que se deduce que su producción de leche, aunque sumamente apreciada, era escasa.
Esta escasez se suplía con la proveniente de oveja y cabra, sobre todo para la elaboración de quesos y mantequillas.
Al contrario del resto de los pueblos de la cuenca mediterránea, el consumo de cerdo no era habitual.
Con la llegada de la dinastía griega (s.IV a.C) lo encontraremos en la mesa de la población foránea.
Esta falta de interés por la ingestión de carne porcina del pueblo egipcio, se convierte según la Ley Mosaica en prohibición total bajo pena de pecado grave y consecuentemente, aún en la actualidad, los practicantes de la religión judía y los fieles del islamismo no comen cerdo.
Creo que debemos detenernos un poco y explicar el proceso del sacrificio de las reses destinado al consumo de las gentes.
Las reses se sacrificaban en los templos, bien por un sacerdote o por un matarife autorizado y nadie podía ingerir carne de otra procedencia.
Las altas temperaturas locales, obligaban a consumir la totalidad del animal en un máximo de cuatro días.
Para la matanza acudían todos los familiares para distribuirse la carne.
El sacerdote o el matarife practicaba un orificio preciso en la vena yugular del animal por donde se desangraba, se desinfectaba y se arrancaba la piel.
Antes de abrirlo en canal se lavaba ligeramente todo el cuerpo con un paño de lino blanco sumergido previamente en una solución de agua con un poco de natrón (carbonato de sodio).
Al igual que la sangre, las vísceras y la médula se desdeñaban para evitar posibles enfermedades, y la carne se ingería cocida o asada.
Hoy también, judíos e islamitas, no comen carne de res si no ha sido sacrificada por persona autorizada y bajo determinadas normas, normas que guardan cierta similitud con el proceso anteriormente descrito.
Entre los vegetales gustaban de cebollas, pepinos, ajos, puerros, rábanos, zanahorias, nabos, espinacas y naturalmente no podían faltar las apreciadas lechugas, de las cuales se aseguraba que enamoraba al hombre y hacía fértil a la mujer.
La mayoría de estas verduras las debían comer crudas, ya que el griego Diodoro (s. I a.C.) escribe bastante perplejo refiriéndose a las lechugas, que acostumbraban a comerlas crudas en vez de cocidas.
Sus legumbres eran las nuestras actuales: guisantes, lentejas, alubias y garbanzos.
Como fruta tenían dátiles, uvas, granadas, manzanas, cocos, higos, sandías, melones y moras.
Con la ocupación romana a partir del siglo I a.C, se introdujo la pera, el melocotón, la almendra y la cereza.
Estas legumbres, frutas y verduras serán comunes a toda la cuenca mediterránea en más o menos abundancia.
El ajo, en todo el Mundo Antiguo, no solamente era un manjar, sino que se utilizaba en medicina contra los dolores reumáticos.
Las legumbres se cocían y algunas, como los garbanzos, se asaban donde previamente habían espolvoreado cal (Papiro Berlín), también se conservaban desecadas al sol, sobre todo las habas, para el consumo anual fuera de su época de producción.
Cocina preparada
Para hablar de cocina preparada tendremos que llegar hasta los griegos y sobre todo a los romanos.
El concepto de guiso, o la mezcla de varios componentes alimentarios para conseguir gustos diferentes, tiene su origen en las clases menos pudientes, y en su afán de aprovechar todo cuanto otros desechaban.
La sal procedía principalmente de minas, sólo en el delta del Nilo se producía en salinas y si bien se utilizaba escasamente en la condimentación de los alimentos sí era necesaria para la conservación del pescado.
En el dulce también intervenía la posición social: la clase pudiente lo obtenían de la miel, y el resto de las gentes de la simiente molida del algarrobo.
La bebida por excelencia era la cerveza, que a falta de lúpulo se aromatizaba con hierbas (romero).
Si bien en este periodo, el vino hacía pocas décadas que había aparecido se consideraba imprescindible en los festines de los ricos, su consumo y abuso era notorio.
El destino del pescado, aunque se practicara la pesca como deporte y como oficio, era la mesa del menos pudiente.
Desecado al sol o salado se conservaba durante tiempo.
Con la llegada de la dinastía griega (siglo IV a. C.), y dado que los nuevos faraones sí lo consumían, el pescado gozará de mejor reputación.
Sabemos, por estar documentado, que Cleopatra, cuando fue al encuentro de Marco Antonio, el menú que le ofertó en su barco se componía principalmente de ostras, pulpo cocido y cigalas.
En Grecia, y mejor en Roma, el oficio de cocinero llegó a ser muy importante, y sus recetas verdaderos libros.
Sabemos que Julio César viajaba con su cocinero que constantemente le preparaba platos diferentes, y de esto si hay documentación.
Las gallinas y los pollos aunque sí existían, no eran apreciados en la mesa egipcia.
Una vez más, con los romanos, su consumo se popularizará.
La emperatriz Faustina, esposa de Marco Aurelio (año 161), mitigó las incomodidades del parto tomando caldo de gallina durante la cuarentena.
Ironías de la vida, o en reconocimiento al caldo de gallina, a su hijo y futuro emperador se le llamó Cómodo.
Los egipcios, además de sus fiestas religiosas, incluían en su calendario una serie de días fastos y otros nefastos.
Durante estos últimos, además de la prohibición de ciertas actividades, debían practicar el ayuno.
Una vez más este ayuno lo encontraremos en la Cuaresma cristiana, en los musulmanes y los judíos.
También estaban obligados a unas reglas de higiene completamente normalizadas.
Debían lavarse varias veces al día: al levantarse, y antes y después de cada colación.
Realizaban tres comidas, y la más importante era al mediodía que la hacían sentados.
El natrón como jabón
Para el aseo cotidiano usaba el natrón como jabón.
Se pintaban los ojos en forma de pez con polvo de malaquita para obtener el color verde, galena para el negro y antimonio para el azulado.
Esta costumbre no era un simple acto de coquetería, sino para evitar enfermedades oftalmológicas, sobre todo el tracoma.
La circuncisión no era habitual y menos obligatoria en el pueblo egipcio, pero sabemos que se practicaba en medios desfavorecidos.
Hasta nosotros han llegados una especie de cuchillos de hoja curva y alguna representación en papiros.
Las funciones de médico las cumplían los sacerdotes, y lo más parecido a nuestros hospitales eran “Las Casas de la Vida”.
Se conocen perfectamente las operaciones de trepanación en oídos, pero llama enormemente la atención, por la numerosa documentación que se posee, las enfermedades de origen psicosomático.
Las técnicas de curación para estos enfermos consistían en una combinación de música y olores.
El incienso era indispensable en palacios, templos o lugares concurridos por sus propiedades antisépticas y sedativas, o simplemente para evitar los malos olores.
Dado su alto costo, en ambientes más sacrificados se quemaba cenizas de terebinto.
Los perfumes corporales para hombres y mujeres eran de uso cotidiano.
Los obtenían de la destilación de las plantas unido un vehículo graso, aceite o mantequilla los pobres, y esencia de trementina (resina de cedro), los más pudientes.
El arreglo personal era muy importante.
Contra la flacidez de la piel se ponían mascarillas compuestas por polvos de alabastro, natrón (carbonato de sodio) mezclado con miel, o bien huevo batido, o simplemente miel.
Los malos olores corporales se disimulaban frotándose el cuerpo con hierbabuena, pero si eran muy insistentes se preparaba un ungüento con terebinto e incienso.
Para las horas de pasión se perfumaban con mirra.
Entre los aromas considerados especiales se encuentran los extraídos de las momias, las cuales estaban prácticamente embebidas en aceites aromáticos.
Durante la dinastía helenística, siglo II a.C, en tiempos de penuria económica, se vendieron muchas momias a reinos de Asia Menor.
Pero el verdadero tráfico de momias para extraer su aceite, aconteció a partir de la Alta Edad Media hasta hace escasamente unos 100 años.
En el siglo XIX, se fabricaba, en farmacia, una especie de píldora panacea con aceite de mumia (betún de Judea) recogido en una cápsula de parafina o cera, que poseía la virtud de aliviar cualquier tipo de dolor e incluso sanar.
Fue tan grande la demanda que llegaron a venderse momias nuevas, hechas para la ocasión, por auténticas antiguas.
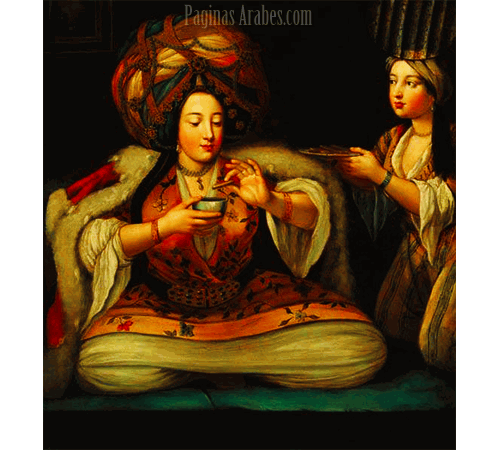
Hablando de momias
Continuando con momias, y a modo de curiosidad, tenemos que recordar que Napoleón Bonaparte, a su regreso a Francia de la expedición a Egipto, entre otras muchas cosas, llevó consigo la momia de la famosa Cleopatra instalándola en la Biblioteca Nacional, pero durante el sitio de París en 1871 se cometió el error de trasladarla a los sótanos para mejor protegerla, donde se pudrió a causa de la humedad.
En el diario de la Biblioteca, está anotado que “ante tal evidencia se le dio digno enterramiento”, pero al omitir el lugar, sus restos han desaparecido.
Los hombres y las mujeres se rasuraban todo el cuerpo, incluida la cabeza, evitando así parásitos no deseados.
Poseían diferentes pelucas como vemos en los papiros.
Solamente los varones de las clases altas se dejaban una barba rectangular.
Aunque fuera del tema que nos ocupa, creo que como curiosidad se debe comentar el atuendo.
Existían para los hombres unos vestidos que cubrían desde el pecho a los tobillos sujetos por unos tirantes, pero la mayoría de ellos preferían la saya plisada de lino que dejaba el cuello al aire, y moldeando la cintura un gran cinturón.
Todo esto se adornaba con un muestrario de joyas, collares, pectorales, pulseras…
Las damas sobre su desnudez vestían una especie de camisa transparente anudada a un hombro dejando un pecho fuera, y una cantidad de joyas similar a la de los varones.
Las sirvientas de la casa andaban desnudas, sobre todo cuando sus señores recibían invitados.
Las sandalias eran el calzado habitual.
En los museos encontramos sandalias cuyas suelas y tiras son de oro, por lo que además de incómodas debían ocasionar heridas al calzarlas.
Los papiros médicos de Leiden nos informan como a los egipcios les dolían los pies con mucha frecuencia.
Para combatir neuralgias y reumatismo era habitual aspirar la médula machacada de salix (sauce).
En realidad del sauce se aprovechaba todo para diferentes usos.
Siglos más tarde la casa farmacéutica Bayer pondría en el mercado una pastilla compuesta por ácido acetilsalicílico, y la bautizaría con el original nombre de ASPIRINA.
Los hebreos, persas y asirios descubrieron que en el bulbo del nardo se concentraba mucho más ácido acetilsalicílico que en el sauce, e incrementaron su cultivo.
Fue tal el culto a esta flor, que los judíos la representan, aún hoy, como la flor nacional.
Higiene doméstica
En cuanto a la salubridad de la vivienda, desde las más antiguas dinastías, recurrían a todos los posibles métodos humanos y divinos para lograr una cierta higiene doméstica.
El exterior de las viviendas dependía de la posición económica del propietario, pero el interior siempre se debía encalar bajo pena de ser desahuciado.
Para evitar la acumulación de moscas se utilizaba grasa de oropéndola en un recipiente, como se continúa haciendo en diversos países del Norte de África y Oriente Medio: machacados sus huevos antes de ser incubados, servia como pomada para protegerse de las picaduras de las pulgas.
Un trapo impregnado en sebo de gato ahuyentaba ratas y ratones del lugar.
Para proteger los graneros de visitantes desagradables se pintaban los suelos y paredes con disoluciones de orina y excrementos de animales (ácido úrico).
La endogamia en el matrimonio, no sólo era habitual, sino un precepto religioso sobre todo en los faraones y clase alta, y no poseemos documentación sobre taras fisiológicas a consecuencia de estas uniones.
Los pueblos más ricos de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Oriente Medio, eran sin duda los situados en el valle de río Tigris y el Eúfrates, no en vano se dice que era allí donde se encontraba el Edén, y el más pobre el hebreo.
Los primeros, avanzando ya en el tiempo, serían los persas, con su ciudad más representativa, Babilonia (hoy Irak) donde la abundancia, lujo y excesos se manifestaban en todas sus formas de vida.
Los segundos, los hebreos, que a excepción de algún valle en Galilea, sus recursos eran muy limitados.
Coetáneos a ellos estaba la antigua Grecia.
Sus recursos agrícolas y ganaderos además de pobres, eran escasos.
En cambio poseían un mar generoso que mitigaba su hambruna, y supieron moderar sus bisoños con la inteligencia y el tesón.
Si cogemos como modelo los siglos V/ IV a.C. en Atenas, las costumbres, la alimentación y reglas de higiene estaban completamente establecidas.
Las verduras y legumbres eran las mismas que las descritas para Egipto, pero más escasas.
Tanto es así, que si bien éstas eran habituales en la dieta del campesino, en las ciudades se consideraban elegantes por su alto costo.
Sólo hay una verdura original griega: la alcachofa que se comía cruda.
Años más tarde, con la ocupación romana, se desdeñó por ennegrecer los dientes y reaparece cocida con el emperador Augusto.
Los cereales son los mismos de toda la cuenca mediterránea con la excepción que el trigo, en su la mayor parte, se importaba de Egipto y Siria.
Su alto precio hacía del pan de harina de trigo algo inalcanzable, siendo el de avena el más consumido.
El arroz entró en la dieta griega a partir de las expediciones de Alejandro Magno a Oriente (325 a.C.), y fue Teofrasto (372-288 a. C) en su obra Historia de las plantas, el primero en describir su cultivo y como se cocinaba.
En cambio, sí hay una diferencia del gusto entre la población egipcia y la griega en cuanto a la condimentación de los alimentos.
Mientras que los primeros gustaban de añadir grasa o mantequilla a sus viandas, los griegos usaban aceite de oliva.
Una de la verdura más apreciada era la col o repollo (en la antigüedad no se diferenciaba), Pitágoras la recomendaba por sus cualidades.
De sus virtudes alimentarias han llegado hasta nuestros días varios escritos.
Se cuenta que Diógenes se mantuvo en su famoso tonel comiendo tan sólo col y agua, para llegar a octogenario.
La receta de Catón
El censor Catón la recomendó en vinagreta y cocida como medicina. El historiador Plinio (s.I) escribe que se había conseguido una “versión gigante” de la col, la cual, para fortuna de los pobres, “desbordaba la mesa”.
En el s.I a.C griegos y romanos consiguieron la fermentación de la col o repollo, dado su bajo coste y su más larga conservación, encontraron su utilidad como alimento de las tropas.
Se cree que con el Emperador Marco Aurelio, durante sus campañas en Germania pasó a la actual Alemania, originando la conocida choucroute.
Los griegos en general eran bastante austeros y mesurados con la comida, lo que no restaba su gusto por los banquetes y sus excesos consiguientes.
Tal vez por ser éstos un acontecimiento excepcional los representaron tan asiduamente en sus ornamentaciones.
Las palabras griegas simposia y simposion utilizadas por nosotros para designar reuniones de carácter serio e importante, distan un poco de sus dos acepciones clásicas: banquete y la parte del ágape donde exclusivamente se bebía, que traducido a roman paladino o vulgarismo: “Reunión de borrachuelos”.
La comida más importante de la jornada era la cena. Se efectuaba recostado sobre un clino con la espalda erecta y acomodados sobre varios cojines.
A estos simposia o banquetes, en contra de las costumbres egipcias, las mujeres estaban excluidas.
Entre los invitados había que distinguir dos clases: los comensales propiamente dichos y aquéllos que solamente accedían al simposion, es decir, a la reunión de bebedores.
Con el empobrecimiento de las antiguas familias en pos de los nuevos ricos que debían su fortuna al comercio, surgió la figura del parásito.
Normalmente eran gentes bien, venidas a menos, que por su elocuencia y cultura eran invitados a los banquetes para lucimiento del anfitrión.
Como bebidas tenían un hidromiel, agua y miel mezcladas, y un mejunge elaborado con sémola de cebada y agua, aromatizado con diferentes hierbas olorosas como el poleo o tomillo.
Pero el vino era el verdadero protagonista.
Se bebía sin fermentar o fermentándolo artificialmente con agua salada, mas de una u otra forma siempre le añadían agua a la hora de ingerirlo, y en algunos casos miel, tomillo o canela.
Los médicos concedían mucha importancia a los cuidados corporales y a los ejercicios de físicos.
La práctica de la gimnasia tanto en hombres como mujeres se consideraba indispensable para la salud.
El propio Sócrates, en edad avanzada, la practicó para reducir el vientre que, según él, superaba la medida adecuada.
Hay tres rasgos característicos en la gimnasia griega: la desnudez (gimnasia deriva de gimnos que significa “desnudo”), las unciones corporales de aceite y son del oboe.
Desde muy pequeños, los niños aprendían a bañarse y nadar a orillas de un río o del mar y hacia los ocho años comenzaban a practicar la gimnasia.
Las mujeres de clase humilde aprovechaban ir por agua a las fuentes para bañarse bajo sus caños.
Éstos estaban situados altos para permitir la ducha.
En cambio, estaba terminantemente prohibido bañarse en el estanque que recogía las aguas, para evitar toda contaminación.
Los atletas y hombres que usaban los baños públicos no podían sumergirse en las piscinas comunes sin antes haberse duchado.
Los griegos acostumbraban a caminar descalzos dentro de las casas y las gentes humildes también lo hacían por las calles.
Para aliviarse de las caminatas, era habitual encontrar en las vías públicas unas canaletas donde refrescar los pies y en los patios de las casas era indispensable.
Antes de la cena se bañaban, por lo que el verbo bañarse solía ser sinónimo de “voy a cenar”.
Dado que no conocían el jabón como nosotros lo entendemos, usaban un carbonato de sosa impuro, extraído del suelo, o bien una solución de potasa obtenida de cenizas de madera, lo mismo que se utilizaba para el lavado de la ropa.
Hasta Alejandro Magno los hombres no se rasuraban, pero las mujeres sí se depilaban con ayuda de una cuchilla.
Con la ocupación romana llegaría una pasta depilatoria hecha con esperma de burro pero, dado su alto costo, sólo estaba a disposición de las damas adineradas.
También se decoloraban el cabello con potasa para conseguir ser rubias o con tintes temporales para lograr tonos rojos, azules o verdes.
Llegar a Roma
Y con todo lo anteriormente explicado tendríamos que llegar a Roma y, sobre todo, a la Roma Imperial, la cual es imposible describir en pocas líneas.
A modo de bosquejo, si nos situamos a partir de la época de los emperadores Adriano y Trajano, mitad del S. II, la situación social con respecto a los mundos anteriormente descritos, no tienen nada que ver.
En cuanto a la alimentación, todos los productos conocidos en la actualidad, excepto los de procedencia americana, están a su disposición.
Se desarrolla el culto al gusto por la comida y emerge una figura imprescindible en las familias acomodadas romanas: el cocinero-refinado.
Hasta nosotros han llegado recetarios de algunos de ellos, así como los grandes emolumentos que llegaban a cobrar.
La sociedad romana de los primeros siglos del Imperio es culta, curiosa, sedienta de novedades y snob, pero nunca vulgar.
Con el paso de los siglos tenderá a la exageración y con ella al desorden. Pero todos sus defectos, creo pueden ser disculpados simplemente por haber sido: Roma.
Yo propongo, a modo de homenaje a esa Roma, que si bien no es el origen de nuestro bagaje cultural Helenístico, primer puntal de la Cultura Occidental, sí fue su principal transmisor, dedicarle todo un capítulo.
Todos estos logros del Mundo Antiguo, tanto en alimentación e higiene se perderán por siglos con el oscurantismo de la Edad Media.
No solamente desaparecerán como uso y forma de vida, sino también se olvidará el cultivo de ciertas especies vegetales.
Con el olvido llegará la hambruna, las grandes pestes y la miseria.
Con la Edad Moderna, a partir del Renacimiento (s. XIV) hasta nuestros días, hemos logrado, no sin esfuerzos, grandes adelantos en todos los campos.
Sin embargo, corremos el riesgo que esta aparente “opulenta” cultura en la que estamos sumergidos, nos absorba el agrado por los alimentos básicos y nos haga olvidar la importancia de una buena nutrición.
Esperemos que no sea así, porque todavía el gusto es uno de nuestros cinco sentidos y no debiéramos estar dispuestos a perder lo que es nuestro y cultivado durante siglos.
Por Myriam Sagarribay
Vicepresidenta y Portavoz de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría (Unesco) y Miembro de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco.
©2015-paginasarabes®