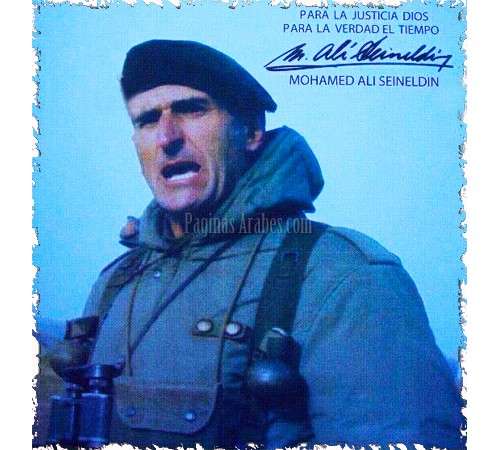El espíritu de la Sicilia normanda

La isla albergó durante un breve periodo un reino en el que se hablaba árabe, griego y francés normando.
La historia de los normandos en Sicilia comienza con un encuentro fortuito. Un grupo de jóvenes peregrinos normandos, que en 1015 regresaba de Tierra Santa, fue abordado en un santuario de Apulia por una figura extrañamente ataviada que se presentó como un lombardo. Su pueblo, les explicó, había vivido durante 500 años en el sur de Italia, pero la mayor parte del territorio que antaño les había pertenecido se encontraba actualmente bajo la ocupación bizantina. Y, apuntó con énfasis, no tenía por qué ser así. Con la ayuda de unos cientos de jóvenes y fornidos normandos como ellos, se podía enviar a esos griegos de vuelta por donde habían venido; y los lombardos no olvidarían a sus amigos.
Era precisamente la oportunidad que habían estado esperando: una invitación —casi una súplica— a entrar en una tierra rica y fértil que ofrecía infinitas posibilidades para hacer fortuna. Regresaron a Normandía y expandieron la noticia; y así dio comienzo la gran migración hacia el sur de jóvenes aventureros sin ataduras en busca de camorra. En cincuenta años se hicieron los amos de toda el territorio italiano al sur de Roma. El Papa León IX, aterrorizado al ver a las puertas a esos jóvenes conquistadores aparentemente invencibles, lideró un Ejército contra ellos pero sufrió una sonada derrota. Pocos años después, su líder, un tal Roberto Guiscardo —el más sorprendente aventurero militar que hubo entre Julio César y Napoleón—, recibió una investidura por parte del Papa de Apulia, Calabria y Sicilia.
Por entonces Sicilia llevaba tiempo formando parte del mundo griego; pero había sido invadida por los árabes del norte de África en el siglo IX y estos constituían ahora la mayoría de la población. Los normandos invadieron la isla en 1061. Encontraron una fuerte resistencia, pero en 1072 entraron en Palermo y, antes de que acabara el siglo, eran los señores de toda la isla. Ahora, sin embargo, se enfrentaban a un problema. No eran lo bastante numerosos como para controlar a una población hostil; su única esperanza consistía en convencer a las comunidades griegas y árabes para que cooperasen en la forja de una nueva nación. De forma casi increíble, lo consiguieron. Tras la conquista, Roberto Guiscardo retornó al continente; fueron su hermano menor Roger, junto con el hijo de Roger (Roger II), los que realizaron el milagro —y en verdad fue un milagro— de la Sicilia normanda. Comenzaron con buen pie: el griego, el árabe y el francés normando fueron todas declaradas lenguas oficiales. A los griegos, que eran los mejores marinos, se les concedió el mando de la flota. Las finanzas se pusieron en manos de los árabes, cuyas matemáticas no tenían par.
Más milagroso todavía fue que esos principios políticos se reflejaron en el arte y en la arquitectura. Viajad hacia el este por la costa norte hacia Cefalù, a la exquisita catedral que Roger II construyó entre 1131 y 1148. Allí, en lo alto de la bóveda de horno del ábside oriental, hay un mosaico inmenso del Cristo Pantocrátor, Soberano de Todo; para muchos de nosotros, se trata de la más sublime representación del Redentor en todo el arte cristiano. El estilo es puramente bizantino: tan solo los mejores artesanos griegos pudieron crearlo, traídos de Constantinopla por Roger.
En Palermo, es la Capilla Palatina la que se erige suprema. Aquí, de forma más deslumbrante que en ninguna otra parte de Sicilia, vemos cómo se da expresión visual al milagro político normando-siciliano, una fusión aparentemente natural de lo más brillante de las tradiciones latina, bizantina e islámica en una única y armoniosa obra maestra. Su planta es en esencia la de una basílica, con una nave central y dos laterales. Pero si observamos los mosaicos que hacen refulgir de oro la capilla, volvemos a darnos de bruces con Bizancio. Estas respuestas casi alternadas entre lo latino y lo bizantino, encastradas en tan esplendoroso marco, habrían bastado por si solas para que la capilla se ganase un puesto especial entre la arquitectura religiosa del mundo; pero también está decorada por, literalmente, una coronación gloriosa, sin duda la más inesperada techumbre de cualquier iglesia cristiana sobre la Tierra: un techo de mozárabes de madera en el más puro estilo islámico, tan magnífico como cualquier cosa que podamos encontrar en El Cairo o en Damasco. Y todo esto, recordemos, data del siglo de las cruzadas; únicamente aquí, en esta isla en el centro del Mediterráneo, se reunieron sus tres grandes civilizaciones, como nunca hasta entonces y como nunca después, en armonía y concordia. La Sicilia normanda pervive como una lección para todos.
Por desgracia, el Reino —se había convertido en un reino en 1130, tras un acuerdo entre Roger II y el Papa— tuvo una vida trágicamente breve. Roger murió en 1154 para ser sucedido por su hijo Guillermo el Malo (que tampoco fue tan malo) y por el hijo de Guillermo, Guillermo el Bueno, el cual erigió el último y más espectacular monumento de la Sicilia normanda, la catedral de Monreale, que adornó con casi una hectárea de gloriosos mosaicos y a la que añadió el que probablemente sea el claustro más encantador del mundo. Se casó con Juana, hija del rey inglés Enrique II, lo que explica la existencia, entre los mosaicos del ábside oriental, del primer retrato conocido de Santo Tomás de Canterbury, de cuyo asesinato su padre fue indirectamente responsable. Lamentablemente, Guillermo murió en 1189 sin descendencia, dejando como legítima heredera a su tía, Constanza, a quien inexplicablemente había permitido que se casara con Enrique, el hijo del emperador Federico Barbarroja. Fue así como Sicilia perdió su independencia —que nunca habría de recuperar— y se convirtió en un mero apéndice del imperio.
La historia tiene, sin embargo, un epílogo interesante. Justo cuando Enrique preparaba el viaje para asistir a su coronación en Palermo, Constanza —que ahora tenía cuarenta años y llevaba nueve casada— se descubrió encinta de su primer hijo. No acompañó a su marido, prefiriendo dirigirse a Sicilia a su ritmo; y cuando llegó a la pequeña población de Iesi, cerca de Ancona, sintió las contracciones del parto. Fue allí, en una tienda levantada en mitad de la plaza del mercado, donde dio a luz a un hijo, Federico, que habría de convertirse en Federico II, el mayor de todos los emperadores occidentales, digno portador del título Stupor Mundi, Maravilla del Mundo. Y que encarnaría, durante una generación más, el espíritu de la Sicilia normanda.
John Julius Norwich es historiador británico, autor entre otros libros de Los normandos en Sicilia (Almed Ediciones), Historia de Venecia y Sicily: An Island at the Crossroads of History.
Traducción de Germán Ponte
Por John Julius Norwich
Con información de El País
©2017-paginasarabes®