En la mañana del cinco de abril de 1564, una lujosa carroza otomana recorrió el mercado de Nilur, la capital de Nilidia, guiada por dos hermosas mujeres jinete ataviadas con túnicas blancas. Sólo ellas conocían la ruta, pues ésta cambiaba a cada momento, y el poderoso ocupante de la carroza sabía que no conseguiría arrebatarles nunca esa información, por mucho que las torturase. De modo que se dejó guiar, aunque eso le quemara por dentro.
La ironía del asunto fue que este extraño viaje no le condujo demasiado lejos, sino al propio corazón del mercado de Nilur, donde ese día había una gigantesca torre apuntando al cielo. Nunca había estado allí, eso era obvio, pero nadie parecía apercibirse. Era una estructura colosal, tallada en piedra, sin fisuras. De una altura mucho mayor que cualquier edificio de la ciudad, sin almenas ni ventanales, la apariencia externa era siniestra. Y sin embargo los prodigios no se quedaban ahí. Su superficie era mucho más lisa de lo que podría lograr nunca la técnica de los maestros constructores. Entonces, ¿qué mano podía ser responsable de algo así?
Las mujeres lo sabían, pero se limitaron a hacer un gesto para que les abrieran las enormes puertas de idéntica piedra negra, que curiosamente se movían con una ligereza extraordinaria.
La comitiva entró sin aspavientos, rodeada por un silencio absoluto. La sorpresa llegó al ver que en el interior de la torre no había nada, ni ocupantes, ni salas. Únicamente un vasto patio central y unos escalones de piedra tallados en la pared, ascendiendo en espiral hasta perderse en su altísima negrura. Las mujeres hicieron señas para que el gran invitado descendiese de su carroza y subiera por el tortuoso camino. Y éste accedió.
Su nombre en turco era Suleimän-i evvel, aunque todos le conocían como sultán Süleyman del Imperio Otomano, apodado por su gente «El Legislador», y por los occidentales «El Magnífico». Sus logros habían sido inmensos en sus setenta años de vida. Conquistó Hungría y Rodas, expulsando de esta última a los Caballeros Hospitalarios de San Juan, que tuvieron que establecerse en Malta. Invadió Persia y entró triunfante en Bagdad, proclamándose líder del mundo islámico. Estableció alianzas con Francia, sometió el Mediterráneo a su voluntad, ocupó Nápoles, Túnez y Argelia. Su poder era incontestable en medio mundo. Tan sólo el asedio de Viena había resultado infructuoso, pero incluso eso empezaba a solucionarse ya. El dios emperador Danaga, que cruzara armas con el propio Süleyman en esa batalla, ahora estaba muerto. Él y su maligna esposa, que tantos quebraderos de cabeza le habían dado en estos años. ¿Qué nombre era el que usaba Danaga en aquellos tiempos? Ah, sí… Gombuk. Maldito, maldito Gombuk.
Süleyman se frotó de manera automática la vieja cicatriz en el hombro. A veces aún le dolía, sobre todo por las noches. Maldito asedio de Viena, qué caro le había salido.
Llegó al término de la larga escalinata y salió a una amplia terraza sin protección. La parte superior de la torre estaba abierta al espacio vacío. Contempló desde allí el infinito mercado, sin que las voces de sus súbditos llegaran hasta él, y una vez más le parecieron hormigas. Ninguno se podía comparar a la magnificencia de un sultán. Ninguna vida sería jamás tan apasionante como la suya.
Una mujer le esperaba en la terraza. No era una mujer en realidad, sino una diosa de brillante piel negra y melena rizada que caía hasta el final de su espalda. No había ninguna ropa que cubriera su espectacular anatomía. Sus ojos eran del color de la miel, profundos como simas de las que ningún hombre podría salir cuerdo. Su boca era el refugio del pecado, la sinceridad y el abandono, y pocos de los que se habían abandonado en ella habían vivido para contarlo. Era el universo entero, era el mal y el bien encarnados. Era la bruja Anofis, y Süleyman la reconoció nada más verla, porque no podía existir nadie tan perfecto en toda la Creación.
—Ahora entiendo el poder que ejercéis sobre los hombres —comenzó el sultán—. Mi señora, si yo fuera apenas un poco menos anciano, también caería presa de vuestros encantos.
—Pero como no lo sois —respondió Anofis, con una voz tan dulce como un coro de ángeles—, os divertís manipulando a otras naciones, para que cumplan vuestra voluntad.
—¿Cómo? No os entiendo.
—La revuelta en las islas de Pago. Vos organizasteis la llegada de ese asesino, el Leopardo de las Nieves. Francia os lo envió con sus mejores deseos, y vos aceptasteis que matara en vuestro nombre, llevando a cabo la venganza que habíais planeado contra Danaga.
—Bueno… La reina Catalina tenía el deseo de agradarme. Busca aliados, y a mí no me parece mal serlo. ¿Es acaso eso un pecado?
—Pero vos sabíais que don Juan de Austria estaba de incógnito en Gadiro, y que bajo su mando había una flota de naves de los Caballeros de Malta. ¿No es así?
—Digamos… que mi red de espías trabaja bastante mejor de lo que piensan los cristianos.
—Entonces, ¿por qué permitir la revuelta? Danaga volvió a su trono en Pago y levantó en armas a los suyos. ¿Por qué lo aceptasteis? ¿Deseabais ser derrotado?
Süleyman paseó despreocupadamente por la terraza. En sus labios se empezaba a formar una débil sonrisa, mitad sarcástica y mitad cruel. Había logrado despertar la curiosidad de una diosa. Eso valía más incluso que la conquista de Rodas.
—Como bien sabéis, mi señora, fui educado desde la cuna para ser sultán. Mi padre, el gran Selim, que Allâh lo tenga en su gloria, me nombró gobernador de Estambul cuando apenas era un muchacho. Después también me encargó la gestión de Sarukhan y Edirne, y aprendí valiosas lecciones en todas ellas. Una vez mis hombres de confianza fueron asaltados por bandidos, cuyo ataque por sorpresa los humilló e incluso yo mismo di con mis huesos en tierra por su culpa. Estuve a punto de morir. Meses después descubrí que los bandidos habían sido pagados por mi padre, que deseaba darme una lección de humildad. Nada enseña más a un gobernante que darse cuenta de su propia debilidad. La humillación, la vulnerabilidad y la necesidad de pedir clemencia vuelven humanos a los más poderosos. Y os aseguro que eso es muy necesario en esta locura de vida.
—Por eso lideráis personalmente a vuestro ejército. Pocos monarcas lo hacen.
—Es una manera de compartir su dolor y sus victorias. ¿Por qué deberían sacrificarse por mí, si yo me quedara apoltronado en los sillones de mi palacio, contemplando el mundo desde Constantinopla y exigiendo que mis súbditos murieran en mi nombre?
—Y por eso decidisteis que vuestro hijo saliera derrotado en Pago.
—El príncipe Selim será sultán en breve. Soy consciente de que no me queda mucho tiempo de vida, e intento dejar todos los asuntos bien atados. Un día, dentro de poco, moriré, espero que en un campo de batalla y rodeado por los míos. Entonces lo único que le quedará al Imperio otomano serán las lecciones que haya aprendido mi hijo. Eso será lo que decida el destino de mis súbditos.
—Los ponéis a ellos por encima de vuestro propio hijo. No os importa que él sufra con tal de que el imperio se beneficie de un buen monarca.
—Me duele que sufra, por supuesto, soy su padre. Pero ¿qué clase de padre no desea que su hijo sea fuerte, resolutivo y de carácter forjado en las victorias y, sobre todo, en las derrotas? Ayer Selim temió por su vida y perdió una de las joyas de nuestro imperio. Eso jamás lo olvidará, y a partir de ello construirá su propio reinado, que no tendrá nada que ver con el mío. Creará su leyenda, y será un hombre poderoso por derecho propio.
—Dicen que los grandes líderes sienten mayor devoción por su pueblo que por sí mismos. En ese caso, vos seríais de los más grandes.
—Todos cumplimos con un deber que va más allá de nuestras personas. Vos también jugasteis un papel decisivo en esta trama.
—¿Yo?
—Por supuesto. Enviasteis a las amazonas awasii a pacificar Gadiro, pero sólo cuando la batalla estaba ya decantada en contra de Selim. No tomasteis verdadero partido, aunque hayáis pretendido aparentar que sí.
—Es posible.
—Y a la vez retuvisteis el brazo de Hassan Tamuey, guardián de las Puertas de Pago. Él había localizado al Leopardo de las Nieves y podría haber evitado que matase a Danaga, pero al final no apareció. Sé que os servía fielmente. ¿Dónde lo habéis retenido?
—En un callejón del puerto. Despertará en breve, sin que recuerde nada de lo que ha pasado.
—Entonces, ¿también os deberé a vos este favor?
—No, tranquilo. Mis actos obedecen a razones que ningún hombre puede entender.
—Sé que Viena, la hija de Danaga, fue hace tiempo líder de las amazonas awasii, igual que ahora lo es la dama Escila. ¿Puede que a vos os interese tener a ambas de vuestra parte, y con Danaga no hubierais podido obtener ese trato de favor?
—No insistáis. No podríais entenderme. Mi existencia está muy por encima de la vuestra.
—Entonces me marcho ya. Ha sido una charla agradable, mi señora. Dado que, por mi edad, no puedo ser vuestro amante, entiendo que desde hoy seremos enemigos, ¿no es así?
—En efecto. Yo represento a Nilidia, y Nilidia nunca se doblegará ante nadie. Llegará el día en que el pueblo no soportará más humillaciones, y os lo cobrará en sangre. Sería más sencillo si pudiera convertiros en mi esclavo, como con Hassan Tamuey.
—Y con el Leopardo de las Nieves. Su cuerpo ha desaparecido. Doy por hecho que lo tenéis vos, ¿no es cierto?
—Sí, es cierto.
—Pues entonces todo está claro. Vos seguiréis vuestras razones y yo las mías, y es fácil que eso nos vuelva a enfrentar. Hasta entonces, quedaos en vuestra torre vacía, que yo me marcharé a mi palacio en Constantinopla.
El sultán dio media vuelta y encaró la larga escalinata que llevaba otra vez al nivel del suelo. Justo antes de que la tomara, Anofis le dijo:
—Esta torre está amueblada con lo que cada uno lleva dentro, gran Süleyman. Hay mujeres que encuentran aquí el paraíso, y guerreros a los que ofrezco la paz. Si vos no habéis visto nada, es que no pertenecéis a este sitio. Marchaos y no regreséis nunca. No intentéis encontrar la ruta que lleva a esta torre, porque no existe tal ruta. Desde hoy seré vuestra enemiga, y me aseguraré de que muráis como habéis pedido, en batalla, pero de la forma más horrible que podáis imaginaros. Disfrutad de la vida. Al menos de lo que os quede.
Así fue como la entrevista terminó por completo. La bruja se quedó en su torre. Nilidia siguió siendo otomana, aunque un poco menos. Los piratas reinaron en Pago, aunque ya sin Danaga, y prepararon la mayor ofensiva contra el sultán que había contemplado nunca la historia.
Süleyman, por su parte, abandonó Nilidia para no volver jamás. Asedió Malta al año siguiente, pero todo fue un fracaso. Su sueño de conquistas empezaba a desmoronarse. Dos años después de su visita al mercado de Nilur, cayó en batalla junto a sus tropas, en Hungría, en el terrible sitio de Szigetvar. Murió en combate, como él deseaba, pero no por el combate, sino destrozado por un brote de peste que diezmó a su ejército, y desesperado por no llegar a ver la victoria final.
Exactamente como había predicho la bruja que moriría.
Nilidiam
Por Gabriel Romero de Ávila
©2018-paginasarabes®
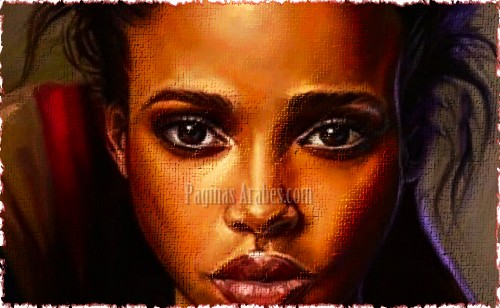
Deja una respuesta