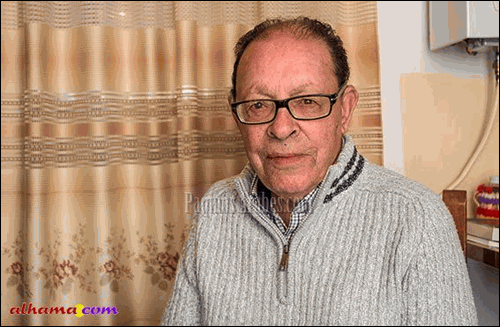
José Núñez es el último representante en la Comarca de Alhama de un oficio secular, imprescindible en todas las comunidades rurales hasta hace unas décadas.
Durante muchos siglos la albardonería constituyó una de las profesiones de mayor relevancia en el mundo campesino. Los albardoneros de oficio eran personas importantes y valoradas en la comunidad: recibían el título de maestros, es decir, eran considerados artesanos de primera; incluso fueron calificados por algunos como «los sastres de las caballerías». Llevaban a cabo una labor respetada y segura no sólo por su utilidad, sino también porque nunca les faltaba faena, y contaban además con la ventaja de trabajar bajo techo y no sufrir el desgaste físico de los trabajadores del campo. Este era, por tradición, un oficio vinculado al hombre, en el que raramente las mujeres tomaban parte -salvo pocas excepciones-, condición quizá heredada de la costumbre árabe, de la que nuestra albardonería tomó asimismo el gusto por los colores brillantes, los diseños ornamentales geométricos y las formas de hacer de aquella cultura. Ese legado se aprecia hasta en los nombres relacionados con el oficio, transmitido de padres a hijos a lo largo de muchas generaciones de estos artesanos.

Pero la modernización y el progreso llegaron, poco a poco, a todas partes. Con los nuevos medios de transporte y la introducción de maquinaria en la agricultura, quedaron atrás aquellos tiempos en que la vida y el trabajo de las gentes que habitaban en el campo dependían por completo de las bestias de carga -mulos, burros y caballos, principalmente-. Hasta entonces los arrieros, los labradores y en general la población rural trabajaba a diario, codo con codo, con las caballerías, que en muchos casos eran tratadas como auténticos miembros de la familia; tanto era así que se podía ver a hombres que salían adelante mal alimentados y mal vestidos, pero no así sus bestias, a las que no les faltaba ni su ración diaria de buena comida ni sus arreos y atalajes en perfectas condiciones. Mulos, burros y caballos eran generalmente cuidados con esmero por toda la familia, porque las economías domésticas -y tal vez mucho más- giraban en torno a tan nobles animales.

Fueron aquellos, desde luego, buenos tiempos para la albardonería. Entonces cada población, por pequeña que fuese, contaba con uno o varios maestros albardoneros entre sus vecinos. En la Almijara malagueña, por demás, se trataba de una profesión muy popular, pues gran número de locales se ganaba la vida mediante la arriería -comerciaban con todo tipo de productos, que transportaban desde la costa hasta los pueblos del interior-, y los servicios de estos artesanos se encontraban muy solicitados. Muchas eran, por lo tanto, las familias que durante generaciones se habían dedicado a la albardonería; una de ellas fue la de José Núñez Ocón. Hoy, con 74 años cumplidos, este vecino de Jayena es el último de los albardoneros que quedan en la Comarca de Alhama.
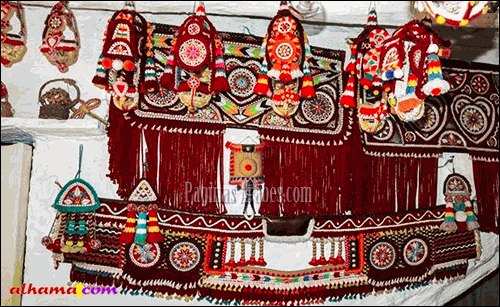
José Núñez forma parte de una antigua estirpe -hijo, nieto, bisnieto y tataranieto- de maestros albardoneros. Natural de Torrox, en la costa malagueña, recaló en la localidad de Jayena hace ya mucho tiempo, cuando era un niño de tan sólo cuatro años. Sus padres se habían trasladado a la Comarca de Alhama precisamente porque que en esa zona hacían falta buenos albardoneros.
Allí creció José y allí conoció a Elisa, su mujer; lleva tantos años residiendo en esa villa que se considera un jayenero más. Ya jubilado, José lleva una vida familiar, retirada y tranquila; le gusta pasear por el monte a diario y, sobre todo, coger de vez en cuando su aguja para dar unas puntadas con vistosas lanas de colores a alguna pieza en miniatura de las que sigue realizando, por el puro placer de hacerlo. Porque José se resiste a abandonar del todo esa actividad: sabe que cuando lo haga, será ya para siempre. Ama ese oficio, que aprendió de su padre y de su abuelo, y que comenzó a ejercer profesionalmente a los dieciocho años; un trabajo al que están ligados sus mejores recuerdos de juventud.

En la misma casa en la que se enamoró de Elisa -pues eran vecinos desde niños- y en la que lleva viviendo más de cincuenta años, José conserva una habitación aparte, pequeña y especial, donde expone una muestra de sus trabajos. Pasea cada día por el mismo patio en el que jugaba de niño, hoy lleno de macetas y limpio como una patena; es el lugar en el que también, años después, se sentaría a trabajar junto a su padre y su hermano mayor. Ese querido rincón de su casa -sempiterno testigo de su vida- se llenaba hasta arriba con montones de serones y aparejos «por gobernar», gracias a los cuales no les faltaba el jornal durante todo el año.
Los arrieros y labradores de toda la comarca solicitaban continuamente sus servicios, tanto para reparaciones como para hacerles encargos nuevos. Cuenta José que había épocas en las que no daban abasto, especialmente justo antes del verano, tiempo en el que comenzaban las tareas de recolección en el campo, y que los aparejos que arreglaban para la zona de la costa eran más lujosos que los que les llevaba la clientela de los pueblos cercanos, porque la vistosidad de los arreos –¡había que causar buena impresión!– era muy importante para los arrieros, que vendían su mercancía de cara al público.

Los arrieros, por la cuenta que les traía, eran bastante cuidadosos con sus caros aparejos: siempre los cepillaban tras el uso, además de procurar cubrirlos con una lona de goma cuando llovía, para que no se mojasen. En cambio, los trabajadores del campo reservaban el aparejo de lujo exclusivamente para ocasiones especiales como romerías, celebraciones y para visitar a las novias; el resto del tiempo utilizaban arreos muy sencillos, que requerían menos cuidados y reparaciones menos costosas. A la familia Núñez acudían clientes de todos los rincones de la comarca: de Jayena y Fornes, por supuesto, pero también de Arenas del Rey, Játar, Cacín, Albuñuelas, Los Bermejales y Alhama de Granada.
El suyo era un trabajo razonablemente bien pagado; el precio se cobraba en función del tiempo que llevaba la confección de cada pieza. Ser albardonero también exigía poseer algunas cualidades específicas: habilidad, paciencia, buena vista, buen gusto para combinar diseños y colores y hasta buen humor -para no enfadarse cada vez que se daban mal las puntadas y había que deshacer lo hecho-. No era un trabajo duro, pero sí muy minucioso, pues además de dar las puntadas exquisitamente iguales había que saber medir, hacer patrones, cortar, coser, bordar, encordonar, embadanar, rellenar, zurcir y remendar. Se necesitaban varios días para elaborar las piezas, más aún si se trataba de las más adornadas y lujosas -que luego se vendían en la guarnicionería de Juan Moral, en la calle Mesones de Granada-; por ello con frecuencia, para sacar adelante todos los pedidos, trabajaba en ellos toda la familia.
José rememora con detalle aquellos días, largos y tranquilos, en que se sentaban todos en su patio rodeados por un cerro de aparejos pendientes de arreglar y se pasaban horas y horas remendando, rellenando y bordando piezas, entre conversaciones y chascarrillos. A ello contribuían sobre todo algunos ancianos de Jayena -como Antonio Triguito, Antonio el costurero, Antonio el Floro y Fernandico– que, sobrados de tiempo libre, se acercaban hasta allí para departir amigablemente unos con otros, recordando anécdotas de sus buenos tiempos hasta tal punto graciosas y ocurrentes que José aún recuerda algunas.
«Pues cuando yo estaba en la mili», contaba uno, «había tantos piojos que una vez se me llevaron la manta arrastrando hasta la otra punta del cuartel». «¡Eso no es nada!», apostillaba otro, «Porque cuando estuve yo, había tantos piojos y chinches que una vez fui a echar mano a la navaja que llevaba en el bolsillo, y me encontré con que se habían comido hasta las cachas de madera, sólo el hierro habían dejado». «¡Pues menudas dentaduras tenían aquellos bichos!», soltaba otro, y todos reían tanto que José recuerda tener que levantarse del sitio para poder seguir trabajando.
La albardonería era un oficio que contaba con un vocabulario muy particular, de nombres tan enrevesados -muchos de ellos de origen árabe- como los diseños que se realizaban, tales como jáquima, cincha, sudadera, tarabita, tamero, jalma, sobrejalma, basta, albardón, bozal, borla, rocón, frentada, mandil, carona, comodín, alforja, cojinete, ataharre, badana, etcétera. Las herramientas del albardonero consistían principalmente en la almaraz o aguja de gran tamaño, que usaban de distintos calibres; el palmete, que es un protector de cuero con una pieza de hierro en el centro para apoyar la aguja -el de José perteneció a su bisabuelo y tiene más de ciento cincuenta años de antigüedad- y la baquetilla o hierro para rellenar de paja jalmas y albardones; además utilizaban punzones de distintos tamaños y tijeras, entre otras cosas.
Se empleaban materiales como las lonas de algodón, lanas e hilos de todos los colores -menos el gris: era un color que no se usaba en albardonería por no combinar bien con otros-, telas de estambre, hilo guarnicionero y cuero para remates, aparte de la paja de centeno y el tamo para rellenar los distintos aparejos. Éstos, dependiendo del animal al que estaban destinados, se clasificaban como asnal, mular, entremular -para animales de tamaño intermedio- y caballar. Cada albardonero procuraba dejar su «sello» en sus trabajos para que fuesen después reconocibles; ello redundaba directamente en su prestigio como artesano.
Cuenta José que a partir de los años setenta del siglo XX empezó a escasear el trabajo y a decaer rápidamente la demanda de aparejos. El progreso alcanzó también al campo y los animales fueron sustituidos, lógicamente, por la eficiencia de las máquinas. Entonces nuestro amigo no tuvo más remedio que ir compaginando su profesión de albardonero con otros trabajos estacionales, hasta que finalmente se jubiló. A pesar de ello, todavía dedica parte de su tiempo libre a realizar pequeños trabajos de albardonería, unos para vender -si alguien está dispuesto a comprar- y otros para exponer en su pequeña salita, habilitada para ello. Algunos días, cuando hace buen tiempo, se sienta en su patio recoleto, lleno de macetas y de sol, y empuña sus herramientas como antaño para elaborar preciosas miniaturas, tan detalladamente y con la misma dedicación como si se tratase de encargos de verdad.
Nuestro amigo José es el último maestro albardonero de la Comarca de Alhama y lo seguirá siendo hasta el final de sus días; por su trabajo se han interesado incluso, en varias ocasiones, algunas publicaciones y programas de la televisión autonómica y local. Es el último eslabón de una cadena de seis generaciones de artesanos de la albardonería, una actividad histórica hoy en inevitable extinción. José es consciente de que con él terminará ese modo de vida, pues ninguno de sus hijos ha decidido continuar -lógicamente- con el oficio.
Afortunadamente, contamos con relatos como el suyo y con la oportunidad de verlo trabajar de igual forma que antes se hacía. Así no se olvidarán aquellos tiempos en los que ser maestro albardonero era ser alguien importante; aquellos tiempos -no tan lejanos- en los que hombres y animales trabajaban juntos, como uno solo.
Por Mariló V. Oyonarte, Fotografías: Carlos Luengo
Con información de Alhama
©2017-paginasarabes®
Deja una respuesta