… Algunos días, haciendo caso omiso de las prohibiciones de doña Valentina, Miguel dejaba la cama al llegar el alba, ensillaba su caballo y se lanzaba a la aventura muy lejos, hacía las tierras bajas. El suelo se extendía, negro y desnudo; búfalos inmóviles, tumbados en el suelo, formaban masas sombrías y semejaban, a lo lejos, bloques de rocas que hubieran resbalado de las montañas; montículos volcánicos sembraban la landa de pequeñas jorobas; soplaba siempre un fuerte viento. Don Miguel, al ver el barro graso que salpicaba al paso de su caballo, frenaba bruscamente a la orilla de una ciénaga.
Mi padre era domador de reptiles dijo la muchacha‑. Para serviros. Y ganaba mucho. Que las víboras, mi señor, se arrastran por todas partes, sin contar con las que llevamos en el corazón…
Una vez, justo antes de ponerse el sol, llegó hasta una columnata erguida ante el mar. Unos fustes estriados yacían en el suelo como gruesos troncos de árboles; otros, en pie, duplicados horizontalmente por su sombra, se destacaban en el cielo rojo; el mar neblinoso y pálido se adivinaba tras ellos. Miguel ató su caballo al fuste de una columna y se puso a caminar por entre las ruinas, cuyo nombre ignoraba. Aún aturdido por el largo galopar a través de las landas, experimentaba esa sensación de ligereza y flojera que en ocasiones se siente en sueños. Sin embargo, la cabeza le dolía. Sabía vagamente que se hallaba en una de aquellas ciudades en donde habían vivido los sabios y los poetas de quienes les hablaba doña Valentina; estas gentes habían vivido sin la angustia del Infierno abierto de par en par bajo sus pasos; angustia que incesantemente atormentaba a don Alvaro, tan torturado cuando esto ocurría, como los detenidos del Fuerte de San Telmo; no obstante, también esos pueblos antiguos habían tenido sus leyes. Incluso en su época, uniones que tal vez pudieran parecer legítimas a los vástagos de Adán y Eva en el comienzo de los días, fueron severamente castigadas; hubo un cierto Caunos que había escapado de país en país a las proposiciones de la dulce Biblis… ¿Por qué pensaba él en ese Caunos, él, a quien nadie todavía requería de amores? Se perdía por aquel laberinto de piedras derrumbadas. En las escaleras de lo que, con toda probabilidad, había sido un templo vio a una muchacha sentada. Se dirigió hacia ella.
Puede que no fuera más que una niña, pero el viento y el sol le habían surcado la cara. Don Miguel se fijó en sus ojos amarillos, que le produjeron cierta inquietud. Tenia la piel y la cara grises como el polvo, y la falda que llevaba puesta descubría sus piernas hasta la rodilla. Estaba descalza y apoyaba los pies en las losas.
‑Hermana ‑dijo, turbado a pesar suyo por aquel encuentro en la soledad‑, ¿cómo se llama este lugar?
‑Yo no tengo ningún hermano ‑dijo la muchacha‑. Hay muchos nombres que es mejor no conocer. Este lugar es pernicioso.
‑Tú pareces hallarte a gusto en él.
‑Estoy entre los míos.
Adelantó los labios dando un breve silbido y con un dedo del pie, como haciendo una señal, apuntó hacia un intersticio entre las piedras. Una estrecha cabeza triangular surgió de la fisura. Don Miguel aplastó la víbora con la bota.
‑¡Que Dios me perdone! ‑exclamó‑. ¿Eres acaso bruja?
‑Mi padre era domador de reptiles dijo la muchacha‑. Para serviros. Y ganaba mucho. Que las víboras, mi señor, se arrastran por todas partes, sin contar con las que llevamos en el corazón…
Sólo entonces creyó percibir Miguel que el silencio estaba lleno de estremecimientos, de roces, de murmullos de agua. Toda suerte de bichos venenosos reptaban por la hierba. Corrían las hormigas, y las arañas tejían su tela entre dos fustes. E innumerables ojos amarillos como los de la muchacha sembraban la tierra de estrellas.
Don Miguel quiso dar un paso atrás y no se atrevió.
‑Marchaos, mi señor ‑dijo la muchacha‑, y acordaos de que no sólo aquí existen serpientes…
Don Miguel regresó ya tarde a la mansión de Acropoli. Quiso enterarse por el granjero del nombre de la ciudad en ruinas; el hombre ignoraba su existencia. En cambio, Miguel supo que al llegar la noche, doña Ana, que estaba escogiendo unas frutas, había visto una víbora entre la paja. Se había puesto a gritar: la criada, que acudió al oírla, había matado a la serpiente de una pedrada.
Aquella noche Miguel tuvo una pesadilla. Se hallaba acostado, con los ojos abiertos. Un enorme escorpión salia de la pared, y luego otro, y otro más; trepaban por el colchón, y los dibujos entrelazados que orlaban su colcha se transformaban en nidos de víboras. Los pies morenos de la muchacha reposaban encima tranquilamente, como si de un lecho de hierbas secas se tratara. Los pies avanzaban danzando; Miguel los sentía andar sobre su corazón; a cada paso que daban se iban haciendo más blancos; ahora tocaban su almohada. Miguel, al inclinarse para besarlos, reconoció los pies de Ana, desnudos en sus zapatillas de raso negro… (MY)
©2013-paginasarabes®
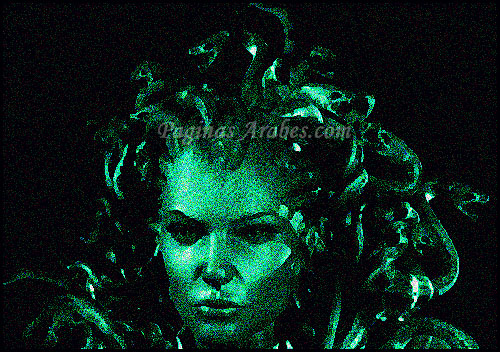
Deja una respuesta