Jesús, el hijo del hombre 1
María Magdalena
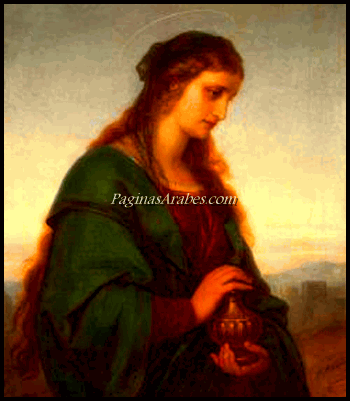
Sus encuentros con Jesús
Era el mes de junio cuando lo vi por vez primera. Paseaba en medio de la sementera con mis esclavas y doncellas. Jesús estaba solo. El ritmo de sus pasos resonando en el camino era distinto al de los hombres comunes; pero, movimiento igual que el de su cuerpo nunca pude ver otro parecido. Los demás hombres no poseían su forma de caminar, y aún ahora no sé si lo hacía lentamente o con rapidez. Mis esclavas y doncellas lo señalaban con el índice susurraban entre sí excitadas. Me detuve un momento y levanté mi mano en ademán de saludo, que él no contestó ni siquiera mirándome. En ese momento lo detesté y pude sentir cómo mi sangre se agostaba en mis venas por el odio que hizo presa de mí en ese instante. Me quedé fría. Temblaba, helada, igual como si me encontrara en medio de una horrible nevada. Esa noche soñé con él, y a la mañana siguiente mi camarera me contó que grité terriblemente en sueños, y no pude descansar en toda la noche.
La segunda vez que pude verlo fue en agosto. Se encontraba descansando a la sombra del ciprés que está frente al jardín de mi casa. Lo observaba a través de la ventana. Su figura irradiaba paz y majestad; parecida a esas estatuas de piedra que se ven en Antioquía y otras ciudades norteñas. En ese instante llegó una de mis doncellas, la egipcia, y me dijo:
-Ahí está otra vez ese hombre, sentado frente al jardín. Lo observé con detenimiento y se emocionó mi espíritu hasta lo más profundo de mí misma, porque era realmente hermoso. Su cuerpo era incomparable.
Todas sus líneas se habían uniformado armoniosamente, tanto que me parecieron estar enamoradas unas de otras. En ese momento me atavié con mi mejor traje damasquino para ir a hablarle. ¿Era mi soledad la que me llevó hasta él o fue el perfume de su cuerpo? ¿Acaso era la codicia de mis ojos que anhelaban la belleza, o era su belleza lo que buscaban mis ojos? Hasta hoy no lo he podido saber. Del vestido perfumado que yo llevaba, surgían mis pies calzados con las sandalias doradas que el general romano me había obsequiado, sí, eran las mismas sandalias. Y cuando hube llegado hasta él, lo saludé diciéndole:
-Buenos días.
-Buenos días, María -me respondió.
Luego me miró. Sus ojos negros vieron en mí lo que no vio hombre alguno antes que él. Ante sus miradas me sentí como desnuda y sentí vergüenza de mí misma. No habiéndome dicho, entretanto, más que ese «buenos días, María», le dije
-¿Quieres venir a mi casa?
-¿No estoy ahora acaso en tu casa? -replicó.
No comprendí sus palabras en aquél momento, pero ahora sí que las entiendo.
-¿Quieres compartir conmigo mi vino y mi pan? -insistí.
-Sí, María, pero no ahora.
«Pero no ahora, no ahora», así me dijo. En estas palabras había la voz del océano, del huracán y del bosque. Y cuando me las dijo, hablaron simultáneamente la Vida con la Muerte.
Acuérdate, amigo mío, y no te olvides, que yo. estaba muerta; que era una mujer que se había divorciado de sí misma y vivía lejos de este Yo que hoy ves en mí. Había sido poseída por todos los hombres sin ser de ninguno. Me llamaban mujer libertina y decían que tenía siete demonios. Todos me maldecían y todos me envidiaban; pero cuando el atardecer de sus ojos alboreó en los míos, desaparecieron y se apagaron todos los astros de mis noches y me volví María, únicamente María: una mujer que se había extraviado sobre la tierra que conocía, para luego encontrarse a sí misma en nuevos mundos. Y volví a insistir:
-Ven a mi casa y comparte mi pan y mi vino.
-¿Por qué insistes que yo sea tu huésped? -respondió.
Y le contesté:
-Te ruego que entres en mi casa.
Mientras yo le hablaba, sentía que todo lo que tenía de la tierra y del cielo se reunía en mis palabras y en mis súplicas. Entonces me observó fijamente, y sobre mi espíritu alumbró la luz de sus ojos. Y me dijo:
-Tú tienes muchos amantes, en cambio soy yo el único que te ama. Los demás hombres se aman a sí mismos a tu lado, pero yo quiero y amo tu alma. Los demás hombres ven en ti una belleza que se marchita antes de la terminación de sus años, pero la hermosura que yo veo en ti no se marchitará jamás. En el otoño de tus días no temerá aquella Belleza mirarse a sí misma en un espejo, y nadie podrá acusarla ni denigrarla. Sólo yo amo lo que es invisible en ti.
Y luego me dijo en voz baja:
-Sigue ahora tu camino, y si no quieres que yo me siente a la sombra de este ciprés tuyo, seguiré yo también el mío.
Y le supliqué llorando:
-Maestro, ven y entra en mi casa. Allí tengo incienso que quemaré ante ti, y una jofaina de plata para lavar tus pies.
Eres un extranjero, pero no lo eres aquí. Por eso te suplico que entres en mi casa.
No bien hube terminado, se levantó y me miró como cuando miran las Estaciones al campo; sonrió y me dijo nuevamente
-Todos los hombres se aman a sí mismos a tu lado, mas yo sólo te amo para tu salvación.
Dijo esto y siguió su camino; pero nadie hubiera podido caminar como él. ¿Habrá nacido en mi jardín algún soplo divino y luego se fue hacia el Levante? ¿Fue una tempestad
que vino a sacudir todas las cosas para volverlas a sus verdaderos cimientos?
No lo supe en ese entonces, -pero en aquel día el atardecer de sus ojos mató la bestia que vivía en mí. Y por eso me volví una mujer, María, María Magdalena.